Puerto Rico como condición
a Ivette Hernández y Luis Avilés
 Más que un país, una nación o una colonia, Puerto Rico es una condición. Más allá de cualquiera de sus posibles y controvertidas formulaciones, Puerto Rico es también una posibilidad y un problema del pensamiento. Es simultáneamente la frontera máxima de América Latina y la federalización, en su variante «de ocupación», del centralizador y progresivamente paranoico Washington. Territorio liminar desde siempre, la Isla es una suerte de Portugal de América. Ambos espacios-límites de continentes, los dos finibusterres, miran al «vacío» del Atlántico más que a lo que tienen a sus espaldas y a su alrededor. El océano ha resultado siempre conmovedor y alarmante y, como con lo real lacaniano, resulta imposible despegarle la vista. ¿Qué representa ese espacio? ¿Qué hay más allá? ¿Alguien encontrará el camino hasta nosotros? ¿Hay quién nos recuerda?
Más que un país, una nación o una colonia, Puerto Rico es una condición. Más allá de cualquiera de sus posibles y controvertidas formulaciones, Puerto Rico es también una posibilidad y un problema del pensamiento. Es simultáneamente la frontera máxima de América Latina y la federalización, en su variante «de ocupación», del centralizador y progresivamente paranoico Washington. Territorio liminar desde siempre, la Isla es una suerte de Portugal de América. Ambos espacios-límites de continentes, los dos finibusterres, miran al «vacío» del Atlántico más que a lo que tienen a sus espaldas y a su alrededor. El océano ha resultado siempre conmovedor y alarmante y, como con lo real lacaniano, resulta imposible despegarle la vista. ¿Qué representa ese espacio? ¿Qué hay más allá? ¿Alguien encontrará el camino hasta nosotros? ¿Hay quién nos recuerda?
Como Portugal que se sale de Europa, la ubicación geográfica de Puerto Rico parecería ser una manifestación de la distracción: ¿qué hace ese muchacho o muchacha saliéndose del grupo? Al igual que un animal que se separa de la manada, despistado y alelado por un ruido o un olor, el país ha sido víctima desconcertada de múltiples depredaciones. En el milenario pasado, una sucesión indefinida de arahuacos y caribes construyen y reconstruyeron culturas y sociedades. En el periodo histórico, españoles, ingleses, holandeses, piratas internacionales, estadounidenses nos cogieron asando maíz, sin estar preparados, sin saber qué ocurría verdaderamente, pensando, ya en el momento de correr a esconderse, si no sería más propio y beneficioso pasar por el cuartel invasor a dejar una tarjeta de presentación. Somos el único país de América Latina conquistado dos veces, por España y Estados Unidos, pero antes y todavía hoy podría haber sido en más ocasiones. Vivimos en las afueras del mapa, casi en el campo que aquí es mar, las casas que son los países vecinos están más apiñadas, se llaman y se pelean desde los balcones, ya se sabe como son. Nosotros estamos casi fuera de eso, sentimos que venimos del este, de más allá del mar. Hasta los indios y los negros vinieron más o menos por allí. Los aztecas se dieron cuenta que Cortés no era un nuevo Quezaltcóatl venido del sol naciente. Nosotros todavía no estamos seguros.
Puerto Rico es una condición, es decir, un padecimiento, síntomas que se asocian con más síntomas, síntomas que buscan el nombre de importación de la enfermedad, para entonces sufrir sin dudas y con bibliografía, en grande. Así uno puede deteriorarse lúbricamente, con narración play by play de los vahídos, de los soponcios, de los bajones o subidones, de lo que se desploma por gravedad o falta de uso, de lo que comienza a gangrenarse y se le observa casi enternecido, como si fuera una maduración o un nacimiento puesto de cabeza. Al final, para no morir todavía, hay que amputar. En Puerto Rico son reconocidas legalmente 19 causas de incapacidad. La mutilación tiene sus privilegios: se le cuela en la fila, se justifica así la falta de esfuerzo y la fatalidad, se posee el derecho a los estacionamientos de impedidos.
Puerto Rico es una frontera en múltiples acepciones. Lo es geográficamente (hacia el noreste comienza el gran océano), lo es políticamente (un territorio ocupado, aislado, puesto en cuarentena por Estados Unidos desde hace 116 años), lo es culturalmente (el lugar donde comienza y simultáneamente termina América Latina). Los territorios de frontera son espacios en los que los significados se intensifican. En ellos el sentido habitual de las palabras y la noción típica de los conceptos son impactados más que en cualquier otro lugar por las fuerzas de la duda. Como en el delta de un gran río, las aguas se mezclan y no está claro qué es lo dulce, lo salado ni lo compuesto. Idealmente, las fronteras deberían estar habitadas por humanos sin lengua que se bastaran señalando con las manos o apuntándose con un rifle. Pero estas poblaciones no existen y los fronterizos tienen las mismas palabras que todos pero no les sirven de la misma manera. Primero que nada, como veremos, la frontera que es Puerto Rico es un problema de lenguaje.
El asunto no es nuevo. Llegados los conquistadores, ¿qué nombre le impusieron al territorio? No es el momento ahora de hacer el incierto recuento de cómo y cuándo la Isla de San Juan Bautista pasó a ser Puerto Rico. Basta decir para nuestro propósito que en las fronteras nada está escrito en piedra y, por ello, las palabras se vuelven más palabras que en otros lares; se hace mucho más patente que son sonidos, signos garabateados, que pueden sustituirse, olvidarse, recuperarse, renunciarse, reinterpretarse, reescribirse.
¿Qué es Puerto Rico? El problema, como dije, comienza por la lengua. En primera instancia (y quizás, trágicamente, tras sucesivas etapas), no abandonamos la semántica. «Puerto» es un lugar de arribo o de paso, también es una construcción humana, no es una costa o un río o una cordillera. El nombre no describe un espacio, sino que asigna y limita funciones. Decir «Puerto» Rico es como decir «Aeropuerto» Rico. De entrada, nuestro nombre es lo que dice otro de nosotros, es el peso de su mirada, no el nombre que le atribuimos a nuestro lugar en el mundo, sino el lugar que otros conceptualizaron. Un pequeño archipiélago se resume en un puerto: en un lugar de llegadas y salidas. El país no parecería tener interior, en la otorgación del nombre no es evidente que alguien se interesara por que lo tuviera. «Puerto» Rico es el procedimiento lingüístico de un colonialismo sin atenuantes.
En las primeras décadas de la ocupación estadounidense el «Puerto» se decía «Porto». Esta palabra es probablemente una mala herencia lexical y cartográfica francesa, pero «porto» no es una palabra ni española ni inglesa ni francesa. «Porto» expresa la dejadez expresiva del colonialismo. Todavía la Real Academia Española acarrea la barbarie y pervivimos en el arcaísmo: «portorriqueños». Es como si a los canarios les llamáramos «birds» o los castellanos «castellos». No hace falta estar en lo correcto ni ser del todo preciso, porque ¿dónde se encuentra lo correcto en un país que no se autorrepresenta, cuando desde una autoridad propia no se determinan nombres, límites, legalidades? Puerto Rico es un uso lingüístico sin normalizar, cualquiera podría llamarlo cómo quisiera, que es como decir que cualquiera podría cambiarle el nombre, porque en nuestro caso, después de más de 500 años, la geografía todavía no se ha convertido en política. Queda un espacio abierto a cualquier vaivén del deseo o de la agenda. No hace tanto vimos como Guaynabo se convirtió en Guaynabo City. Nada, ningún nombre en Puerto Rico dispone de un certificado de nacimiento.
Puerto Rico es geografía y palabras. Una isla de las Antillas Mayores cuyo nombre, que en sí mismo ya es un manoseo, no puede listarse. ¿Se incluye a Puerto Rico en la lista de países americanos? ¿Se le incluye en los 50 estados de la unión estadounidense? ¿Existe en algún lugar del planeta que no sea el turbio cerebro de la familia Hernández Colón una lista de estados asociados y libres? ¿Alguien reconoce esta lista? Puerto Rico aparece en los mapas, desde los primeros mapas colombinos. Este ha sido su tope, su no-va-más. Lo demás han sido palabras: las del geógrafo o el navegante, las del pirata o el invasor y las nuestras, las que decimos y escribimos cada día por más de cinco siglos. Esas palabras que en nuestro caso son más-palabras, pluspalabras; más claros, hondos y desconsoladamente sonidos, marcas sobre papel, imaginaciones, derivas, sueños. No hay pueblo más determinado por la precariedad de la lengua que el puertorriqueño. Por esto mismo, debe haber pocos que, acaso sin saberlo, sean más literarios. Desprovisto de poder para autorrepresentarse, invisto por los demás, el puertorriqueño se enuncia incansablemente. Su existencia se da por la interpretación. No seríamos nada sin hermenéutica.
Como si colectivamente estuviéramos condenados a no salir nunca de los primeros años de la escuela primaria (no olvidemos la notoria catástrofe que es la educación en Puerto Rico), permanecemos atados a las primeras materias. Si bien, como hemos examinado, Puerto Rico es en primera instancia un problema de lengua, la extensión de su condición no se limita a los signos lingüísticos. El país es también un problema de números. Las operaciones aritméticas básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir operan de manera desregulada en nuestras circunstancias. En un primer momento, pasa aquí lo mismo que con las palabras: ¿qué se suma, resta, multiplica y divide cuando los números no nos pertenecen o no nos incluyen, cuando solo calculamos con metáforas? ¿Cuántos puertorriqueños existen o parten o regresan o desaparecen cuando no existen ciudadanos puertorriqueños ni aduana que los contabilice? ¿Cuál es el crecimiento económico o su contrario en un espacio con parámetros que no comparten otras sociedades? ¿Cómo se calculan ganancias o pérdidas en las «industrias» de la construcción, de los planes médicos, de los salones de belleza? ¿Cómo se enumera esto si lo industrial puertorriqueño es importación y consumo y un nuevo problema lingüístico?
Como sumar, restar y multiplicar nos ha resultado siempre tan difícil y etéreo, nos hemos inclinado por la división. Es posible que este interés tenga que ver con nuestra condición de «Puerto» Rico, puesto que en la división queda implícito un viaje. Algo se parte y una porción desaparece, se esfuma, se lleva a otro lugar. La división es una forma de circulación, pero también de lejanía. Dividir, además, siempre representa tener menos.
El Puerto Rico de comienzos del siglo XXI ha quedado marcado por un fenómeno poco común: por primera vez en su historia demográfica la población se ha reducido y todos los indicadores apuntan a que esta tendencia continuará. Desde hace unos años, según los censos, vivirían en Estados Unidos más personas que se identifican como puertorriqueños que en su territorio de origen. Puerto Rico es un país dividido.
Pienso que nos debemos acercar a estas estadísticas con recato, puesto que la inmensa mayoría de esos migrantes son de «herencia» puertorriqueña y, por tanto, nunca fueron parte de la población de Puerto Rico. Esto no los despoja de su derecho a pertenecer a una cultura o nacionalidad, pero debería quedar patente que su vida hace mucho no se centraba en Puerto Rico. Sea cual sea el caso, el dato, es decir la división, resulta dramática. Son pocos los países que podrían decir lo mismo y, cuando esto ocurre, en la mayor parte de las ocasiones las causas son tétricas: hambrunas, guerras, desastres ecológicos. En la región del Caribe solo conozco un caso similar: Surinam. Luego de su independencia, más de la mitad de su población (marcadamente inferior a la nuestra) emigró a Holanda.
Aparentemente, la primera década de nuestro siglo ha sido la gran década de la inmigración en nuestra historia. Hemos superado la gran ola de migrantes de los años cincuenta y los que se van no tienen perfil: no son ricos ni pobres ni clase media ni profesionales ni desempleados. Son esto y todo lo demás que hay en la sociedad puertorriqueña.
Ya se percibe la huella de este éxodo. Las ciudades puertorriqueñas quedan en ruinas, abandonadas. Manzanas enteras en avenidas principales permanecen vacías. Por las aceras y aun por las calles apenas se transita. En lugar de sumar, restar o multiplicar, hemos dividido. La división es un productor de avencidad, puesto que dividir es distanciar. La división no es consecuencia de la inmigración reciente, sino un motor anterior que influye poderosamente sobre esta inmigración y sobre la sociedad puertorriqueña probablemente desde sus orígenes.
El interés de los puertorriqueños por la división se manifiesta de maneras que son difícilmente abordables y que a la vez parecen encontrarse en prácticamente todos nuestros empeños. Pienso que no exagero cuando formulo que el interés por la división opera como un tabú (cabría examinar cómo se saca interés, ganancia, de lo que divide, disminuye). Es lo inmencionable, lo ocultado al punto que su enunciación siempre es censurable.
La sociedad puertorriqueña crea distancias máximas en espacios mínimos. El poder, la familia, la organización de la economía o la cultura derivan en esta dirección. Este derrotero produce dos efectos: una intensificación claustrofóbica del espacio (la distancia achica) y la creación de relaciones antisolidarias. Irónicamente, en una cultura obsesionada por las dimensiones menguadas de su isla, su producto más común y más inconfesado es la distancia, en otras palabras, el tamaño de lo que separa. La sociedad puertorriqueña divide y, por hacerlo, extravía, pierde, exila. En Puerto Rico todo parece alejarse indefinidamente. Aparte de factores como la crisis o la pobreza que resultan más evidentes, la división y las distancias resultantes explican el particular tenor de nuestras circunstancias. La cultura sonriente de la isla tiene una contracción en el rostro. Un puertorriqueño es un sistema de divisiones y distancias, de ahí su comodidad para lo tribal político, para lo tribal de clase. Divide, distánciate, excluye para ser, es su máxima cartesiana. Achica, vacía para ser menos y así individualmente destacarse más. La emigración participa también de estas fuerzas: el puertorriqueño lleva su estructura de divisiones a su nuevo espacio y la reubica. A diferencia de otros grupos migratorios, apenas se organiza para unirse y ser o parecer más fuerte. La división lo llevó al exilio, bajo ésta vivirá en él, a ésta regresará si un día vuelve a la isla. Por las fuerzas divisorias que vengo describiendo, un puertorriqueño es un exilado siempre sin importar si está en el país o lejos de él. Su exilio es el de la lengua y los números. Incierto entre las palabras, usando los números para distanciarse, la relación con sus compañeros de comunidad se manifestará a partir de reticencias y sarcasmos. Rara vez, de manera perdurable, podrá construir algo con otro. Se regresa una y otra vez a la división, a la distancia, a la lejanía, que separa de los demás. La «guagua aérea» es simultáneamente una metáfora descriptiva y una propuesta de una ingenuidad casi enternecedora. Aunque lo use, la sociedad puertorriqueña nunca viaja en transporte colectivo. En cada asiento de los aviones, el puertorriqueño viaja en su auto. Viaja fantasiando la separación, reafirmándose en la división.
Las palabras son fantasías de compensación. En un universo donde la misma existencia de los puertorriqueños carece de realidad legal, las palabras son la única realidad. Somos palabreadores incansables, obsesos de los signos lingüísticos. El discurso puertorriqueño está plagado por las pausas, por los baches de alelamiento en los que los hablantes buscan las palabras cuya realidad nunca ha estado. El ser político del puertorriqueño nunca ha enunciado nada que no sea un juego de palabras.
Ni los vocablos ni los números han estado con nosotros, nunca verdaderamente nos han pertenecido. Nuestro uso de ellos es una adaptación a su ausencia y debemos conformarnos con hablar y contar sin producir sentido. De aquí, nuestras «uniones permanentes» (¿debo aclarar que mi mano está permanentemente unida a mi brazo?); nuestros plurales singulares e imaginarios: ciudadanía común, moneda común, mercado común, defensa común, estado libre asociado; nuestros contrasentidos: estadidad republicana, estadidad jíbara, ELA desarrollado, ELA soberano, etcétera. Cabe preguntar: ¿Qué decimos? ¿Quién nos cree? ¿Quién nos escucha?
He aquí el lugar en que la condición de un pueblo se convierte en su tragedia. La isla que se pensaba saliéndose del mapa ya no está en el mapa. Ha desaparecido. En la proverbial bullanguería boricua habita un silencio abismal. Nadie tiene que contestar cuando nadie habla y aun si, como ocurre de tarde en tarde, cuando unimos palabra con sentido y decimos algo, nuestros vecinos, Washington o cualquier capital u organismo están acostumbrados a que no hablemos. No hay que escuchar a quien juega con las palabras. Solamente hay que entretenerlo.
Llevamos siglos sufriendo la perversidad de nuestros compañeros de juego. Llevamos siglos creando distancias entre nosotros. A pesar de lo que se podía imaginar, hemos sobrevivido. Si algo ha probado la condición de los puertorriqueños es que estos no son reducibles a su enfermedad. Casi sin palabras, casi sin números, la vida sigue en nosotros. Relegados por la historia al hábitat extremo del colonialismo, constituimos una lección de resistencia.
Cada generación de puertorriqueños es la superviviente de un mal terminal. Se permanece con vida, pero la vida se deteriora, se vacía, se empobrece.
En el budismo zen es común que los monjes sientan la proximidad de la muerte. Una extraordinaria tradición poética se ha creado de esta lúcida consciencia del fin. En 1555 Taigen Sofu escribió este poema de muerte:
Levanto el espejo de mi vida
y lo llevo a mi cara: sesenta años.
De un golpe destruyo la imagen.
El mundo como es.
Todo en su lugar.
Desde muy temprano en mi vida he pensado el lugar que me ha tocado. Miles y miles de páginas, dibujos, fotografías, amigos, amigas, hijos, padres, enemigos, extraños. De un golpe lo destruyo todo. Puerto Rico como es. Todo en su lugar. Digamos, antes del final, las palabras desnudas.
Conferencia leída en la Convención de la Asociación de Estudios Puertorriqueños celebrada en Denver, Colorado, EE.UU., en octubre de 2014.




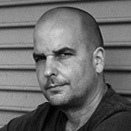



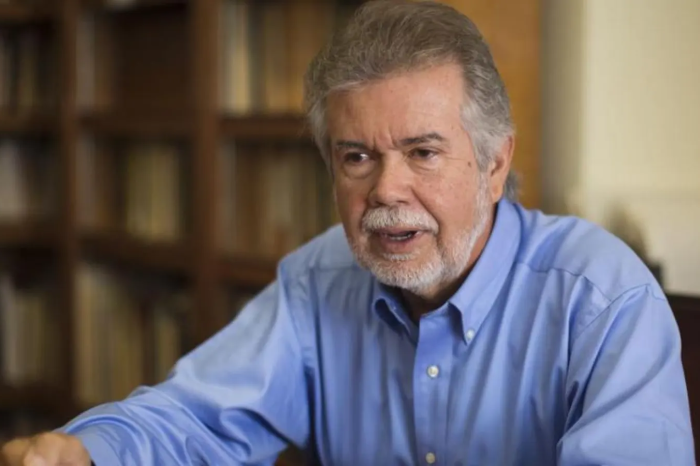
![Cataluny[ñ]a: legalidad v. legitimidad](https://www.80grados.net/wp-content/uploads/2014/11/elecciones-cataluc3b1a.jpg)





