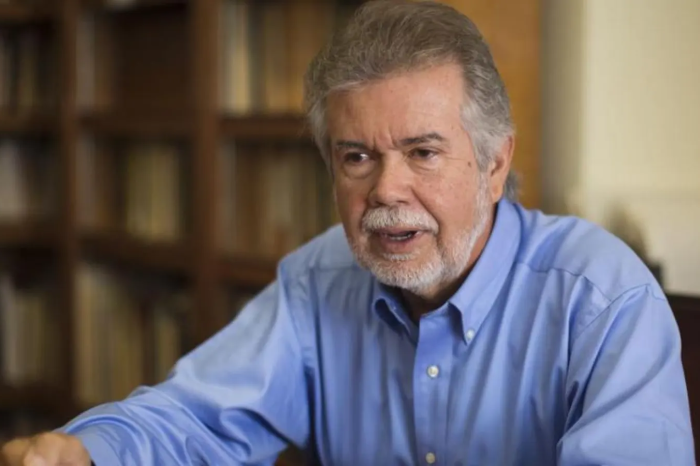Puerto Rico entero es un museo en llamas

truthdig.com
Comienzo diciendo que soy amante de los museos. No se conoce el alma de un pueblo, sin visitar sus museos. El vocablo es sinónimo de estudio, de inspiración, de mirada al futuro. No sé cuántas veces visité el museo de la Universidad de Puerto Rico. En el de Springfield, lugar en que vivo desde 1993, he criado a mi hijo. Digo criado, porque desde que era pequeñito llevaba a Rafael a este museo dos o tres veces al mes. Todavía insiste en que lo lleve cada vez que se aburre. No creo que haya museo local que no hayamos visitado; los de Nueva York y Boston, incluidos.
Visite usted un museo con un niño o una niña (también he ido a los de Cuba con mi hija) y descubrirá algo fascinante: los museos no nos hablan tanto del pasado como del futuro. El museo de la historia, de que nos hablaba Marx, es el receptáculo de las mil y una maneras, objetivas y subjetivas, en que las antiguas sociedades intuyeron el presente que vivimos.
Por lo anterior, y por mil razones más, tuve que reunir mucha valentía para mirar las fotos y videos del Museo Nacional de Brasil consumiéndose en llamas. Me ha dolido muy hondo. Parte del problema es que es una imagen que obliga a pensar en Puerto Rico. Cierto; no es que mi isla arda literalmente bajo los efectos de un incendio voraz. Pero, y esto no es fácil de decir, es innegable que un gran ardimiento destruye actualmente la cultura puertorriqueña. Somos como un museo en llamas. La razón en nuestro caso es política: a una horda de bárbaros anexionistas, incultos y grotescos, le ha dado con poner fin a la puertorriqueñidad. Cada pueblo, cada barrio, cada esquina de la isla, incluso cada paisaje natural, se ha convertido en un museo en llamas. Si usted no lo ve hoy, quizás no lo pueda ver nunca.
Hay momentos dramáticos, como el que acabamos de ver ahora en Brasil o el saqueo del Museo de Irak en 2003, que hacen patente todo lo que se pierde al destruirse las huellas del pasado humano. Imagino que alguien con una sensibilidad igual a la de Silvio Rodríguez, llorará quizás la pérdida del Museo Nacional de Brasil con la nostalgia urgente con que este hermano, «necio» por demás, escribió la canción Sinuhé. No solo lo imagino, sino que mi corazón lo desea. Con el pasado, se nos va el futuro.
El desdén neoliberal por los museos no es, como podría pensarse, solamente reflejo de la mezquindad e incultura de los burgueses de estos tiempos. El pasado, al cual dicen a veces admirar, provoca ansiedad entre las clases dominantes de este milenio. Y es que, sin retomar el pasado, no hay camino al futuro. El tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa, como genialmente argumenta Perry Anderson en su libro «Transiciones de la antigüedad al feudalismo», por ejemplo, fue un gran acto cultural de reencuentro de la modernidad con la antigüedad. De lo contrario, no habría ocurrido el fin de la Edad Oscura del Medioevo; del oscurantismo ese en que se sumió el continente europeo después del colapso del imperio romano. Da Vinci, por ejemplo, considerado el iniciador del renacimiento, encontró su vocación creadora y futurística retomando la gran pregunta de la matemática antigua: la cuadratura del círculo. La interrogante, que obsesionó a la ciencia y arquitectura de los siglos precedentes, fue planteada visualmente por Da Vinci en su dibujo «El Hombre de Vitruvtio». En realidad, la respuesta del genio de Da Vinci no fue tanto visual como filosófica: la visión del hombre como centro del universo es un asunto que compete más al arte que a la matemática. Una pregunta bien planteada es más útil que cien soluciones imaginarias. El pasado es un punto de referencia al futuro.
Puerto Rico, mi isla, mi país, además de ser la última colonia de este hemisferio, tiene la dudosa distinción de ser un lugar en que las políticas neoliberales modernas se muestran de la forma más pura, sin adornos. Eso lo dice Naomi Klein, en su libro “La batalla por el paraíso”. Aquí manda, por virtud de un acto imperial, una junta de control y saqueo fiscal, integrada por representantes directos del gran capital financiero estadounidense. No hay intermediarios, como sí los hubo en Cuba, previo a la Revolución. Tampoco operan en Puerto Rico ninguno de los mecanismos compensatorios, amortiguadores si se quiere, de los bandidajes de la banca contemporánea. No hay, por ejemplo, un mínimo sector industrial que, interesado en la producción real de plusvalía, actúe de guardián de las fuerzas productivas materiales. En vano buscar un sector precapitalista que sirva como palanca para que las masas desposeídas creen espacios alternativos de vida y sobrevivencia. No les queda sino emigrar. Nuestros políticos burgueses ni siquiera parecen burgueses de verdad. Más bien semejan personajes grotescos y burdos de las películas de Dick Tracy o Batman. Con una mano levantan la biblia pentecostal para apaciguar a las masas; con la otra, se atosigan de longanizas y burundangas hasta reventar. Feos son, por fuera y por dentro. Y la izquierda tradicional, muy a pesar de todo su pasado glorioso, sigue dispersa en veinte esquinas; rehusándose tercamente a transitar por los caminos de la unidad, convencida quizás de que un milagro habrá de salvar al país del caos general. De no ser por la juventud boricua valerosa, que ha decidido tomar en sus manos el futuro, hace rato que el fuego neoliberal habría acabado con todo este museo que hoy es, simbólicamente, mi Puerto Rico.