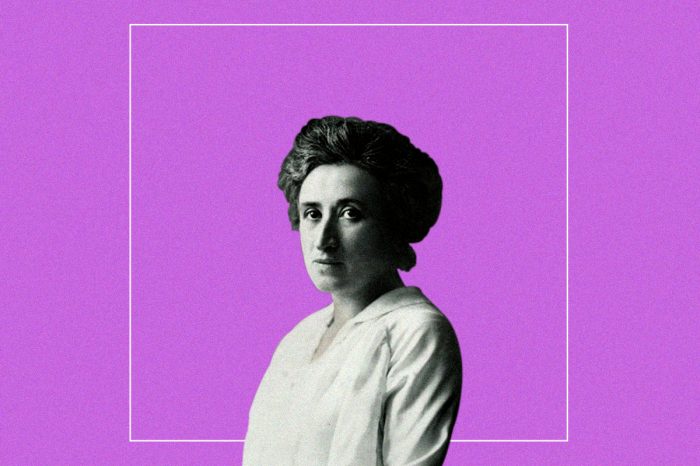Raíz de la huida y la apatía política en los jóvenes de Puerto Rico

Gracias al trabajo esforzado del Dr. Ángel R. Villarini Jusino, en unión y colaboración con la Dra. Aura Núñez de Maraima, de Venezuela, y otros académicos y educadores de países de América Latina y el Caribe, contamos hoy con un estudio empírico que entrevistó a unos 5,000 estudiantes universitarios, y que confirmó para los jóvenes de los países incluidos (Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Colombia y Venezuela) el hallazgo fundamental de la alta incidencia de la apatía política y del desapego a los partidos tradicionales entre los jóvenes de los países incluidos en el estudio. El producto de esta investigación ha sido un libro excelente, publicado en 2019 por editorial SM, financiado en parte por el proyecto ATLANTEA de la Universidad de Puerto Rico y auspiciado conjuntamente por la Organización Para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento y por la Fundación Juan Bosch.
El libro está dividido en dos partes: una más teórica sobre las nuevas formas de participación política, deliberación ciudadana y democracia protagónica en América Latina y la segunda sobre el producto de los estudios empíricos con los jóvenes latinoamericanos entrevistados. Su título refleja muy bien ese contenido diverso: Nuevas formas de democracia, nuevas formas de ciudadanía: cultura política de jóvenes latinoamericanos. Se presentó recientemente en la Librería Norberto de Plaza las Américas. El trabajo se ha preocupado principalmente por el papel de los educadores, a quienes va dirigido principalmente el libro, en un intento de iluminar la docencia universitaria de modo que esta cumpla un papel fundamental en diseñar y aplicar modos de educación más efectivos en la transformación de la conciencia de los jóvenes. La meta es claramente lograr que las universidades en Puerto Rico y América Latina y el Caribe propendan a educar mediante el desarrollo de la conciencia y la cultura política de los jóvenes educandos. Ante el hallazgo principal de la parte de investigación empírica en cuanto a que los jóvenes latinoamericanos muestran una crisis de legitimidad respecto del Estado político existente, del sistema democrático representativo y de los partidos tradicionales; en fin, del juego “político” tradicional, los autores de este libro abrigan la esperanza de, si por un lado, las actitudes casi unánimemente negativas hacia la política, los políticos y los partidos políticos pueden ser preocupantes, pues condicionan el comportamiento apático de los jóvenes encuestados; por otro, pueden verse desde una “perspectiva esperanzadora”, en tanto expresión crítica de un “cambio de época”. El cambio de época queda consignado por la aparición precisamente de nuevas formas de democracia y de participación política más allá de las elecciones y el voto. El libro hace un interesante aporte conceptual al rescatar la idea de la “democracia protagónica” como alternativa a la democracia liberal centrada en la pasividad y el voto. Por otro lado, es de gran interés su concepción de las etapas que pueden transitar los jóvenes desde la “conciencia más ingenua” hasta la “conciencia reflexiva”, la “conciencia crítica” y la llamada “conciencia transformativa”. Esta última buscaría integrar a los jóvenes latinoamericanos a los esfuerzos por crear las condiciones para una nueva democracia, con un nuevo espacio público, y con una nueva participación ciudadana, más deliberativa y propositiva, que transforme hacia algo mejor los sistemas políticos de América Latina y el Caribe.
Los autores no dejan de percatarse de situaciones que entorpecen tales esperanzas como lo son las actitudes de muchos jóvenes. Muy a menudo se perciben en esas actitudes tanto el pesimismo como la apatía hacia lo político, y por lo tanto constituyen claramente un obstáculo hacia esos fines. Puede añadirse, citando al filósofo político vasco-español Daniel Innerarity, de su libro Política para perplejos, publicado en 2018, que otro gran problema que enfrentamos los educadores es la de la tendencia creciente de los jóvenes hacia los saberes inmediatos por medio del acceso a las nuevas tecnologías y la volatilidad de sus afectos y compromisos personales. En ese sentido, vivimos en los tiempos del espectáculo escandaloso, de la volatilidad y de los conocimientos superficiales, reto al que nos tenemos que enfrentar cada vez más a menudo los educadores. Al respecto, vale recordar además a prestigiosos teóricos de la psicología contemporánea como: Arnold Lazarus, Albert Ellis y Aaron T. Beck, entre otros, que destacan la importancia de la cognición pero también de la conducta porque se ha evidenciado que la cognición o el conocimiento solamente, o por sí mismo, no lleva a la acción. Por lo tanto, la educación enfocada en procesos cognitivos únicamente no es suficiente para generar cambios o transformación. Algunos han añadido que no basta con educar, sino que es preciso “inspirar” o “motivar” a los jóvenes alumnos para que abandonen su apatía política y deseen ser parte de la “democracia protagónica». Es decir, para que se muevan en la dirección de la acción mediante una conciencia transformativa de los contextos políticos en que nos ha tocado vivir.
Estas propuestas, por supuesto, tienen que ver con la concepción contemporánea de que la educación de hoy no solo transmite conocimientos, sino también destrezas y valores. Por el lado de las destrezas los autores del trabajo citado confían en que la nueva educación para la democracia, además de proveer conocimientos conceptuales correctos, por ejemplo sobre el poder, el gobierno, la democracia, etc., provea además nuevas destrezas para la democracia deliberativa y propositiva y destrezas para la activación en la política más allá del voto y las elecciones en lo que han llamado una “democracia protagónica”. En este tipo de nueva democracia los jóvenes articularían, no solo el “poder electoral” que pueden poseer, sino principalmente lo que nuestro Eugenio María de Hostos llamaba el poder social. Más adelante examinaré cuan realista es esta proposición en el contexto político puertorriqueño de estos momentos.
Por otro lado, es necesario caer en cuenta de que la “educación en valores”, a verdadera profundidad estratégica, no se logra meramente conversando sobre la utilidad y necesidad de tales valores y de los cambios valorativos. Para que la enseñanza en valores deje huellas reales para la vida futura de los educandos, dicha enseñanza tiene que demandar y propiciar oportunidades para que los alumnos practiquen en la sociedad los nuevos valores. Solo mediante la puesta en práctica de acciones basadas en los valores transmitidos, de forma reiterada, podrán los alumnos interiorizar tales valores e incorporarlos a su vida ciudadana. Es así porque solo practicando los valores en su relación con los demás los estudiantes aprenderán a profundidad sobre los efectos constructivos de su uso y aplicación, y podrán, con conocimiento profundo de sus aportes, intentar en la sociedad la diseminación de esos mismos valores.
Una variable importante a atender: la construcción de la institucionalidad para practicar los nuevos conocimientos, destrezas y valores de una nueva democracia
Sin cuestionar la validez y utilidad de este excelente trabajo investigativo de Villarini, Núñez y otros, al contrario, recalcando sus aportes excepcionales para los educadores y para los propios estudiantes universitarios, quiero postular una hipótesis que va más allá del educar, y del “inspirar” o “motivar”, para que nuestros jóvenes puedan acercarse a la acción política transformativa. Todas las presunciones de que la apatía política se transforma con la educación y la motivación, así como las teorías psicológicas citadas, se basan en el estudio de los jóvenes como individuos, como entes individuales con unos pensamientos y una psicología, deficientes en cierto modo, que desearíamos transformar mediante procesos educativos que podrían llevarlos a la conciencia crítica y a la conciencia transformativa.
Mi hipótesis va en otra dirección porque requiere una interrogación que va más allá de la individualidad de las personas para asentarse en lo sistémico: en las cualidades del contexto político existente. Y es esto: creo que hay base suficiente para demostrar que la razón principal por la cual nuestros jóvenes no se convierten en actores protagónicos del cambio político, aunque hayan pasado por las experiencias educativas más sólidas y adecuadas para el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia transformativa, es por la ausencia prácticamente total en nuestro medio, en nuestro sistema político, de la institucionalidad necesaria para que estos jóvenes puedan vincularse a una entidad colectiva transformadora para poder canalizar así sus energías y conocimientos políticos hacia aquellos cambios que propendan hacia una verdadera y auténtica democracia de los ciudadanos. Educamos y concienciamos a nuestros jóvenes, pero no logramos su participación activa en lo político, más allá de la pasividad del voto, o de una abstención electoral un tanto cínica y hasta rabiosa, porque estos jóvenes no encuentran institución política o movimiento político nacional alguno desde el cual actuar con otros y buscar desde allí la transformación de nuestra vida política hacia una práctica más vinculada realmente al bien común y constructora de una nueva democracia. En algunos de los otros países latinoamericanos estudiados existen al menos algunas institucionalidades colectivas que pueden canalizar la actividad política transformativa de los jóvenes mejor educados y más conscientes. Por ejemplo, en Venezuela hacia una colaboración con el Proyecto Bolivariano de Maduro y sus seguidores o, alternativamente en algunos de los grupos de la oposición. En Colombia, el partido de Gustavo Petro integró a su campaña eleccionaria y a otros trabajos democráticos a amplios sectores de las juventudes colombianas. Petro no ganó, pero dejó huellas importantes en la canalización de los esfuerzos de los jóvenes hacia intentos de cambio político y social.
Ese no es el caso en Puerto Rico. De hecho los jóvenes más participativos e involucrados en la vida política de sus países, según el estudio citado, fueron precisamente los de Venezuela y Colombia, y ya mucho menos los de República Dominicana, Aruba y Puerto Rico. Si los jóvenes universitarios puertorriqueños adquieren pensamiento crítico y conciencia política transformativa, y los conceptos claros de una nueva democracia “del Pueblo, para el Pueblo y por el Pueblo”, de una democracia más auténtica: ¿Dónde exactamente se van a ubicar para generar una acción colectiva transformadora? No pueden ni siquiera pensar en los partidos políticos tradicionales los cuales de por sí ya perciben con negatividad y cinismo por sus actuaciones del pasado y del presente, muy poco vinculadas al bien colectivo. No pueden acceder a agencias de gobierno que han perdido autoridad, legitimidad y pertinencia. Cuando los jóvenes ven que el gobernador y unos legisladores hablan de crisis en la seguridad del país, pero luego el Señor Pesquera, encargado máximo de la seguridad ciudadana, le dice a la prensa cínicamente, “¿Cual crisis? Aquí en Puerto Rico no hay ninguna crisis de seguridad”, los jóvenes no solamente se distancian aún más de los partidos tradicionales, sino que se contagian del cinismo modelado por sus supuestos gobernantes. Ni los partidos políticos ni los gobiernos proveen una institucionalidad apropiada para que estos jóvenes luchen por el cambio político. Una excepción bastante rara, podría darse en uno que otro gobierno municipal dirigido por verdaderos patriotas comprometidos con el bien común.
Tampoco existe en Puerto Rico un movimiento nacional de indignación general, de oposición contundente a lo existente, como el que llevó, desde los indignados del 15 M en la Puerta del Sol en Madrid, al establecimiento de un partido que ha sido vehículo de importantes transformaciones en la vida política española como PODEMOS. No existe un PODEMOS en Puerto Rico ni nada que se parezca. Pero si las actitudes de los jóvenes son pesimistas y cínicas, no es únicamente porque no han recibido una educación más crítica y transformadora, no es solo por eso, es principalmente porque no perciben en Puerto Rico la existencia de entidades institucionales desde las cuales puedan luchar y contribuir a transformar algo. Tal vez una excepción a eso ha sido Agenda Ciudadana y algunos otros grupos civiles y comunitarios como Mentes Puertorriqueñas en Acción, Casa Pueblo y otros que mediante la acción ciudadana deliberativa y propositiva, o la autogestión, han intentado promover algunos cambios en localidades comunitarias. Pero eso es algo sumamente limitado. Para empezar ¿a cual gobierno le proponemos algo? ¿Al local o municipal, al central de Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal, o al Congreso de Estados Unidos? ¿Y con cuáles recursos? Nada más hay que observar la participación limitada que han tenido los jóvenes más concienciados de Puerto Rico en el Observatorio Ciudadano “Somos el Ahora” que ayudamos a crear desde Agenda Ciudadana y que tuvo mucho también de iniciativa de los mayores, además de la de algunos jóvenes.
Nuestra juventud universitaria espera tal vez de los más adultos la creación de algunas institucionalidades para sentirse que tienen avenidas de acción, o esperan al menos el modelaje positivo de los adultos mayores sobre el compromiso político. Ninguna de las dos cosas existe con impacto general en Puerto Rico. Entonces: ¿Cómo podemos esperar que tengan los jóvenes actitudes propias del ciudadano participativo? ¿Cómo podemos lograr que salgan de la pasiva cualidad de los que son meramente espectadores de un proceso, si la mayoría de los adultos están perplejos, anonadados con todo lo que ocurre y se limitan también a ser espectadores? Desde las universidades, por precaria que sea su situación financiera, podemos, seguramente, como señala el libro compilado por Villarini y Núñez, desarrollar en los jóvenes universitarios las destrezas de un ciudadano activo y participativo, pero nos tenemos que preguntar: ¿Desde qué movimientos e instituciones políticas van a practicar las nuevas destrezas adquiridas? ¿Quién los va a establecer y crear? ¿Cómo exactamente crearían esos grupos una institucionalidad política que sea realmente diferente a la de todos los partidos políticos y líderes políticos que en estos tiempos aciagos nos han fallado?
Mientras la ausencia casi total de institucionalidad para la acción política democrático-participativa sea nuestra realidad sistémica, es muy difícil que la educación en democracia ciudadana, deliberativa, propositiva y protagónica logre la integración de nuestros jóvenes a un proceso de cambio político que no se observa ocurrir en ninguna parte o desde muy pocos resquicios de nuestra vida colectiva. Es como aprender un idioma extranjero en teoría y no tener jamás con quién hablarlo y practicarlo. Como en el aprendizaje de idiomas, el aprendizaje de las nuevas formas de democracia ciudadana necesita de la inmersión práctica. En República Dominicana, según dijo Villarini en la propia presentación de su libro, algunos han propuesto la creación de clubes de jóvenes que se dediquen a promover la nueva democracia. Podría ser una iniciativa importante también para Puerto Rico, donde los niños tienen clubes de todo tipo, girl scouts, boy scouts, boys and girls clubs, pero los adolescentes y adultos jóvenes de las universidades carecen de instituciones civiles desde las cuales pudieran juntarse y actuar.
Damos por supuesto, la bienvenida a un libro y a una investigación como la que nos proveen en su trabajo Villarini y Núñez. Pero no podemos dejar de señalar lo que entendemos es la causa principal de que nuestros jóvenes, aún los mejor educados, los que más conocimientos tienen, hasta los que se sienten más motivados, terminen por dejarse arrollar por los tiempos del espectáculo escandaloso, la volatilidad y la huida fácil de un sistema político que no provee un lugar desde donde trabajar el cambio con esperanzas sólidas y bien fundamentadas. La ausencia de tales esperanzas, debido a lo descrito, hace que los jóvenes privilegien el contagio con el pesimismo, o con la volatilidad y superficialidad de los tiempos, o con el flanco de la huida que representan el irse del país o el quedarse en Puerto Rico (Yo no me quito), pero huirse aún así del sistema político mediante la abstención electoral, la pasividad y la apatía.
NOTA: Esta columna es una re-elaboración más detallada de la presentación del libro de Villarini y Núñez de Maraima por el autor en la Librería Norberto en Plaza las Américas, el lunes 21 de enero de 2019, 7:00 PM.