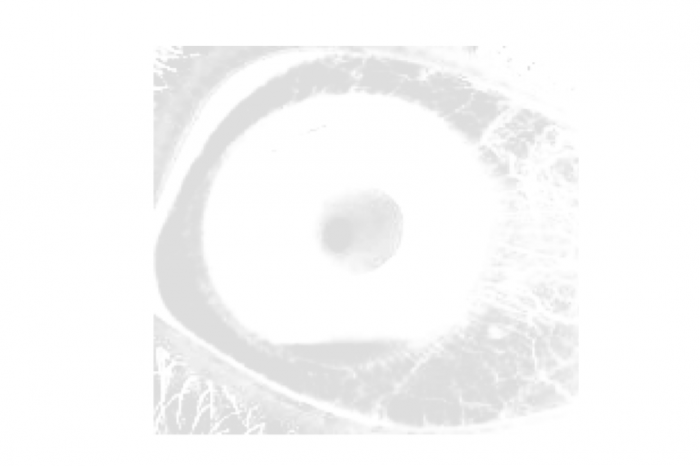Reescritura y divertimento: pensar otro entre siglos

Bemba PR
Primera estación: del siglo 20 al 21
Las condiciones que hicieron posible la creación del Puerto Rico industrial desde 1947 y el Estado Libre Asociado (ELA) desde 1950 no existen a partir de 2006. Aquellas habían comenzado a ser puestas en entredicho desde inicios de la década de 1980 en el escenario de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y el Programa de Plantas Gemelas ligado a la administración republicana de Ronald Reagan. El thatcherismo y la reaganomía resultaron desastrosos para aquella invención jurídica de inicios de la Guerra Fría que, para algunos observadores, se había convertido en una curiosa pieza de museo.
Para los puertorriqueños aquella no era una situación inédita. Después de todo Puerto Rico había entrado en el escenario de la modernidad y el capitalismo liberal como una colonia y salía de aquel en las mismas condiciones. Tocaría al país experimentar el tránsito hacia la era global y la condición postmoderna (lo que eso signifique hoy en día no es relevante) como una colonia jurídica, plutocrática y de consumo convencional. Me parece que la evaluación ecuánime de los efectos de esa situación es un reto teórico extraordinario al cual los intelectuales del interior y los de la diáspora han respondido de manera distinta.
De un modo u otro, el discurso de los activistas reconoce que la necesidad de resolver el problema colonial o del estatus sigue siendo urgente en 2020. También deberían reconocer que las circunstancias, una crisis fiscal y económica devastadora, no favorecen ni aceleran su resolución. Por otro lado el asunto no es tan sencillo. Al presente el significado de la “solución final” se ha pluralizado hasta el punto de que el abanico de opciones que se han puesto sobre la mesa choca con la forma de solventarlo a la que se apeló en la modernidad plena. Para la mirada moderna la soberanía dependía de la separación y la independencia. Ello explica, desde mi punto de vista, una actitud que se imprimió en el lenguaje de los intelectuales que se aproximaron al problema a la luz de las experiencias del siglo 19. Me refiero a la manía de disimular las pugnas entre los independentistas bona fide y los anexionistas a la Gran Colombia o Estados Unidos durante el siglo 19. Aquella complejidad fue silenciada por todos.
Si al presente se sugiriera, como suele suceder, que la soberanía es una condición que sólo puede ser garantizada por la independencia muchos fruncirían el entrecejo y se correría el peligro de que se acusara a quien lo afirma de simplificar un asunto complejo. Para algunos observadores el exclusivismo independentista que domina todavía a muchos no es sino un retroceso ideológico y, sobre esa base, arguyen que la suya no lo es. La idea de que la soberanía y la descolonización pueda manufacturarse a través del estado 51 o un tratado de libre asociación tanto como con la independencia, tortura a los que enfrentan el asunto desde la perspectiva moderna nacionalista y romántica. No voy a tomarme el atrevimiento de tratar de resolver ese asunto. Mi intención se limitará a plantearlo.
Algo que llama mi atención es que, en general desde 1990, parece existir un consenso en torno a que el ELA es una estructura disfuncional o algo así como un monumento de la guerra fría. La quiebra financiera y la instauración de una Junta de Supervisión Fiscal así lo ratifica. En el marco del liberalismo de la segunda posguerra y el welfare state, el ELA “cumplió” su cometido. En el marco del neoliberalismo de la posguerra fría y el workfare state, ya no ha sido capaz de ello. Independientemente de la veracidad de la primera afirmación –si “cumplió” su misión entre 1947 y 2005 apoyado en la sección 931 y 936, cosa que pongo en duda–, los sectores moderados del Partido Popular Democrático (PPD) que dominaron la organización de cara a las elecciones 2020, no estuvieron dispuestos a aceptar el fracaso del proyecto de Luis Muñoz Marín.
El control de una nueva “vieja guardia” en el PPD ha cumplido la función de expulsar, como si se tratara de un simbólico Naranjales o de otra razia contra un innovador Congreso Pro Independencia, a los soberanistas que cohabitaban en la organización. La solución histórica de los populares moderados del PPD parece ser la misma: inocular ideológicamente a la organización mediante la amputación de la membresía crítica o exigente. Ese, me parece, es el signo más evidente de un partido conservador que permanece agarrado a los fantasmas o a los imaginarios grandiosos de su pasado. El aislamiento de los populares soberanistas o su emigración a otras organizaciones más tolerantes minará las posibilidades futuras del PPD a menos que se convierta en una organización difícil de distinguir del PNP o del Proyecto Dignidad.
Por otro lado, mi experiencia me dice que la opinión en Estados Unidos sobre el asunto de Puerto Rico, las veces que el congreso y la presidencia se han expresado tácitamente sobre ello desde 1990, parece favorecer la creación de un tratado de libre asociación bilateral que no sea el ELA pero que sirva, como aquel, para evadir la estadidad y la independencia. Esa también es una postura histórica manifiesta desde 1899 y 1900, momento en el cual se echaron las bases de una relación anómala que se ha transformado en una parodia del coloniaje en el 2020. La gente, la sociedad civil y los partidos políticos más visibles no han comprendido bien el proceso y han tendido a reproducir el lenguaje estatucentrista tradicional esencialmente maniqueo y reduccionista y cargado de subjetividad. La gran excepción en 2020, a pesar de ciertos baches, ha sido el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuya lectura del tema parece más acertada que la del PPD, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
El estatus se resolverá sólo que no se sabe cuándo, por lo que sería saludable que se evitara en lo posible que los fantasmas de la guerra fría obstaculizaran ese proceso. Hacerlo es más fácil para el PPD, el PIP y el MVC que para el PNP, organización que depende del red scare o “miedo rojo” para movilizar a su electorado más irracional y obtuso. Esa táctica le ha sido de utilidad a pesar de la mala imagen que la corrupción y el clientelismo político más atroz le han creado desde 1990 al presente. Es como si la lógica del “malo conocido” se fortaleciera cada vez que se apela a un enemigo inexistente: el comunismo rojo por lo regular encarnado en lo jóvenes rebeldes.
Un obstáculo mayor en el camino a la solución de la soberanía es que tanto el PNP, el PPD como el PIP se han enquistado en sus conchas y han rehusado abrirse al debate sobre el estatus a la luz de una nueva relación con Estados Unidos que no sea la independencia, la estadidad o el estadolibrismo tal cual se inventó en 1952. El dilema del bipartidismo, en ese sentido, es trinitario. Un PIP que pospone la independencia en las elecciones de 2020 recuerda mucho un PPD que hizo lo mismo en las de 1940. El resultado no fue el mismo pero es un buen comienzo. Por otro lado, la tendencia de la administración republicana de Donald Trump (2016) fue un contrapeso eficaz para reanimar las viejas heridas de la guerra fría en su afán por imponer la hegemonía del dólar en Hispanoamérica tras su pérdida de poder en Asia y Europa.
Segunda estación: ¿qué pasa con la cultura?
Una nota cultural es importante en este momento: cualquier proyección descolonizadora debe tomar en consideración la condición caribeña e hispanoamericana de Puerto Rico sin olvidar los 122 años de relaciones con Estados Unidos. Me parece que, en general, las organizaciones políticas principales tanto las tradicionales como las emergentes, no han tocado con propiedad el tema. Es como si toda la discusión sobre la soberanía se hubiese reducido a consideraciones jurídicas y económicas: terreno fértil para el monopolio de los abogados y los economistas para quienes la caribeñidad o la hispanoamericanidad pueden ser reducidas a consideraciones de derecho y mercado.
En este aspecto el debate público, lo que eso signifique en un país en que la gente no debate sino que se atrinchera y blinda en sus posturas, contrasta con el tono que poseía en medio de la guerra fría en especial durante las décadas de 1970 y 1980. Los intelectuales que no sean economistas académicos o mediáticos, o juristas brillantes o mediocres, no parecen tener mucho que decir en este momentos. Las excepciones están allí: Eduardo Lalo y Cezanne Cardona son voces originales, sin duda. Sin embargo, no deja de sorprenderme que la “(absurda) opinión pública” dependa tanto de politólogos y comentaristas sensacionalistas y que la presencia de intelectuales con formación, más allá de los economistas y los abogados, no sea tanta como la de aquellos. Es como si se repudiara todo pensamiento denso en favor de cualquier pensamiento líquido o fluido. Consumir ideas ya no es diferente de consumir teléfonos móviles. Me parece que la sociedad puertorriqueña necesita de sus historiadores, sociólogos, psicólogos y antropólogos conscientes en estos momentos.
En este fenómeno percibo cierto anti intelectualismo selectivo que irrumpe y se impone muy bien a la industria de la información. Se trata de una tendencia que, al parecer, va de la mano del hecho de que el trabajo creativo de los escritores y artistas ha sido convertido por la fuerza de los hechos en una pequeña y mediana industria (PYMES) más, alrededor de la cual los productores culturales se distraen y dan vida a una industria creativa, editorial y de tráfico de libros llena de inconsistencias. Emancipados de las autoridades e instituciones culturales del Estado como el Instituto de Cultura Puertorriqueña o la universidad del estado, que ya no son capaces de financiar y dirigir una producción cultural que se le ha ido de las manos, los productores culturales viven su fase neoliberal y su literary workfare: el “precariado literario” está por todas partes.
Esto no es nuevo, ya lo había señalado en un libro de 2008. No empece, debo insistir en que la explotación del talento de los creadores de todo tipo ya sea por intermediarios, editores, libreros, ferias y premios, es una queja que aflora por doquier y que he escuchado desde hace años. Los productores culturales parecen vivir dentro de una burbuja en la medida en que la creación estética ha sido condenada a la condición de entretenimiento y espectáculo o, a lo sumo, actividad de sanación emocional en tiempos del derrumbe para unos pocos. El talento de estos sectores creadores es, por otro lado, significativo pero dada la condición de que la industria cultural dominante ha forjado un nuevo balance entre el objeto estético y el objeto de mercado, ello también ha afectado la condición del creador por lo que la dispersión se ha impuesto en aquel importante sector de la opinión.
Un último comentario. A partir de 1980 la producción cultural y los sistemas educativos públicos y privados anduvieron por rutas distintas y a veces opuestas. La invención de la industria cultural, la burocratización extrema y la (re)politización de la educación pública preuniversitaria y universitaria han sido claves. Si la educación pública está allí para liberar o domesticar depende de la voluntad del educando.
El sistema preuniversitario se caracteriza por la politización de su jerarquía, el burocratismo, sus costos cada vez más elevados y la ineficacia de su producto en medio de un mercado cambiante. Durante las década del 1990 y 2000 el desfase entre sus métodos educativos y los requerimientos del mercado laboral eran notables. El asunto ha sido utilizado para devaluar la educación en ciencias humanas y artes en favor de carrera científicas, tecnológicas, matemáticas e ingeniería. Tengo experiencia con ese asunto: trabajo en un colegio de ingeniería que ofrece artes y humanidades porque el programa educativo así lo requiere. El sistema universitario se caracteriza también por la politización de su jerarquía, el burocratismo, por sus altos costos y por la insistencia en desplazar la responsabilidad de cubrirlos hacia el estudiante-consumidor. El otro problema es su desconexión con el sistema preuniversitario.
La solución del Estado en ambos casos ha sido amenazar con cerrar planteles universitarios y escuelas luego de un superficial análisis de contable que siempre se ocupa de asegurar los réditos de la jerarquía burocrática costosa y altamente politizada. La oposición a ese tipo de políticas ha sido el escenario más fecundo para la subsistencia del lenguaje de la guerra fría: un estudiante preocupado es un comunista potencial resignificado en la metáfora del “peludo”, recuerden que los comunistas nunca son calvos. Desde mi punto de vista en este entre siglos la “educación pública” acabó por convertirse en una ficción y un mito.
Una buena señal es que cada vez hay más tensiones entre el establishment y el Estado, por un lado, y los sectores intelectuales activos (lo que quede de ellos) del otro. Esa contradicción me dice que no todo es silencio y aceptación. El anti intelectualismo oficial y su afán por silenciar desde “arriba” a los intelectuales, puede ser interpretado como el reconocimiento de una fuerza que no ha desaparecido del todo. Espero que así sea.
_________
*Fragmentos del panfleto Memoria e Historia: monólogos en torno a la historia reciente (inédito)