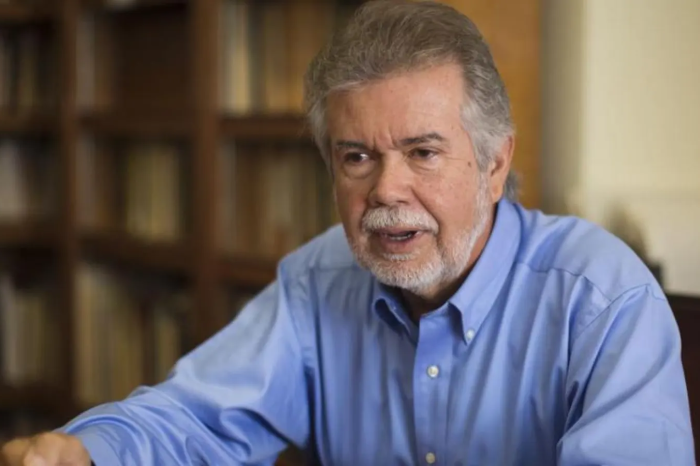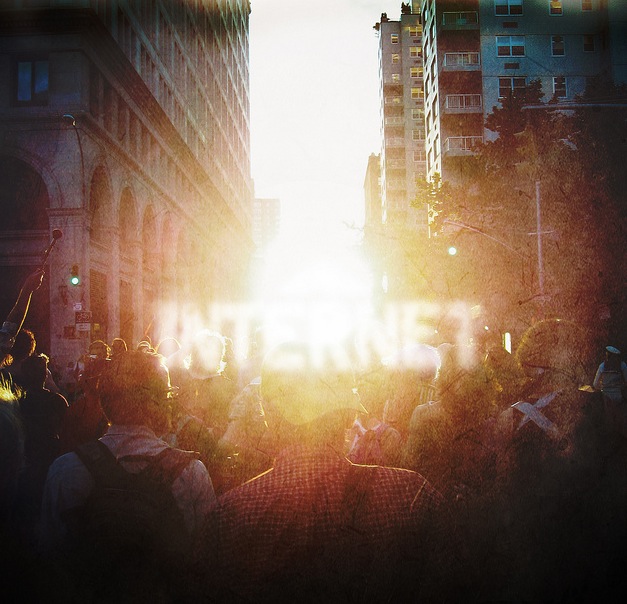¿La violencia extrema? Historia, memoria, ficción
Nota Editorial: Esta es la primera parte (revisada) de una ponencia presentada en el Simposio “Representaciones de la violencia política en la literatura latinoamericana contemporánea”, que tuvo lugar en Santiago de Chile del 26 al 28 de octubre de 2011. La segunda parte será publicada en la próxima edición.
Este ensayo discute la relación entre historia, memoria y ficción en la representación de la violencia extrema. El término “violencia extrema” engloba diversos procesos de destrucción masiva de poblaciones civiles, tales como prácticas de terror, tortura, genocidios y otros asesinatos en masa. La palabra “extrema” denota lo que Sémelin caracteriza como un “más allá de la violencia”, es decir, un exceso que es constitutivo de este fenómeno y que cuestiona su racionalidad.1 Este exceso es lo que lleva a ciertos autores a plantear que la violencia extrema es un fenómeno “inexpresable” o “irrepresentable”. Esta violencia constituye un acontecimiento traumático que parecería poner en entredicho la posibilidad misma de entenderlo.
Según expresa Susan G. Kaufman, al ocurrir este tipo de acontecimiento: “algo se desprende del mundo simbólico, queda sin representación, y, a partir de ese momento, no será vivido como perteneciente al sujeto, quedará ajeno a él…La fuerza del acontecimiento produce un colapso de la comprensión, la instalación de un vacío o agujero en la capacidad de explicar lo ocurrido”.2 ¿Se puede, entonces, representar la experiencia de la violencia extrema? O, ¿acaso ésta es una experiencia más allá de las de los medios que poseen los seres humanos para comprender y dar sentido a sus vidas?3
Uno de los desarrollos más significativos con relación a esta discusión es la emergencia de lo que Annette Wieviorka llama “la era del testigo”, la cual privilegia los testimonios de los supervivientes de acontecimientos traumáticos. Después de décadas de invisibilidad y marginación, el testimonio y la figura de la víctima han cobrado una centralidad sin precedente en la esfera pública. Esta transformación ha convertido el testimonio y los testigos en fuentes esenciales, cuando no las más importantes para la “recuperación” del pasado traumático reciente. De ahí que nuestra época esté muy marcada por la subjetividad y por la memoria, por el llamado “deber de la memoria”. A partir de las transformaciones que ha suscitado la “era del testigo” examinaré tres retos fundamentales al problema de la representación de la violencia extrema.
.1.
Las tensión entre historia y memoria.
…ni la historia se diluye en la memoria…ni la memoria debe ser descartada… por su volatilidad o falta de “objetividad”. En la tensión entre una y otra es donde se plantean las preguntas más sugerentes, creativas y productivas para la indagación y la producción.
–Elizabeth Jelin
Eric Hobsbawm ha señalado en su historia del siglo XX, Age of Extremes, que la tarea de los historiadores “es recordar lo que otros olvidan”.4 Pero en su importante libro no hay una sola palabra sobre los campos nazis. Al preguntársele por qué no había escrito sobre este acontecimiento tan crucial, Hobsbawm respondió afirmando que lo que un historiador puede hacer es el análisis del fenómeno del genocidio: su génesis, cómo se organizó, la motivación de los responsables y asuntos análogos. En su opinión, la experiencia de los campos iba más allá de las palabras. Hobbsbawm aclara que intencionalmente no había querido describir esas experiencias, esos acontecimientos “inexpresables”, y por eso guardó silencio sobre ellos en su libro.
Uno puede preguntarse por qué, en la “era del testigo”, Hobsbawm no utilizó testimonios de los supervivientes, como los de Primo Levi, en un intento de incluir en su narrativa histórica la «inexpresable» experiencia de los campos. A mi entender, la respuesta reside en que él participa de la pronunciada y excesiva objetivación característica de los códigos tradicionales de la historiografía; la cual conlleva una desconfianza de la memoria y los testimonios que conduce a la exclusión o a la marginación de las voces de los supervivientes. Esta concepción lo lleva a un callejón sin salida, a los límites inherentes de la documentación, las causas y las fuentes con el fin de explicar lo que es absolutamente difícil de interpretar. A pesar de las lagunas, huecos o silencios que puedan existir en los testimonios de los supervivientes, estas experiencias irrecuperables o la distorsión de los hechos (que a veces implica una distorsión de los hechos), son en sí y de por sí un acontecimiento histórico de gran importancia. Los historiadores deben acercarse a ellos, no sólo como parte de los efectos continuados de las guerras y la implementación de una maquinaria de exterminio (que supera la temporalidad de los devastadores acontecimientos), sino también como una manera de identificar las limitaciones de un determinado campo de estudio. Como apunta Elizabeth Jelin, la historia “dura”, fáctica, de los acontecimientos de violencia extrema no produce un conocimiento por sí solo que sea suficiente para comprender las maneras en que los sujetos que han sobrevivido estas experiencias construyen sus memorias, sus narrativas, y sus interpretaciones de las mismas.5
Es posible tener, como postula Dominick LaCapra, otra perspectiva de la relación entre los testimonios (particularmente de acontecimientos traumáticos de violencia extrema) y la escritura histórica. Desde esta perspectiva, el significado de los testimonios radica en reconocer que éstos aportan algo que no puede reducirse a un conocimiento puramente documental. Su importancia está vinculada al intento de comprender la experiencia, incluyendo el papel de la memoria y sus huecos en el proceso de acomodarse o reprimir el pasado.6
Sin embargo, es este entendimiento del significado de los testimonios el que precisamente no pueden asumir muchos historiadores, al menos aquellos que comparten la pronunciada y excesiva objetivación que caracteriza la historiografía más tradicional. Este punto ciego juega un papel clave en la narrativas historiográficas, como las de Hobsbawm y otros, que paradójicamente en la “era del testigo” excluyen o marginan los testimonios de los supervivientes de acontecimientos traumáticos y de violencia extrema. Ante esta situación, lo que se requiere de parte del historiador es un trabajo elaborativo con la memoria y los testimonios que establezca una distancia crítica frente al acontecimiento traumático que permita la reflexión sobre este pasado y la construcción de su significado para el presente.
.2.
Los límites de la memoria.
…no somos nosotros, los supervivientes, los verdaderos testigos…
–Primo Levi
 Primo Levi afirma que la fuente más importante para la verdad sobre los campos es la memoria de los supervivientes. No obstante, como él mismo advierte, ésta debe ser leída críticamente. Al hacerlo, tenemos que examinar con atención los problemas y los límites de la memoria en la representación de la violencia extrema. Para Levi, el recuerdo de los campos está constituido casi exclusivamente por los testimonios de lo que él llama el prisionero «privilegiado», los que representan una exigua y anómala minoría de los sobrevivientes, no por los testimonios de los prisioneros que formaron el núcleo de los campos y que murieron. Según Levi, los “hundidos”, no los “salvados”, fueron los “verdaderos” o “absolutos” testigos, las personas cuyos testimonios tendrían un significado general con respecto al Holocausto. Pero el “hundido”, el testigo “absoluto”, no puede dar testimonio sobre su destrucción pues «[l]a demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte”.7 El “salvado” ha tratado de relatar no sólo su destino sino también el de los que se ahogaron. Dieron testimonio de lo visto de cerca, aunque no por experiencia propia. Hablaron en nombre de los demás.
Primo Levi afirma que la fuente más importante para la verdad sobre los campos es la memoria de los supervivientes. No obstante, como él mismo advierte, ésta debe ser leída críticamente. Al hacerlo, tenemos que examinar con atención los problemas y los límites de la memoria en la representación de la violencia extrema. Para Levi, el recuerdo de los campos está constituido casi exclusivamente por los testimonios de lo que él llama el prisionero «privilegiado», los que representan una exigua y anómala minoría de los sobrevivientes, no por los testimonios de los prisioneros que formaron el núcleo de los campos y que murieron. Según Levi, los “hundidos”, no los “salvados”, fueron los “verdaderos” o “absolutos” testigos, las personas cuyos testimonios tendrían un significado general con respecto al Holocausto. Pero el “hundido”, el testigo “absoluto”, no puede dar testimonio sobre su destrucción pues «[l]a demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado, como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte”.7 El “salvado” ha tratado de relatar no sólo su destino sino también el de los que se ahogaron. Dieron testimonio de lo visto de cerca, aunque no por experiencia propia. Hablaron en nombre de los demás.
Según Giorgio Agamben, Levi pone de relieve una paradoja fundamental, una brecha crucial que existe en los testimonios sobre los campos nazis: “Quien asume la carga de testimoniar por ellos [los hundidos] sabe que tiene que dar testimonio de la imposibilidad de dar testimonio. Y esto altera de manera definitiva el valor del testimonio, obliga a buscar su sentido en una zona imprevista”.8 Esther Cohen entiende que el planteamiento de Levi (y el de Agamben) deja “al lector y, sobre todo al superviviente, en una situación de desamparo”. Para ella, Levi “parecería dejar al testigo fuera del ‘juego’, negando en cierta forma la tarea de narrador que tanto lo ocupó en vida”.9 A diferencia de lo que señala Cohen, Levi “no deja al testigo fuera del juego”, ya que su planteamiento sobre la paradoja del testimonio es un reconocimiento importante sobre los límites de la memoria en la representación de la violencia extrema.
Este reconocimiento constituye una advertencia contra la sobrevaloración de la posición de enunciación del testigo, quien en nuestros tiempos ha emergido en la esfera pública como el portador de la Verdad por el hecho de haber sobrevivido un acontecimiento traumático. Beatriz Sarlo, refiriéndose al caso de la Argentina postdictatorial, sostiene que ciertamente la memoria ha sido un impulso moral de la historia reciente argentina y también una de sus fuentes cruciales, pero de ahí no se desprende que ésta produzca una verdad más indiscutible que las verdades que se pueden construir desde otros discursos. Plantea ella que respecto a la memoria no hay que fundar una epistemología ingenua: “Sólo una confianza ingenua en la primera persona y en el recuerdo de lo vivido pretendería establecer un orden presidido por lo testimonial. Y sólo una caracterización ingenua de la experiencia reclamaría para ella una verdad más alta”.10
El imperativo social de la época ha transformado el testigo en un profeta y un apóstol, pero el haber vivido un acontecimiento traumático no confiere a éste una posición epistemológica privilegiada respecto a la “realidad”, ni lo pone en condiciones de producir necesariamente un conocimiento más acertado o “verdadero” del acontecimiento vivido. La memoria, en tanto discurso que elabora sentidos sobre el pasado, debe someterse a un juicio crítico, como advierte Levi.
- Jacques Sémelin, Purify and Destroy: The Political Uses of Massacre and Genocide, Nueva York, Columbia University Press, 2007. [↩]
- Susana G. Kaufman, “Sobre violencia social, trauma y memoria”, Seminario: “Memoria Colectiva y Represión”, Montevideo, 1998, p. 7 [↩]
- Aquí me limito a discutir modos de representación narrativa. En otros ensayos de un próximo libro a publicarse examino otros modos de representación tales como: el arte, la fotografía y el cine, entre otros. [↩]
- Eric J. Hobsbawm, The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991, Nueva York, Vintage Books, 1996, p. 3. [↩]
- Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI Editores, 2002. [↩]
- Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2001, pp. 86-113. [↩]
- Primo Levi, Trilogía de Auschwitz, Barcelona, El Aleph Editores, 2005, p. 542. [↩]
- Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo, Valencia, Pre-Textos, 2000, p. 34. [↩]
- Esther Cohen, Los narradores de Auschwitz, Buenos Aires, Editorial Lilmod, 2006, p. 13. [↩]
- Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 63. [↩]