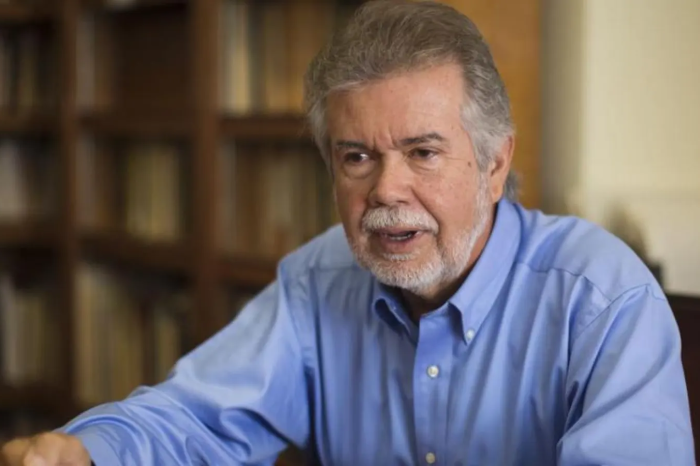Vernos

 Fui por una lista de respuestas y ella tenía solo una pregunta. ¿Qué pasa con este país?, preguntaba con ojos que no tenían ni una pizca de retórica. Le prometí que intentaría contestarle cuando pudiéramos dar por terminada la entrevista y apagar al fin la grabadora. No olvidó mi promesa por más que la conversación tomara otros rumbos. Como preámbulo de lo que ya para mí se estaba volviendo epílogo, me ofreció una tacita de café. La acepté con gusto y con la curiosidad de quien hace tiempo no toma café en casa ajena. El café es parte de nuestra intimidad mañanera. Ofrecerlo es dar un poco de ese yo aún no público, accesible solo a los más cercanos. Entonces volvió a preguntar: ¿Qué le pasa a este país? Ambas sabíamos que al país, como a todos, nos pasan cientos de miles de cosas; que algunas nos llevan pasando decenas de años y otras, apenas un puñado de días. Para tratar de determinar en qué fijaba ella la vista, le pregunté cuándo empezó a notar el cambio. Lo pensó solo un momento. Cuando me quedé viuda con dos hijos. Le pregunté que pasó entonces y me soltó escuetamente: nadie venía a vernos.
Fui por una lista de respuestas y ella tenía solo una pregunta. ¿Qué pasa con este país?, preguntaba con ojos que no tenían ni una pizca de retórica. Le prometí que intentaría contestarle cuando pudiéramos dar por terminada la entrevista y apagar al fin la grabadora. No olvidó mi promesa por más que la conversación tomara otros rumbos. Como preámbulo de lo que ya para mí se estaba volviendo epílogo, me ofreció una tacita de café. La acepté con gusto y con la curiosidad de quien hace tiempo no toma café en casa ajena. El café es parte de nuestra intimidad mañanera. Ofrecerlo es dar un poco de ese yo aún no público, accesible solo a los más cercanos. Entonces volvió a preguntar: ¿Qué le pasa a este país? Ambas sabíamos que al país, como a todos, nos pasan cientos de miles de cosas; que algunas nos llevan pasando decenas de años y otras, apenas un puñado de días. Para tratar de determinar en qué fijaba ella la vista, le pregunté cuándo empezó a notar el cambio. Lo pensó solo un momento. Cuando me quedé viuda con dos hijos. Le pregunté que pasó entonces y me soltó escuetamente: nadie venía a vernos.
Irse a ver. Voy a verte. Hace tiempo no nos vemos. Ya no te dejas ver. Y mi favorita: A ver cuándo nos vemos. Entre nosotros la mirada bien intencionada, solícita, es lo que para los primates constituye la mano del otro acariciando el pelambre. Una forma básica de sociabilidad. No hay nosotros sin pasarnos la mirada, aunque sea solo un rato. Con café o un vaso de agua helada en la mesita, se trata de compartir un espacio chateau gonflable en el que podamos vernos. Creo que la tristeza de esa joven viuda que los años han convertido en desconcierto, me recordó de golpe todas las miradas que extraño. No he visto a Laura y porque sé que no la voy a encontrar en el pasillo que compartíamos, cambié de ruta. No vi a una amiga querida en todo el verano, aunque mi regalo de cumpleaños fue la promesa de vernos. En mi geografía imaginaria, mis padres viven en el punto de encuentro de los catetos, mientras yo recorro semanalmente la larga hipotenusa que es la PR-52. No es la misma distancia. A pesar de los cálculos de Pitágoras.
Al país le pasan muchas cosas, pero una de ellas, agente catalítico de otras tantas, es un desgaste de las formas de sociabilidad. ¿Dónde nos vemos? ¿Cuánto podemos vernos? ¿Cómo aproximar al que vemos por primera vez? ¿Quiénes siguen al margen de ese juego de miradas que construye un nosotros más real que imaginario? A la idea de la democracia que descansa sobre la audibilidad de los argumentos hay que añadirle la idea de una forma de sociabilidad que exige el mirarse. Los esfuerzos institucionales y la política pública deben correr en paralelo: más y mejores condiciones para el diálogo y la deliberación; más y mejores condiciones para fomentar la sociabilidad. A algunos optimistas les puede parecer que ya nos vemos bastante, pero investigaciones en curso sobre el uso del tiempo libre y las estrategias de ocio realizadas por el Grupo de Estudios del Trabajo (GET) que coordina la colega Laura Ortiz Negrón desde el Centro de Investigaciones Sociales en el Recinto de Río Piedras sugieren que en nuestro país las actividades más comunes de ocio consisten en descansar un rato y compartir con la familia. En estas prácticas hay que escudriñar más y eso estamos haciendo, pero una primera lectura de estos hallazgos sugiere que a la hora del solaz respondemos al agobio del cuerpo y a la necesidad de reconectarnos. No hay tiempo ni energías para más. Recargar baterías y ver al otro; ya mañana será otro día.
C. Gamble, J. Gowlett y R. Dunbar, los investigadores que presentaron la propuesta que ganó el concurso con el que la Academia Británica de Ciencias celebró su primer centenario, reportan en su libro Thinking Big: How the Evolution of Social Life Shaped the Human Mind (London: Thames and Hudson, 2014) que en los entornos que estudiaron los individuos dedicaban unas dos horas al día a las interacciones sociales, excluyendo los encuentros en el trabajo y otras relaciones profesionales; por ejemplo, acudir al doctor. De esas dos horas, 48 minutos se invertían en las cinco personas más próximas a cada sujeto encuestado. Si la distribución de tiempo fuera equitativa, detalle que los autores no comparten, cada miembro del círculo más íntimo de un individuo recibiría menos de diez minutos diarios de atención, más o menos el tiempo que toma compartir una taza de café. En el libro al que hago referencia a Gamble y compañía no les interesa explorar el estado de las relaciones de sociabilidad en el mundo actual ni sus consecuencias, sino la importancia que pudieron tener estos vínculos para explicar la selección de individuos con cerebros más grandes en la historia natural de los sapiens. Para estos investigadores, el desarrollo del cerebro permitió la expansión, a escalas diversas, del grupo social de los primates. La colaboración de sus grupos resultó indispensable para que estos individuos con cerebros más grandes y presupuestos metabólicos más altos prosperaran y tuvieran progenie. Según Gamble, Gowlett y Dunbar, debemos el tamaño y la configuración de nuestro cerebro a las formas de sociabilidad que este hizo posible.
Si Gamble, Gowlett y Dunbar tienen razón, la historia natural de la sociabilidad es la historia profunda de cuánto hemos considerado prototípicamente humano. Si así resulta, lo muy humano no es adánico, es simiesco. Por gran parte de la historia profunda de nuestra especie esto no debió molestar a nadie. Quizás comenzó a resultar incomprensible y hasta abominable desde hace solo unos pocos miles de años, cuando a esas formas de sociabilidad primera se le sobrepusieron los deberes con el Estado y la religión organizada. Esas no fueron las últimas de las intervenciones. Hace menos de doscientos años que el capital comenzó a reconfigurar la sociabilidad a su imagen y semejanza, profundizando la experiencia de una existencia individual y precaria cuya supervivencia depende más de la capacidad de acceso a los mercados que de la confianza en los otros. Ahora que nos hemos acostumbrado a estar solos en el mundo, a cuesta con nuestras penas, nos encontramos encerrados en nuestras casas, extenuados y con apenas diez minutos que ofrecer a aquellos que más cerca se encuentran.
Esto es algo de lo que nos pasa. ¡Y es tanto! Sirva al menos para explicar por qué nadie viene a vernos.