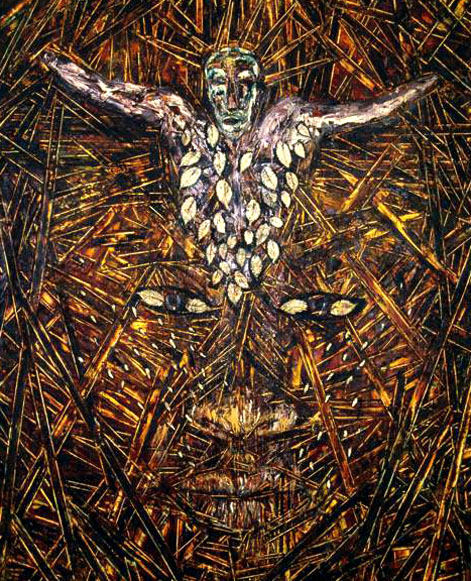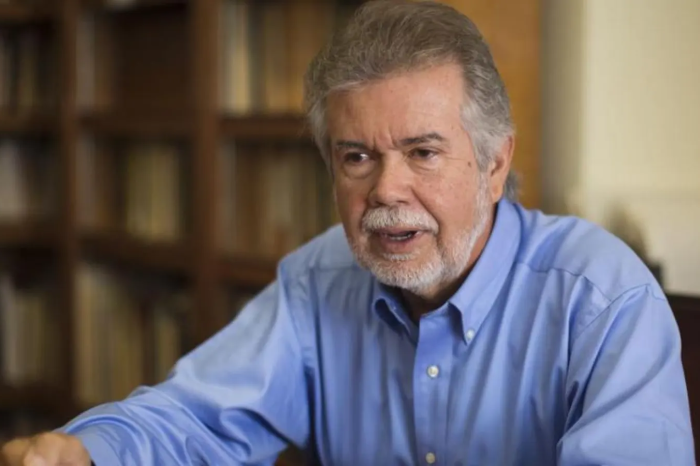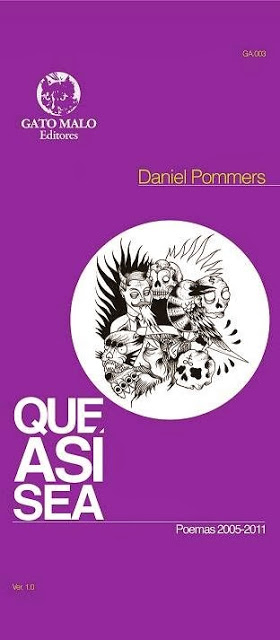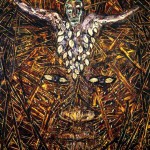Avatares del Caribe: una nueva generación de caribeñistas
Dedicada a mis estudiantes y ex etudiantes que trabajan con el Caribe.
In learning you will teach, and in teaching you will learn.
—Phill Collins
I. “Cierta manera” de los estudios caribeños
Aunque llegué a los estudios caribeños más por accidente que por (una) vocación clara, creo que me quedé en este campo porque disfrutaba varias cosas que pueden parecer secundarias. Primero, los estudios caribeños me permitían pensar sobre mi país más allá de las fronteras asfixiantes del nacionalismo. La conversación sobre Puerto Rico en el contexto de los muchos caribes me daba la oportunidad de mirar y concebir lo que Pedro Cabiya ha descrito como “esta vaina de ser puertorriqueño” en un contexto mucho más amplio, donde en muchas ocasiones lo excepcional de nuestro país se tornaba en ordinario. No puedo negar, por otra parte, que me resultaba también agradable participar en las conferencias y reuniones de la Caribbean Studies Association y la Caribbean Philosophical Association, que nos llevaban a visitar diferentes lugares tropicales. Por último, creo que la misma configuración del campo —en diálogo con los estudios de área, pero no reducibles del todo a ellos— fue el atractivo definitivo de este campo para mí. Me refiero específicamente a la rica interdisciplinariedad del campo —mucho más diverso que los estudios latinoamericanos, que pasaron por un período de predominio de los saberes empíricos— y a la vocación (a veces) casi irrevocable a la conversación o discusión entre colegas que se pensaban como parte de una serie de debates en los cuales los estudios sociales, culturales, e históricos, así como los de tipo ecológico-ambiental, estaban en continuo estado de intercambio y conversación.Parte importante de esa conversación han sido, por supuesto, las colaboraciones con otros caribeñistas, ya sea por medio de asociaciones, conferencias, o más recientemente a través de la iniciativa de “Critical Caribbean Studies” en Rutgers University. Lo que distingue a una iniciativa como “Critical Caribbean Studies” de otros proyectos de organizaciones académicas y profesionales en los que he participado es el modo en que la conversación sobre lo caribeño parece tener, en mi opinión, una inflexión disciplinaria diferente. Me refiero en específico a que parece haber una conversación mucho más multidisciplinaria en casi todos los niveles o debates que ocupan los estudios caribeños. Por ejemplo, conversaciones sobre colonialismo, la plantación, la esclavitud, el mulataje, la diáspora o la sexualidad, ocurren en espacios de mayor fluidez interdisciplinaria que lo que es el caso en otros campos similares en los que he tenido la oportunidad de colaborar. Esta apertura de las preguntas a la óptica filosófica, sociológica, cultural, ecológica, o histórica permite y estimula una serie de conversaciones en las que los límites de las disciplinas tradicionales se confunden o relajan.
En el caso de “Critical Caribbean Studies” en Rutgers, nuestras conversaciones se han articulado a partir de cuatro temáticas que reiteran esa fluidez disciplinaria: 1) Colonialidades caribeñas, 2) Estética, poética y políticas caribeñas, 3) Estudios sobre archipiélagos y creolización y 4) Estudios caribeños críticos, teoría y las disciplinas. Por medio de estos cuatro grupos hemos ido armando una conversa que incluye estudiantes, profesores y personal administrativo que trabajan diferentes disciplinas (estudios literarios en inglés, español, francés, literatura comparada, filosofía, historia, geografía, estudios americanos, sociología, antropología, estudios diaspóricos, estudios afroamericanos, estudios sobre migración asiática en las Américas, historia del arte, estudios sobre el indocaribe, el caribe holandés, estudios postcoloniales, etcétera). Quizá mi experiencia en los estudios caribeños sea particular, (aunque se parece mucho a mi experiencia en el campo de los estudios coloniales latinoamericanos), pero lo cierto es que entre los caribeñistas he experimentado la celebración de un espacio de conocimiento sin las divisiones disciplinarias o los traumas generacionales que parecen ser tan comunes en otros campos de estudios.
Parte de esa conversa multi e interdisciplinaria se ha reflejado también en mi colaboración con una nueva generación de caribeñistas, quienes desde el Caribe, Latinoamérica y los Estados Unidos han ido armando preguntas nuevas y saberes distintos que han ido enriqueciendo y transformando el campo. Y como muestra, —mínima seguramente, pero sumamente rica— de esta nueva generación de caribeñistas, me gustaría reseñar aquí brevemente los proyectos de tesis y preguntas de investigación de algunos de los nuevos colegas en el campo con quienes he colaborado académicamente en los últimos diez años.1 Concluiré aventurando unas cortas reflexiones sobre el estado del campo de los estudios caribeños desde mi experiencia como académica que se enfoca principalmente en los estudios culturales.
II. El Caribe Colonial
Comenzaré comentando el trabajo de varios colegas cuyo trabajo aborda el tema del período colonial caribeño para enriquecer la conversación sobre los efectos de la colonización, el sistema de plantación y las migraciones forzadas al Caribe. Patricia Ferrer Medina (2010), por ejemplo, explora la configuración de un sujeto moderno estudiando la relación entre el sujeto y su entorno ecológico en textos sobre el Caribe español, frances e inglés, escritos en el siglo 16, por autores tales como Fray Ramón Pané (1498), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1542), Jean de Léry (1578) y Walter Ralegh (1596). El tema del colonialismo en el Caribe se aborda por medio de un análisis del cuerpo indígena y la representación del paisaje americano en narrativas de viaje. Este tipo de lectura aborda el Caribe desde un nuevo ángulo que aprovecha debates en los estudios étnicos, de género y de ecocrítica.
Por su parte y también en línea con esta interrogante sobre la emergencia de un sujeto caribeño moderno, Larissa Brewer-García (2013) se pregunta cómo estudiar al sujeto colonial negro en la temprana modernidad en el contexto latinoamericano. Su proyecto de tesis cuestiona la convención de que el primer texto escrito por un autor afrolatinoamericano al que tenemos acceso sea la autobiografía de Juan Francisco Manzano. Brewer García emplea los conceptos del repertorio y el performance de Diana Taylor, así como los debates sobre nuevo Humanismo y la centralidad de la América colonial propuesta por Sylvia Wynter (1984) para trazar la presencia de un sujeto colonial negro latinoamericano en una serie de textos de los siglos 16 y 17. En este corpus de texto coloniales el sujeto negro aparece como intérprete en el proceso de evangelización o como sujeto mediador modélico, como es el caso de San Martín de Porres, y el de Úrsula de Jesús en Lima. Lo que conecta este proyecto con los estudios coloniales caribeños es el acervo de materiales donde los puertos caribeños insulares y continentales figuran como espacios centrales en la circulación y articulación de subjetividades negras en las Américas. Por otra parte, al ampliar el archivo que se maneja para el estudio de la negritud colonial, el trabajo de Brewer-García interroga también aspectos centrales que impactan la posterior conceptualización del sujeto mulato y negro en el Caribe.
Daylet Domínguez (2013) trabaja con el colonialismo tardío en el Caribe durante el siglo 19 y se enfoca en la correlación de discursos naturalistas, etnográficos y literarios de fines del siglo 18 y del 19. Su tesis doctoral analiza narrativas de viajes, descripciones etnográficas y textos literarios sobre Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. La hipótesis central del proyecto es que los discursos identitarios y protonacionales del Caribe decimonónico no se pueden entender si no se reconocen los vínculos entre etnografía, política y literatura. La tesis estudia textos como Historia geográfica… de Fray Íñigo Abbad (Puerto Rico, 1788), el Ensayo político de la isla de Cuba de Alexander von Humbolt (Cuba 1826), las Cartas desde Cuba de Fredrika Bremer (1851), Santo Domingo: Past and Present de Samuel Hazard (1873), Los cubanos pintados por sí mismos, Tipos y costumbres de la isla de Cuba (1881), El montero de Pedro Bonó (1856), Cecilia Valdés (1839-1882) y La charca (1894), entre otros.
En estas tres disertaciones, el Caribe colonial es el foco de estudio, pero las ópticas y debates disciplinarios son diferentes. El tema del entorno geográfico y natural tiene un rol significativo en la conceptualización de lo caribeño, al mismo tiempo que se cuestionan los modos en que nuestras disciplinas han definido tradicionalmente los archivos y cánones culturales y literarios que están a la disposición del investigador.
III. El campo intelectual caribeño
El trabajo de Daylet Domínguez también toca un tema que ha sido central en los estudios literarios y caribeños. Me refiero al concepto del campo intelectual, y cómo este se define en espacios coloniales y postcoloniales como los del Caribe. La figura del intelectual y del archivo que se maneja, que ha sido un eje importante en el trabajo de (otros) caribeñistas reconocidos como Arcadio Díaz Quiñones, Malena Rodríguez Castro, Sylvia Álvarez Curbelo, Jossianna Arroyo o Juan Carlos Quintero Herencia (entre muchos otros), se convierte en el objeto de estudio del trabajo de Selma Feliciano Arroyo y Judith Sierra Rivera.
Selma Feliciano Arroyo (2011) reconfigura los estudios del campo intelectual latinoamericano al enfocarse en producciones culturales generadas por medio de la autogestión, o proyectos en los que el artista o intelectual interactúa con el mercado y promueve una distribución pública y hasta mass-mediática para diseminar y sostener su producción intelectual. Un aporte valioso de este tipo de trabajo es que reconecta al Caribe con el resto de Latinoamérica en términos de estrategias comunes de producción y reproducción de intervenciones culturales e intelectuales. Feliciano Arroyo analiza el trabajo literario, performático y musical de Rita Indiana Hernández en el Caribe y Estados Unidos, las iniciativas teatrales y performáticas de Aravind Adyanthaya en San Germán y el resto de Puerto Rico y el trabajo político cultural de las “Reinas Chulas” en México. Según Feliciano Arroyo la autogestión cultural marca un cambio en la relación entre el Estado como benefactor de la producción cultural nacional y los artistas y productores culturales como voz autónoma que articula intervenciones críticas de tipo político y social. Judith Sierra Rivera (2012) se pregunta, por otra parte, acerca de la redefinición del intelectual público en México, Puerto Rico y Chile. Su tesis doctoral estudia tres casos —Carlos Monsiváis, Pedro Lemebel y Josean Ramos— en los que la intervención intelectual pasa por el género de la crónica periodística y del programa radial, antes de transformarse en una publicación en formato más tradicional, como el libro. En cada uno de estos casos, Sierra Rivera establece una relación con el contexto político e histórico que explica y posibilita esta transición del intelectual público tradicional al ámbito mass-mediático. Sierra Rivera está ampliando su investigación para abordar las intervenciones culturales y políticas que están ocurriendo en la blogosfera, con especial énfasis en Puerto Rico y Cuba, y se interesa por incorporar teorizaciones sobre el afecto y la representación del militarismo y la militarización en el Caribe y sus diásporas. Regresa así el tema de la guerra, que en el caso de Puerto Rico y Cuba se ha estudiado con mayor énfasis en la Guerra Hispanoamericana, pero que se proyecta a casos más recientes, como las guerras en Vietnam, Corea, Irak y Afganistán.
IV. Los estudios dominicanos y dominico-haitianos
Los estudios dominicanos también se han ampliado en el trabajo de esta nueva generación de caribeñistas. He tenido la suerte de trabajar directamente con tres dominicanistas, que a su vez colaboran con figuras de más tiempo en el campo como Silvio Torres-Saillant, Daisy Cocco de Filippis, Néstor Rodríguez, Carlos Decena y Ginetta Candelario. Ramonita Marcano-Ogando (2005), por ejemplo, propone un análisis de la poesía de Aida Cartagena Portalatín que cuestiona las interpretaciones canónicas de la obra de una de las mayores exponentes del grupo “La Poesía Sorprendida”. La pregunta que Marcano-Ogando enfrenta es compleja por muchas razones. Primero, por la fuerte tendencia en el campo de los estudios literarios a imponer lecturas nacionales y nacionalistas a la obra de escritoras y escritores caribeños y latinoamericanos. Segundo, por la compleja relación que se establece entre los escritores dominicanos y el campo intelectual dominicano entre las décadas del 1930 al 1960. Y tercero, por la tendencia a desarrollar lecturas feministas de escritoras caribeñas y latinoamericanas en las que se simplifica la relación de la escritora y artista con el campo intelectual y el gobierno de su época. Marcano-Ogando logra trascender estas limitaciones de la crítica, y propone una interpretación de Mi mundo el mar (1953), Una mujer está sola (1955), La tierra escrita: Elegías (1967) y En la casa del tiempo (1984), que abandona la oposición de su período surrealista y su poética políticamente comprometida. En este sentido, Marcano-Ogando propone que Cartagena Portalatín, de un modo similar a Aimé Césaire, utiliza la estética surrealista como poética y figuración política para confrontar el estado e imaginario trujillistas en la República Dominicana.
Lorgia García Peña y Danny Méndez proponen reflexiones sobre la cultura dominicana que interrogan la relación entre los estudios culturales y la historia política del país y su diáspora, al tiempo que incorporan el análisis de las relaciones dominico-haitianas a su redefinición de los discursos identitarios dominicanos contemporáneos. Lorgia García Peña selecciona cuatro momentos históricos como eje de su tesis doctoral: el período nacionalista post independencia (1868-1898), la primera intervención de los Estados Unidos en la República Dominicana (1916-1924), el genocidio de haitianos bajo el régimen trujillista con especial énfasis en la masacre de 1937, y la transición “democrática” que resultó en la migración masiva de dominicanos a Nueva York (1965-presente). El corpus que su tesis analiza incluye una deconstrucción del sentimiento anti-haitianista recogido en las representaciones ficcionales del asesinato de Andrés Andújar y sus tres hijas al comienzo de la ocupación haitiana (1822) en “Las Vírgenes de Galindo” (1891) de César Nicolás Penson y Max Henríquez Ureña, La conspiración de los Alcarrizos (1940), la recreación mítica que hace Nelly Rosario de Olivorio Mateo, líder popular de los movimientos campesinos locales de principios del siglo 20, y las representaciones literarias de la masacre anti-haitiana del 1937 desde la perspectiva haitiana y dominicana. La tesis concluye con un análisis de los discursos afro-dominicanos en los performances de Josefina Báez, artista dominicana residente en Nueva York. Recientemente, García Peña ha comenzado un proyecto sobre la migración dominicana a Italia, advirtiendo ya la necesidad de trascender los circuitos de Nueva York, Puerto Rico y España para entender la diáspora dominicana.
Danny Méndez (2008) también estudia la diáspora dominicana. Su tesis, ya publicada como libro propone una hipótesis interesante al acuñar el concepto de creolización emocional para estudiar la literatura dominicana de la diáspora. Una de las aportaciones del trabajo de Méndez es su argumento de que el proceso de creolización implica una transformación de nociones identitarias que se forjan en el discurso nacional e insular dominicano. El corpus seleccionado, que empieza con Pedro Henríquez Ureña, pasa por el trabajo de José Luis González, Ana Lydia Vega y Magali García Ramis, y termina con los textos de Junot Díaz, Josefina Báez y Loida Maritza Pérez, propone una cartografía alternativa para la diáspora dominicana en varios sentidos. En primer lugar, el estudio incluye las migraciones que tienen lugar antes de la salida masiva de dominicanos tras el asesinato de Trujillo en 1961. Segundo, incluye a Puerto Rico como una instancia más de la diáspora dominicana a Estados Unidos, y se distancia de la lectura de Julia Álvarez y Junot Díaz como únicos ejemplos de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Por último, incluye una variedad de géneros literarios y culturales —el ensayo cultural, el performance, la novela y el cuento— que al estudiarse juntos proponen una discusión más compleja de las identidades dominicanas insular y diaspórica contemporáneas. Más recientemente Méndez se ha interesado en el estudio de los certámenes de belleza en la República Dominicana y Nueva York y en la representación mass-mediática de la dominicanidad, quizá en línea con el trabajo de Marcia Ochoa, quien acaba de publicar un libro dedicado a un tema similar, aunque más enfocado en la expresión genérico-sexual, y sobre Venezuela.
V. Corporalidades caribeñas
Los debates sobre el cuerpo son precisamente el ámbito donde más colaboraciones he podido entablar, en gran medida porque se trata de temas que me interesan a mí también. La sexualidad, la raza, el deseo, la expresión genérico-sexual y la materialidad del cuerpo y sus emanaciones afectivas son el centro de la mayoría de las tesis doctorales con las que he tenido la suerte de colaborar. La mayoría de estos estudios se benefician de los debates del feminismo, los estudios sobre el género y la teoría queer, así como de los debates más recientes en los estudios urbanos sobre cómo la ciudad impacta las identidades encarnadas en el Caribe. Dado que el Caribe se ha definido tradicionalmente como un espacio donde priman la sexualidad y el cuerpo —sin duda un legado de los discursos coloniales y esclavistas que se reiteran en el discurso sobre el turismo sexual en el Caribe postcolonial (Sheller 2012, Kempadoo 2014)— las preguntas que se plantean en los proyectos que describo continuación barajan los legados coloniales sobre la corporalidad caribeña con las respuestas locales y a veces globales al racismo y sexismo institucionalizados, así como a la hetero y homonormatividad.
La cultura y literatura puertorriqueñas también han sido eje del análisis de varios proyectos recientes. René Rodríguez Ramírez (2006) se concentra justamente en el cuerpo para explorar la interacción de la materialidad corporal con la nacionalidad en textos literarios de Luis Rafael Sánchez, Mayra Santos-Febres, Ana Lydia Vega y Edgardo Rodríguez Juliá, y en expresiones musicales y de baile. Con el beneficio de su entrenamiento en mercadeo, sociología y literatura, Rodríguez Ramírez estudia el performance identitario adoptando paradigmas teóricos elaborados por Judith Butler, Elin Diamond, Ervin Goffman y Víctor Turner. En su trabajo, el performance nacional y el genérico-sexual ocupan un lugar central, tema que ya había abordado en su tesis de maestría sobre la corporeidad en la moda (1997). Por su parte, Claudia Fezzardi (2004) se ocupa de los modos en que la configuración del espacio urbano en Puerto Rico impacta la formación de discursos identitarios en la narrativa de Emilio Díaz Valcárcel, Luis Rafael Sánchez, Magali García Ramis y Ana Lydia Vega, y concluye con representaciones de Nueva York por escritores diaspóricos como Bernardo Vega, Piri Thomas, Esmeralda Santiago y Nicholasa Mohr. En un gesto similar al que ya vimos en el caso de los estudios dominicanos, la puertorriqueñidad se define incluyendo la literatura insular y diaspórica. A partir de las interesantes reflexiones sobre el espacio y la ciudad propuestas por Marshall Berman, Walter Benjamin, Michel De Certeau, Henri Lefebvre, Ángel Rama, Julio Ramos y Néstor García Canclini, Fezzardi conecta la condición puertorriqueña con el trasfondo citadino en el que se forja la curiosa condición postcolonial de los boricuas.
Ivette Guzmán Zavala (2004) se interesa por la representación de la maternidad en la literatura, la fotografía y la plástica, como una relación que genera tensión y puede servir de refugio para la articulación de nuevas identidades puertorriqueñas. En su reflexión sobre el rol de la madre en la formación de una identidad boricua, Guzmán Zavala vuelve a incluir producciones culturales de la Isla y de la diáspora. Aprovecha también su doble entrenamiento en literatura y artes para analizar el rol de lo materno en narrativas y producciones visuales de Rosario Ferré, Magali García Ramis, Mayra Santos Febres, Olga Nolla, Judith Ortiz Coffer, Esmeralda Santiago, Emilio Díaz Valcárcel, Luis Rafael Sánchez, Pedro Juan Soto, Rafael Tufiño y Juan Sánchez. Su trabajo cuestiona el canon patriarcal para explorar las muchas maneras en que las figuras maternas sostienen y cuestionan el orden heteronormativo en el contexto de una “gran familia puertorriqueña” que implota. Más recientemente, Guzmán Zavala ha continuado explorando el tema de la maternidad en textos cubanos y dominicanos, y se ha interesado por explorar el siglo 19, época en que el colonialismo tardío en el Caribe le asigna un rol ambivalente a la madre mulata o del sector trabajador, que luego se retoma en textos narrativos más recientes. Al mismo tiempo, Guzmán Zavala ha continuado explorando la perspectiva femenina en la representación visual del Caribe (con particular énfasis en las mujeres y madres), particularmente en el libro de la periodista estadounidense Margherite Arlina Hamm titulado Porto Rico and the West Indies (1899).
Lorna Torrado enmarca la producción cultural puertorriqueña en una conversación con el Caribe hispánico en su estudio de la raza y el género en la literatura y música caribeñas. Tomando como punto de partida la dimensión corporal de la identidad, Torrado analiza cómo Willie Perdomo refuncionaliza el género de la poesía nuyorican para reflexionar sobre los procesos de racialización y masculinización de la identidad puertorriqueña en los Estados Unidos. La crisis de la masculinidad es el eje del análisis del performance poético de Guillermo Rebollo Gil, informado por el género del reggaetón. El reggaetón tiene también su momento en el trabajo de Torrado, sobre todo por la particular imbricación de discursos raciales y genéricos en la obra de Daddy Yankee, Ivy Queen, Tego Calderón y Calle 13 entre el 1990 y el 2010. La tesis termina con un análisis de los performances y videos musicales de Rita Indiana Hernández para trazar el proceso de deconstrucción de los discursos genérico sexuales y raciales del trujillato. En su investigación, Torrado analiza los límites desdibujados de una puertorriqueñidad contemporánea que pasa por el performance corporal de la poesía, el “spoken word” y el reggaeton, ampliando las preguntas que se exploran en la antología sobre el reggaeton editada por Raquel Rivera, Wayne Marshall y Deborah Pacini Hernández (2009).
La sexualidad pasa a ser el tema central en el trabajo de Consuelo Martínez-Reyes y Elena Valdés. En su tesis, Martínez-Reyes (2010) analiza la representación de la lesbiana en la literatura, cine y performances del Caribe insular hispánico. Martínez-Reyes incluye en su tesis una combinación muy rica de narradores y poetas caribeños tales como René Marqués, Lourdes Casal, Magaly Alabau, Nemir Matos Cintrón, Aixa Ardín Pauneto, Ana Lydia Vega, Carmen Lugo Filippi, Sonia Rivera Valdés y Rita Indiana Hernández, así como una selección de filmes del Caribe hispano. Homoerotismo, lesbianismo abierto o incluso la parodia de la afectividad e intimidad sexual femenina se analizan con detenimiento, para cuestionar la supuesta invisibilidad del afecto lésbico en la literatura y el arte caribeños. Su tesis analiza los debates generados por la publicación de las primeras antologías gays en el Caribe hispano, y hasta propone una lectura a contrapelo del personaje “Buchi, bien femenina” y que más tarde ha revisado para aprovecharse de las aperturas teóricas de los estudios trans para analizar un personaje que empieza como parodia, pero que termina representando una masculinidad femenina de la cual se habla poco en el Caribe hispánico en general. Martínez-Reyes ha continuado expandiendo sus áreas de interés para enfocarse en el teatro y cine caribeños, siempre prestando particular atención a la imbricación de la raza y el género en la articulación de una identidad caribeña. Aprovechando su estancia en el Centro de Estudios Puertorriqueños, Martínez-Reyes está estudiando las obras teatrales de Víctor Fragoso, así como la representación mediática de los latinos, con especial atención a los libretos escritos por dos autores boricuas que crecieron en Nueva York —Jack Agüeros y Pedro Pietri— y analizando la construcción de una identidad simultáneamente boricua y estadounidense en sus textos.
La ciudad y la homosexualidad en el Caribe hispano son el foco del trabajo de Elena Valdez (2012). Su tesis propone un estudio de la representación de las sexualidades alternativas en los espacios urbanos del Caribe insular hispánico a partir del 1990. Valdez propone una revisión del modelo de Doris Sommer de las “ficciones fundacionales” (1991) para incluir las minorías sexuales como otro modo de abordar el lugar problemático del nacionalismo en el Caribe. En diálogo con el trabajo sobre el mismo tema de Arnaldo Cruz-Malavé, José Quiroga, Lawrence LaFountain Stokes y Ben. Sifuentes-Jáuregui, entre otros, la tesis aborda el tema de la representación de la sexualidad en el Caribe hispano. El capítulo uno analiza el caso cubano con la representación de la ciudad en ruinas y el sujeto queer en Contrabando de sombras de Antonio José Ponte. El siguiente capítulo se enfoca en la República Dominicana con la lectura de la crisis del sujeto viril post-trujillista en El hombre triángulo de Rey Emanuel Andújar y La estrategia de Chochueca de Rita Indiana Hernández, y el tercer capítulo trata el caso de Puerto Rico discutiendo la representación del sujeto trans en Conversaciones con Aurelia de Daniel Torres y No quiero quedarme sola y vacía de Ángel Lozada. La tesis concluye con una mirada abarcadora del Caribe hispánico al analizar el tema del turismo sexual como narrativa menor en varios de los mismos textos analizados anteriormente. Continuando con su interés de explorar estructuras queer para la familia nacional, Valdez está interesada en estudiar la representación de las maternidades no biológicas en la cultura caribeña hispánica. Valdez argumenta que la figura de la prostituta maternal, las madres lesbianas y trans, y las madres que abortan a su progenie ocupan el rol materno en momentos de crisis social e interrogan las metáforas reproductivas y biológicas de la nación. En esos últimos trabajos, las metáforas de la ficción fundacional y de la familia como nación implotan para dar espacio a otros modos de comunidad que no se vinculan por medio de la biología o la herencia, sino que se articulan a partir de lo que Glissant ha descrito como una “poética de la relación.”
VI. Interrogando las definiciones del Caribe
El último grupo de proyectos que me gustaría discutir cuestiona la definición misma del Caribe como objeto de estudio. En el caso de Sandra Casanova-Vizcaíno (2012), el género de la literatura fantástica en Cuba ha servido como punto de partida para reflexionar sobre el lugar de la narrativa fantástica y gótica en el Caribe hispano de los siglos 20 y 21. Casanova-Vizcaíno le dedica su tesis a las obras de Alfonso Hernández Catá, Virgilio Piñera y Abilio Estévez. El monstruo, lo decadente y lo siniestro toman, según Casanova-Vizcaíno, un nuevo significado en la literatura neogótica de la segunda mitad del siglo veinte que lo diferencia del vínculo cuasi orgánico que se ha propuesto que existe entre el Caribe y lo “real maravilloso americano” (Carpentier 1967), o los estudios sobre el vudú o las prácticas religiosas afrocaribeñas (Deive 1979, entre muchos otros). En este sentido, el trabajo de Casanova-Vizcaíno analiza un Caribe en el que lo fantástico y lo gótico significan más allá del discurso nacionalista que legitima una autenticidad caribeñista. El tema de la representación de la voz y el cuerpo femeninos surge como un área de interés reciente en el trabajo de Casanova-Vizcaíno, quien interpreta la casa encantada o arruinada en las narrativas de Ana Lydia Vega, Marta Aponte Alsina, Rosario Ferré y Julia Álvarez como un nuevo marco para representar episodios de un pasado colonial y/o patriarcal. Patricia Ferrer Medina también se ha interesado recientemente por la figura del zombi, aunque su enfoque sigue siendo la diferencia ecológica en el contexto colonial caribeño, y el lugar intermedio entre lo vivo y lo muerto que ocupa esta figura de la cultura popular (2014).
Lina Martínez-Hernández, por otra parte, cuestiona la definición insular del Caribe, así como la preferencia de la crítica por el estudio de imaginarios colectivos que confirman la existencia de una nación o de un grupo de naciones en el Caribe. Su proyecto de tesis parte de la noción de la negatividad para cuestionar la prevalencia de los discursos consensuales identitarios como metanarrativas todavía operacionales en el Caribe hispánico. Partiendo del ensayo de Theodor Adorno titulado Dialéctica negativa, así como de las reflexiones sobre el desencanto como afectividad recurrente en la obra de Laurent Berlant, Lee Edelman y Josefina Ludmer (específicamente en Aquí América Latina, 2010), Martínez-Hernández propone que la negatividad sexual, racial, y política en el Caribe desafía discursos aglutinantes como el mestizaje, la transculturación y la nación. En lugar de enfocarse en la dialéctica binaria que genera una síntesis que concilia la diferencia, Martínez-Hernández se detiene en la negatividad como proceso de (des)identificación, de reafirmación del ejercicio estético y del antagonismo como tensión necesaria para la emergencia de algo nuevo. El corpus de su proyecto incluye textos de Juan García Ponce y Sergio Pitol (Yucatán y Veracruz), Manuel Zapata Olivella (Colombia) y de Ena Lucía Portela y Ronaldo Menéndez (Cuba), para abordar un Caribe en el que se desdibujan las fronteras de lo insular y lo continental.
Giselle Román Medina, por último, transporta el tema del Caribe mediante la referencia al trópico al estudio de la poesía, narrativa, antropología y artes visuales del movimiento de posvanguardia en la Argentina de la segunda mitad del siglo 20. En este proyecto de tesis se traza la representación de referencias tropicales caribeñas y brasileras en la obra de Enrique Molina, Néstor Perlongher y Washington Cucurto. En estos textos lo tropical desplaza la centralidad de la pampa como el paisaje orgánico argentino por excelencia. Al mismo tiempo, Román Medina deja de lado las lecturas del Caribe y Brasil que tienden a trazarse como un diálogo Norte-Sur, para enfocarse en procesos transculturales intra-latinoamericanos en los cuales el cono sur explora simultáneamente sus conexiones con lo caribeño y lo latinoamericano para transformar debates sobre la diversidad racial en Argentina, rearticular el proyecto estético queer del “neobarroso” e incorporar a la representación cultural contemporánea la migración dominicana a Argentina a partir de la década del 1990, y tras la crisis económica del 2001. El trabajo de Giselle Román Medina se ubica en los bordes porosos del latinoamericanismo y los estudios caribeños, sugiriendo la relevancia de abordar nuevos ángulos y debates para revitalizar ambos campos más allá de los discursos identitarios esencialistas.
VII. Avatares del Caribe
Tras este rápido resumen de los proyectos de investigación de un puñado de colegas interesados en los estudios caribeños, resulta evidente que el campo sostiene y posibilita una diversidad de preguntas y de acercamientos teóricos y metodológicos. En primer lugar, es importante notar cómo el estudio del Caribe está transformando los debates sobre la noción de lo colonial, neocolonial, postcolonial y decolonial en los estudios latinoamericanos y sobre el sur global. Del mismo modo, la conceptualización de lo nacional y postnacional se problematiza en el caso de una región en donde el Estado nacional y soberano no es un hecho fundacional garantizado, al menos para la mitad de los países. Por otra parte, casi todos estos proyectos recalcan la importancia del estudio comparado, ya sea de los países del Caribe hispánico, o de los distintos caribes producidos por los efectos de los múltiples colonialismos hispánicos, ingleses, franceses y holandeses. Incluso los proyectos que se concentran en un solo país entablan diálogos cruciales con países cercanos (como es el caso de la República Dominicana y Haití, del Caribe hispánico decimonónico con Haití y Jamaica), al mismo tiempo que destacan la importancia de las comunidades diaspóricas —tanto las translocales que terminan coincidiendo en el Caribe mismo, como los enclaves caribeños que se han ido formando en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica— en la constitución y constante redefinición de las culturas caribeñas contemporáneas.
Otro aspecto interesante del trabajo de este grupo de caribeñistas son las muchas maneras en que se adopta la teoría del performance para redefinir los archivos que se consultan, las maneras en que se concibe el proceso de identificación, y el rol que desempeñan la raza, el género sexual, la expresión de género, la sexualidad, el erotismo y el deseo en la configuración de la materialidad del cuerpo como otro espacio en el que se dirime la identidad. Del mismo modo, esta nueva generación de caribeñistas continúa explorando los límites (porosos) entre géneros discursivos y disciplinas, para enriquecer el estudio cultural por medio de sus interacciones del arte visual y literario con la historia, la sociología, la filosofía, y los medios de comunicación mass-mediáticos, entre tantos otros modos de producción de conocimiento y de representación disponibles en el archivo colonial, decimonónico y contemporáneo caribeño. Por último, la mayoría de estos proyectos amplían y redefinen el acervo de materiales disponibles para el investigador. Una de las nuevas fronteras es evidentemente el internet, el mass media y la blogosfera, pero del mismo modo los archivos coloniales y decimonónicos siguen creciendo a medida que se plantean nuevas preguntas que amplían lo que se considera material de archivo, o se visibilizan aspectos de documentos ya conocidos que no se habían explorado antes.
Finalmente, el campo no tendría razón de ser si no se cuestionaran constantemente sus límites, objetos de estudio y relevancia. La posibilidad de articular lo caribeño desde la negatividad, la adopción estratégica de lo tropical fuera del Caribe, o incluso desde la resignificación de géneros literarios como estrategias de auto-exotización son preguntas que revitalizan y renuevan el campo. Después de todo, parte del secreto de la vitalidad de los estudios caribeños ha sido precisamente la falta de certeza absoluta de que tal construcción es completamente orgánica o funcional. El caribeñismo ha sido con frecuencia un campo supeditado a disciplinas tradicionales, o a estudios de área más abarcadores, como el latinoamericanismo, o lo que ahora se conoce como el “Global South”. De modo que si en el proceso de hacerse el campo se redefine constantemente, quizá la única garantía de su supervivencia sea su carácter vulnerable, cuestionable y transitorio. Desde esa incertidumbre, las preguntas se multiplican, y los avatares del Caribe se potencian más allá de los relatos simples de pertenencia a una identidad claramente demarcada.
Referencias:
Adorno, Theodor. Dialéctica Negativa. Madrid: Taurus, 1975.
Brewer-García, Larissa. “Beyond Babel: Translations of Blackness in Colonial Peru and New Granada.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, 2013.
Cabiya, Pedro. “Escribir en Puerto Rico.” Ponencia presentada en Revisiting Images and Identities: Thirty Years of Puerto Rican Literature. Rutgers-Newark, 12 de abril de 2013.
Carpentier, Alejo. “De lo real maravilloso latinoamericano.” Tientos y diferencias. Montevideo: ARCA, 1967.
Casanova-Vizcaíno, Sandra. “Monstruos, maniobras y mundos: lo fantástico en la narrativa cubana.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, 2012.
Deive, Carlos Esteban. Vudú y magia en Santo Domingo. Santo Domingo: Museo del Hombre Dominicano, 1979.
Domínguez, Daylet. “Etnografía, literatura y proyectos nacionales en el Caribe insular hispánico.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, Princeton University, 2013.
Feliciano-Arroyo, Selma. “Autogestión: reconfiguring the spaces of cultural production in Latin America.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, 2011.
Ferrer-Medina, Patricia. “El zombi caníbal entre la colonialidad y la diferencia ecológica: Una breve arqueología de ideas”, 2014.
—. “Ecological Difference and the Ecology of Subjectivization in 16th century non-fictional Travel Narrative to the Caribbean.” Tesis doctoral. Program in Comparative Literature, Rutgers University, 2010.
Fezzardi, Claudia. “La ciudad entre dos islas: visiones del espacio urbano en la narrativa puertorriqueña del siglo XX.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, Rutgers University, 2004.
García-Peña, Lorgia. “Dominicanidad in Contra(Diction): Marginality, Migration and the Narration of a Dominican National Identity.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, University of Michigan-Ann Arbor, 2011.
Glissant, Edouard. Poétique de la relation. Paris: Gallimard, 1990.
Guzmán, Ivette. “Cuerpos entrelazados: representaciones de la maternidad en la literatura y plástica puertorriqueñas.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, Rutgers University, 2004.
Kempadoo, Kamala. Sexing the Caribbean: Gender, Race and Sexual Labor. New York: Routledge, 2004.
Ludmer, Josefina. Aquí América Latina: una especulación. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2010.
Marcano-Ogando, Ramonita. “La configuración del sujeto en la poesía de Aida Cartagena Portalatín.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, Rutgers University, 2005.
Martínez-Hernández, Lina. “Bodies of Refusal: Negative Relationality in Hispanic Caribbean Literature.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, en progreso.
Martínez-Reyes, Consuelo. “‘No hay homosexuales aquí’: (des)encontrando sexualidades alternativas en el Caribe hispano.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, 2010.
—. “Un nuevo modo de ser… bien femenina.” Diálogo Digital, 2 de julio del 2010.
Manzano, Juan Francisco. Autobiografía de un esclavo. Lingua Digital, 2010.
Méndez, Danny. “In Zones of Contact (Combat): Dominican Narratives of Migration in the United States and Puerto Rico.” Tesis doctoral. University of Texas-Austin, 2008.
—. Narratives of Migration and Displacement in Dominican Literature. New York: Routledge, 2012.
Rivera, Raquel Z., et al. Reggaeton. Durham: Duke University Press, 2009.
Rodríguez-Ramírez, René. “El cuerpo nacional o lo nacional en el cuerpo: el performance identitario en la narrativa contemporánea puertorriqueña.” Tesis doctoral, Department of Spanish and Portuguese, Rutgers University, 2006.
—. “La corporeidad en la moda: la pasarela. Estudio de la industria de la moda en Puerto Rico.” Tesis de Maestría, Departamento de Sociología, Universidad de Puerto Rico, 1997.
Román Medina, Giselle. “Artefactos tropicales: el Caribe y Brasil en la poesía argentina (1946-2001).” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, en progreso.
Sommer, Doris. Foundational Fictions: The National Romances of Latin America. Berkeley, CA: California University Press, 1991.
Sheller, Mimi. Citizenship from Below: Erotic Agency and Caribbean Freedom. Durham: Duke University Press, 2012.
Sierra-Rivera, Judith. “Épicas ordinarias: catástrofes y discursos intelectuales en México, Puerto Rico y Chile.” Tesis doctoral. Department of Romance Languages, University of Pennsylvania, 2012.
Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire: Performing Cultural Memory in the Americas. Durham: Duke University Press, 2003.
Torrado, Lorna J. “Urban Dialogues: Rethinking Gender and Race in Contemporary Caribbean Literature and Music.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, University of Texas-Austin, 2013.
Valdez, Elena. “Intervenciones en las ciudades del deseo: voces sexuadas de la nación en la narrativa contemporánea del Caribe hispano.” Tesis doctoral. Department of Spanish and Portuguese, Rutgers, 2012.
—. “Masculinities in Crisis: A Tíguere, a Military Figure, and a Sanky-panky as Three Models of Being a Man in the Dominican Republic.” Queering Iberia: Iberian Masculinities at the Margins. Ed. Armengol, Josep M. Vol. 2. New York: Peter Lang, 2012.
Wynter, Sylvia. “The Ceremony Must Be Found: After Humanism” (1984), Boundary II, 12:3 & 13:1: 19-70.
- La muestra que comparto es evidentemente limitada, y no incluye proyectos que no se enfocan específicamente en el Caribe. Agradezco a los colegas Jossianna Arroyo, Román de la Campa, Lawrence La Fountain-Stokes, Arcadio Díaz Quiñones, Jorge Marcone, Carlos Narváez, Ben. Sifuentes-Jáuregui y Thomas Stephens, quienes han dirigido o todavía están dirigiendo, algunas de las tesis que comento. Aclaro también que reseño los proyectos de tesis de estos colegas, pero sé que en muchos casos las preguntas de investigación han evolucionado o se han transformado con nuevas inquietudes y textos. Pido disculpas si en algún caso he omitido alguna información importante sobre los proyectos que comento. En esos casos, les pido que agreguen amorosamente cualquier corrección en la sección de comentarios. [↩]