El cine caribeño
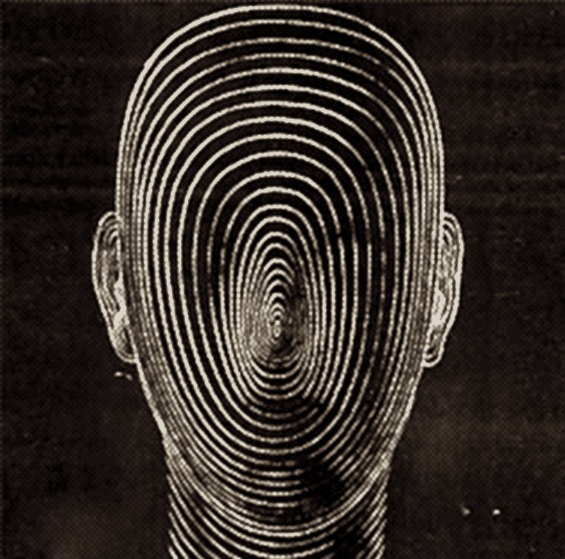 En mi columna pasada, proveí una reseña sobre el decimosexto simposio conmemorando a Arturo Schomburg que auspició el centro cultural Taller Puertorriqueño en Philadelphia, PA. La centralidad de los legados de las culturas africanas en la vida y obra de Schomburg me inspiraron a hablar sobre el cuerpo de películas que constituyen lo que yo llamo el cine caribeño. Para este cine, ha sido esencial reconfigurar tanto el inconsciente colectivo, así como el imaginario social de nuestros países en las Américas. Los directores que participan activamente de este proyecto cultural caribeño han utilizado al cine como un medio para revisar y reescribir la historia de las Américas con la esperanza de propiciar cambios que potencialmente podrían generar una aprehensión diferente de nuestro mundo a la misma vez que estimulan un sentido de poder o fuerza política. Estas reescrituras cinematográficas están relacionadas estrechamente con lo que el crítico Stuart Hall llama la vocación del cine caribeño. En sus palabras, el cine caribeño debe permitirnos tanto “ver y reconocer las diferentes partes de nuestra historia,” así como “construir esos puntos de identificación, esas posiciones que llamamos ‘la identidad cultural’”. Además, el cine caribeño debe entenderse como “esa forma de representación que es capaz de constituirnos como tipos nuevos de sujetos y, por lo tanto, permitirnos descubrir quiénes somos”. En esta columna, quisiera compartir algunas de las ideas sobre el cine caribeño que presenté en febrero en Pennsylvania.
En mi columna pasada, proveí una reseña sobre el decimosexto simposio conmemorando a Arturo Schomburg que auspició el centro cultural Taller Puertorriqueño en Philadelphia, PA. La centralidad de los legados de las culturas africanas en la vida y obra de Schomburg me inspiraron a hablar sobre el cuerpo de películas que constituyen lo que yo llamo el cine caribeño. Para este cine, ha sido esencial reconfigurar tanto el inconsciente colectivo, así como el imaginario social de nuestros países en las Américas. Los directores que participan activamente de este proyecto cultural caribeño han utilizado al cine como un medio para revisar y reescribir la historia de las Américas con la esperanza de propiciar cambios que potencialmente podrían generar una aprehensión diferente de nuestro mundo a la misma vez que estimulan un sentido de poder o fuerza política. Estas reescrituras cinematográficas están relacionadas estrechamente con lo que el crítico Stuart Hall llama la vocación del cine caribeño. En sus palabras, el cine caribeño debe permitirnos tanto “ver y reconocer las diferentes partes de nuestra historia,” así como “construir esos puntos de identificación, esas posiciones que llamamos ‘la identidad cultural’”. Además, el cine caribeño debe entenderse como “esa forma de representación que es capaz de constituirnos como tipos nuevos de sujetos y, por lo tanto, permitirnos descubrir quiénes somos”. En esta columna, quisiera compartir algunas de las ideas sobre el cine caribeño que presenté en febrero en Pennsylvania.
Desde la década del 1970, se ha estado debatiendo la existencia del cine caribeño como tal. Aun cuando se han estado realizando filmes en nuestra región desde las primeras décadas del siglo XX, dichas realizaciones han sido bastante esporádicas posiblemente con la excepción en el Caribe insular de Cuba luego de la Revolución del 1959 y tanto Jamaica como Puerto Rico durante los últimos 20 años. Además, los países de la cuenca caribeña y costas limítrofes no han podido formar un movimiento cultural cinematográfico sólido enfocado principalmente en la producción de filmes y vídeos identificados como textos caribeños. Los festivales Images Caraïbes en Martinica en 1988 y 1990 constituyen lo más cercano a crear una alianza cinematográfica caribeña. El segundo festival condujo a la creación de la Federación de Profesionales Audiovisuales Caribeños (FeCAViP) y a un manifiesto que reconocía la necesidad de desarrollar un espacio dentro del Caribe, para trabajadores profesionales de cine y video, el cual refleje nuestras necesidades especiales. Sin embargo, de acuerdo a declaraciones públicas de los cineastas Felix de Rooy (Curaçao) y Euzhan Placy (Martinica) durante el festival de cine panafricano en Los Angeles, CA en 1997, las repercusiones de dicha federación han sido mínimas.
La dificultad de estudiar y, por lo tanto, de definir al cine caribeño radica grandemente en la escasez de textos críticos e históricos sobre las producciones cinematográficas de la región. De igual manera la poca accesibilidad material (a veces por falta de distribución, otras por subtitulaje) a un número significativo de filmes y videos (por ejemplo, los trabajos de Raoul Peck , Elsie Haas y Rassoul Labuchin, hace la tarea investigativa del cine caribeño mucho más ardua. Además, el contado número de textos escritos sobre el cine en el Caribe tiende a segregar los filmes y vídeos en categorías raciales o lingüísticas. Por ejemplo, la primera antología publicada bajo la categoría de cine caribeño, Ex-Iles: Essays on Caribbean Cinema , editada por Mbye Cham , examina principalmente trabajos de Martinica, Guadalupe, Curaçao, Surinam, Aruba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago, así como las diásporas de estos países. El prefacio explica que la colección no incorpora estudios sobre trabajos fílmicos cubanos, puertorriqueños, dominicanos y venezolanos, ya que existen estudios críticos sobre el cine en estos países, particularmente Cuba. Aun cuando existan más publicaciones sobre el cine en estos países (y se puede debatir si esta cuantificación de textos constituye un argumento convincente para la exclusión de estas tradiciones cinematográficas), estos estudios se han enfocado principalmente en la relación entre las producciones fílmicas y los respectivos discursos nacionales; o sea, estos estudios no toman en cuenta cómo el cine cubano, puertorriqueño, dominicano o venezolano constituyen expresiones cinematográficas caribeñas.
En 1982, el director guadalupeño Christian Lara formuló una definición del cine caribeño -o en sus palabras, antillano- basada en cinco criterios. Según Lara, un filme podía considerarse “caribeño” si tanto la historia que narra como el director y los actores principales son del Caribe. Además, el filme tiene que integrar una lengua criolla/creole, aunque sea parcialmente, y la trama tiene que desarrollarse en el Caribe. Casi 10 años luego de estas expresiones, Lara ratificó que todos los criterios continuaban siendo fundamentales con excepción de la localización de la historia o sea, la trama no tiene que desarrollarse en el Caribe. Aunque la definición propuesta por Lara puede resultar imprecisa y problemática, la misma ofrece una clave para entender uno de los elementos distintivos del cine caribeño: el proceso de criollización. Si tomamos literalmente la aseveración de Lara sobre la necesidad de incorporar un lenguaje criollo/creole, los textos fílmicos de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, por ejemplo, no podrían considerarse caribeños ya en estos países no se desarrollaron lenguajes criollos (así como dialectos o patois) como en la mayoría de las colonias no hispanófonas. Por lo tanto, propongo que la noción del “lenguaje criollo/creole” debe entenderse en relación a cualquier tipo de construcción narrativa o representación fílmica de los procesos sociales, políticos y económicos que han llevado a la formación de la hibridez cultural caribeña. El lenguaje criollo/creole no sólo documenta las transformaciones incesantes del Caribe, sino que también reinventa su ámbito geocultural. En otras palabras, lo que denominamos el Caribe incluye tanto a las Antillas mayores y menores así como otras regiones limítrofes: la costa sureste de los Estados Unidos, la costa este de América Central y el borde del noreste de América del Sur (incluyendo Brasil), así como los países anfitriones de la diáspora caribeña (por ejemplo, Inglaterra, Francia y Canadá).
Aunque la noción de hibridez apunta a la dinámica entre varias culturas, la intención de privilegiar el lenguaje criollo/creole lo es rescatar todo aquello que haya sido suprimido, borrado u olvidado por parte de la hegemonía de la Historia Oficial. El hecho de que en el Caribe las culturas africanas fueran el contenedor principal donde se desarrollaron, protegieron y preservaron los lenguajes criollas/creoles explica la necesidad de dialogar cinematográficamente con el impacto de la presencia africana en la región. Por un lado, este enfoque no debe tomarse como un pretexto para marginar o excluir a otros grupos que también han formado parte vital del área, ya sea sus habitantes originales (taínos, caribes, araucanos, lucanos, ciboneys, etc.) o los que se han integrado a la región por medio de trabajos luego de la emancipación de los esclavos africanos (chinos, indonesios, paquistaníes, etc.). Por otro lado, hay que aclarar que no todas las conexiones con las culturas africanas deben entenderse como liberadoras y progresistas. El uso de creencias afrodiaspóricas por François Duvalier y su hijo, Jean-Claude Duvalier , en Haití durante la segunda parte del siglo XX demuestra cómo la tiranía del poder y la avaricia pueden absorber discursos de la otredad para promover el discrimen y la represión social.
Para entender cómo un texto puede clasificarse como parte del cine caribeño, hay que examinar la manera en que el mismo articula fílmicamente la idea del lenguaje criollo/creole cinematográfico por medio de personajes, historias y elementos estéticos relacionados con los grupos diaspóricos africanos en la región del Caribe. Investigar el lenguaje criollo/creole cinematográfico en un texto implica examinar los elementos históricos y políticos de las negociaciones culturales de los grupos involucrados en el desarrollo de la región -especialmente las de aquellos grupos fuera de las esferas de poder- dentro de un marco estético y audiovisual. En el caso del Caribe, esta exploración constituye una revisión de los diversos procesos de colonización que ha sufrido y continúa sufriendo el área tanto por las jerarquías de raza y clase establecidas por el sistema esclavista, así como por las de género y sexualidad promulgadas por el sistema patriarcal (el cual también forma parte integral de los discursos colonialistas).
Un gran número de las películas que exploran los procesos culturales criollos que estructuran las sociedades caribeñas localizan sus historias en el pasado. Filmes como Maluala (Dir. Sergio Giral, Cuba, 1979), El cimarrón (Dir. Iván Dariel Ortiz, Puerto Rico, 2006), Quilombo (Dir. Carlos Diegues, Brazil, 1986), La última cena (Dir. Tomás Gutiérrez Alea, Cuba, 1976), Almacita di Desolato (Dir. Feliz de Rooy, Curaçao, 1986), La Rue Cases-Nègres (Dir. Euzhan Palcy, Martinica, 1983), Daughters of the Dust (Dir. Julie Dash, Estados Unidos, 1991) y L’homme sur les quais (Dir. Raoul Peck, Haití, 1993) son una muestra pequeña de la diversidad fílmica que busca configurar cinematográficamente la complejidad del Caribe y sus habitantes por medio de revisiones críticas de momentos claves en la región. Estos filmes están comprometidos profundamente con proyectos políticos que buscan retar los legados perjudiciales del colonialismo y el imperialismo. Este tipo de proyectos también está complementado por otras películas como Jericó (Dir. Luis Alberto Lamata, Venezuela, 1992) y Como era gostoso o meu francês (Dir. Nelson Pereira dos Santos, Brazil, 1971), las cuales retan la Historia Oficial escrita sobre el Caribe por medio de cuestionamientos sobre el “descubrimiento” de las Ámericas y la representación de los habitantes autóctonos al área. A la misma vez, estos dos textos sirven como ejemplos de la articulación fílmica de los procesos sincréticos y las transformaciones culturales durante el período antes de la fundación de la institución de la esclavitud africana.
La construcción de identidades culturales caribeñas también se hace patente en filmes y videos que utilizan el presente o la historia contemporánea -o sea, la trama transcurre durante el mismo tiempo cuando la película fue filmada- como su intertexto principal. Dos ejemplos excelentes lo son The Harder They Come (Dir. Perry Henzel, Jamaica, 1973) y De cierta manera (Dir. Sara Gómez, Cuba, 1974-77).
Otras exploraciones cinematográficas sobre los diferentes niveles de complejidad de las identidades caribeñas en el “presente” pueden verse en trabajos que examinan el fenómeno de la diáspora caribeña tales como Dreaming Rivers (Dir. Martina Attille, Inglaterra, 1989), Brincando el charco: Portrait of a Puerto Rican (Dir. Frances Negrón Muntaner, Puerto Rico, 1994), Carmelita Tropicana: Your Kunst Is Your Waffen (Dir. Ela Troyano, Estados Unidos, 1994) y Nueba Yol: Por fin llegó Balbuena (Dir. Ángel Muñiz, República Dominicana, 1995).
Los filmes y videos mencionados sirven para ejemplificar el carácter abarcador del cine caribeño, el cual enfatiza la necesidad de reconocer que el Caribe es el quid de cualquier entendimiento dialógico de las Américas. En otras palabras, la diversidad característica del Caribe, donde múltiples razas, etnias, idiomas, religiones e idiosincrasias convergen y coexisten -tanto conflictiva como conciliadoramente- provee un perfil para aprehender intelectualmente las complejidades de los encuentros interculturales en el área y sus repercusiones no sólo en las sociedades caribeñas, sino también a través del mundo entero.













