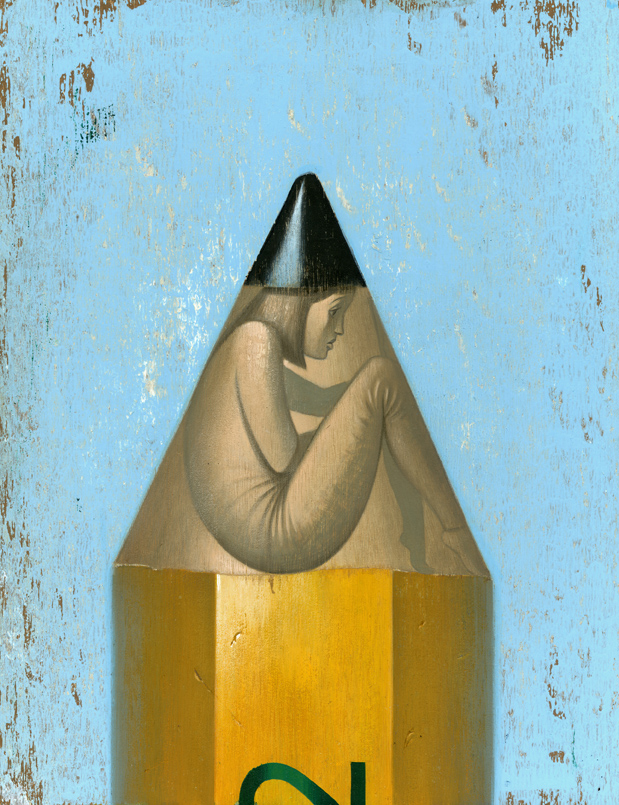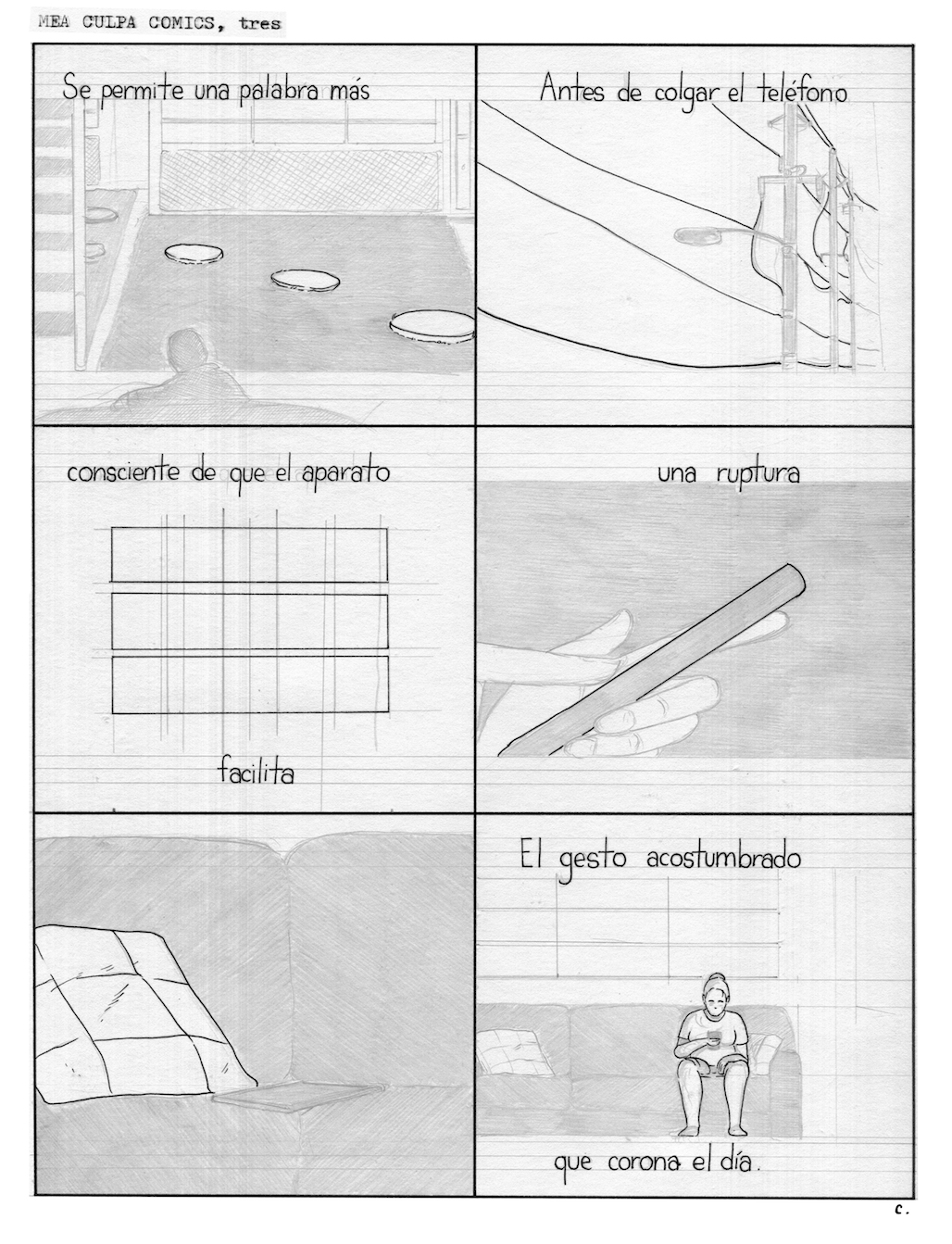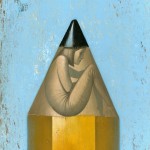El estrés nuestro de cada día y la educación
A pesar de disponer de recursos importantes, prevalecen bajos salarios en el magisterio, bajos niveles de desempeño académico entre el alumnado (especialmente en matemáticas), bajas tasas de retención y creciente violencia en los centros educativos. Los métodos pedagógicos, por lo general, desconocen las innovaciones tecnológicas de las últimas décadas y, como si fuera poco, la enseñanza sigue siendo vertical, estresante, tendiente al individualismo, poco pertinente y de fuerte matriz autoritaria. Y ni hablar de las necesidades insatisfechas de una población de cerca de 125,000 alumnos con necesidades especiales, cuyos padres llevan cuatro décadas luchando por asegurar servicios adecuados para sus hijos e hijas. Las universidades del país, con sobrada razón, reclaman que los egresados de escuela superior no llegan en condiciones mínimas para emprender y completar con éxito estudios de nivel terciario.
La educación pública ha sido, y sigue siendo en la mayoría de los países del mundo, la base sobre la cual se cimenta una sociedad y se construye su integración social. En Puerto Rico lo fue, hasta que el sistema cayó preso de los vaivenes político-partidistas, de la excesiva y mala calidad de la legislación que se aprueba, de la corrupción de cuello blanco, del burocratismo institucionalizado y de la indiferencia ciudadana. Todo ello, junto con una multiplicidad de nuevos problemas asociados a la aparición del narcotráfico, el deterioro económico general y el estrés cotidiano, han contribuído a minar ese cimento. Con la pérdida de calidad y la ineficacia del processo educativo perdemos todos: los alumnos, los padres, los empresarios y, sobre todo, la sociedad, que necesita que sus recursos humanos puedan desarrollar plenamente sus talentos y capacidades para asumir nuevos desafios y asegurar el bienestar colectivo de la nación. Sin estirar demasiado la ecuación, podría afirmarse que existe una relación recíproca, que se retroalimenta, entre la debacle general del país y la del sistema educativo. Mientras peor está el país, peor su educación y a la inversa. Los parches y las medidas simplistas solo agravan la situación.
Como un perverso rito cíclico, en Puerto Rico cada pocos años se convoca alguna comisión de personalidades “ilustres” o se contrata alguna costosa consultora norteamericana para que estudie “la crisis del sistema educativo”.1 Se hacen estudios puntuales, a veces se realizan vistas públicas o foros, y se preparan sendos informes con recomendaciones a veces bien intencionadas, pero que no atienden la complejidad del asunto, ni suelen ser puestas en marcha cabalmente. Con cada cambio de gobierno, se improvisa legislación o se emiten cartas circulares para demostrarle al electorado que “algo” se está haciendo. La expectativa de que algo cambie a raíz de esos informes inicialmente calma un poco los ánimos, pero el avispero vuelve a revolcarse ante la persistencia de los problemas. De nuevo se grita “¡crisis!” y se hacen nuevas cartas circulares o se despiden algunos funcionarios, que cumplen el papel de chivos expiatorios del monumental fracaso de un sistema educativo claramente agobiado y agotado. Como lo está todo en el país…
¿Hasta cuándo seguiremos tolerando que siga este círculo perverso por falta de voluntad real de cambio de los que han ostentado el poder político? En otros escritos hemos reiterado hasta la saciedad que la profundidad y la complejidad de los problemas que enfrenta Puerto Rico no se resuelve con modificaciones a prácticas burocráticas, con el despido de funcionarios públicos, o con llamados cuasi místicos a que alguien venga a salvarnos –de nosotros mismos.
Puerto Rico ha retrocedido fenomenalmente en el ámbito educativo, frente a nuestra propia experiencia, así como frente a países que dedican muchos menos recursos a la educación. Esta nota no bastará para desmenuzar todos los problemas que enfrentamos en la educación y las posibles estrategias de cambio, pero quisiera usar este espacio para debatir cuan alejados estamos de poder generar un buen diagnóstico, así como de cambios en las políticas públicas. Estoy convencida de que poco podemos hacer por la educación si no planteamos un proceso general de reconstrucción del país, en el marco de un proceso de descolonización y libre determinación.
Educación, integración social y polarización partidista
Desde hace muchos años el deterioro progresivo de la educación pública puertorriqueña le ha impedido ejercer una de sus funciones históricas principales: el servir de articuladora de los diversos sectores sociales. La educación pública es hoy, con las pocas excepciones de escuelas especiales, para los sectores que no pueden pagar una educación privada. Sin esta instancia de encuentro e interacción, hemos devenido en una sociedad con serios problemas de convivencia y de cohesión social, que comienza a manifestar antagonismos y odios clasistas. El debate reciente sobre los “beneficios” que reciben las familias de menos recursos económicos develó con crudeza esta realidad. Parecería que vamos mudando piel hacia la indiferencia, la insolidaridad y el segregacionismo social. Ello trae consecuencias y son serias.
Los países que tienen buenos sistemas de educación pública, como los escandinavos, suelen tener mayor grado de integración o cohesión social, mayores indicadores de confianza y muestran altos niveles de desarrollo humano, según el índice generado por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. En una relación virtuosa, todos los factores inciden para que a una sociedad le vaya bien. Nuestra acumulación de problemas sin resolver, la aguda polarización social e ideológica y la sumisión política a los Estados Unidos, nos lleva en dirección contraria. ¿Cómo revertir el actual curso hacia un agujero negro como el descrito por Hawkings?
Siguiendo metafóricamente al brillante físico, que explicó que la radiación emitida por agujeros negros no procede del propio agujero negro sino de su disco de acreción, podríamos afirmar que le tocará a la ciudadanía más sensible organizarse para generar propuestas integrales con las cuales emplazar a la clase política. Necesitamos trabajar duro para reclamar con fuerza una asamblea constitucional para poner en marcha la descolonización de Puerto Rico. Y necesitaremos también acordar una nueva configuración del aparato de estado o de gobierno de Puerto Rico. Sin ello, seguiremos dando vueltas a las reformas imprescindibles, como las de la educación, del sistema electoral, del poder legislativo, del poder judicial, de las corporaciones públicas, de la salud, de cuidados integrales, entre otras.
Para poder recuperar rumbo en el ámbito de la educación se necesita liberar al sistema del vaivén político partidista y de la descontinuidad e incertidumbre que este aporta. El Departamento de Educación lleva años sobreviviendo crispado, acosado, inmerso en un contexto de fuerzas centrífugas, de debates e intervenciones que le impiden gestar un foco, un centro de acción transformadora a partir de sus propios integrantes: los docentes y los estudiantes. Mientras ello sea así no podrá aportar lo que la sociedad le requiere. Podrán hacerse algunos cambios cosméticos, pero seguirá el ausentismo de alumnos y maestros, el bajo aprovechamiento, el fracaso escolar, los problemas de disciplina y, sobre todo, la falta de motivación e interés para construir comunidades de aprendizaje gustoso.
Las transformaciones educativas necesitan tiempo para generar resultados. No se hacen en cuatro años, ni en ocho. Hablamos de al menos de 12 -14 años, lo que tarda la formación de un estudiante hasta secundaria. Nunca nos hemos dado esa oportunidad, porque cada cuatro años se legislan cambios que interfieren con los procesos en marcha. El sistema educativo es parecido a las corporaciones públicas en el sentido de que maneja muchos recursos y muchas instancias de poder; por ello, es un preciado botín en la política. En la refundación del aparato gubernamental que debemos diseñar, proponer y cabildear, debemos movernos hacia la creación de un sistema educativo con autonomía operativa que pueda formular e instrumentar políticas de largo plazo, como se hace en otros países.
Vale tener presente que frente a la actual crisis fiscal y ante el revuelo por los persistentes fracasos en la educación, habrá quienes impulsen la toma de medidas privatizadoras o semi privatizadoras como lo son los vales educativos, que son sumamente tentadores porque pueden generar muchas adhesiones electorales. La gran mayoría de las evaluaciones que se han hecho de los programas de vales educativos en Estados Unidos (programa que permite a los padres selecionar un colegio privado y recibir un subsidio del gobierno para su pago), muestran pocas diferencias en desempeño educativo entre las escuelas privadas y públicas pero profundización de la segregación social.2 Caminar en esa dirección es asegurar que llegamos más rápido a la debacle total.
El estrés nuestro de cada día y la nueva evidencia científica
La crisis multidimensional de Puerto Rico debe haber incrementado significativamente los niveles de estrés en la población. El estrés de la vida cotidiana se ha incrementado tanto que se ha naturalizado. Damos por bueno, que “así es que se vive hoy”, sin reconocer que es imprescindible hacer cambios en conductas y hábitos para no afectar la salud. Los factores que generan estrés hoy son más numerosos y diversos.
Aunque no se hayan hecho mediciones científicas al efecto, se constatan incrementos en indicadores que pueden ser reflejo de ello; por ejemplo, en suicidios, maltrato infantil, violencia de género, accidentes de tráfico, bullying, y otras formas de violencia en las escuelas. La virulencia en la discusión pública, el antagoniso permanente y la incapacidad para llegar a acuerdos, son también señales de alerta de que la sociedad puertorriqueña está atravesada por el estrés, considerado enemigo del desarollo cognositivo, físico y mental. Una importante camada de nuevas investigaciones científicas han puesto el acento en el estrés como uno de los factores que más daño está haciendo al ser humano hoy, especialmente cuando este se presenta en edades tempranas.3 Abordar el asunto en relación con la educación no solo es necesario, sino urgente.
El estrés prolongado e intenso en niños y niñas, que se verifica especialmente en familias afectadas por la pobreza, fue declarado hace apenas dos años una epidemia nacional por la Academia Americana de Pediatría. Gracias a la notable convergencia de nuevos conocimientos en neurobiología, cronobiología, endocrinología, el genoma humano, y los efectos de las experiencias tempranas en el aprendizaje posterior, la información que se está generando sugiere que tenemos que repensar a fondo la orientación de las políticas sociales y educativas. No hacerlo es empeñar el futuro, dado que las huellas que deja el estrés pueden ser nocivas al desarrollo cerebral y a otros sistemas del cuerpo humano.
En la última década, decenas de estudios desde diversas perspectivas coinciden en señalar que la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 5 -7 años de edad, es la base sobre la cual una sociedad puede construir un buen nivel de salud física y mental de su población, así como las estructuras que permitirán el crecimiento económico, la responsabilidad cívica y el desarrollo humano. Sin embargo, los niños y niñas de una parte importante de la sociedad –especialmente los que viven bajo niveles de pobreza– no tienen las mismas oportunidades para iniciar su proceso de desarrollo físico y mental con una buena base.
En las familias, las comunidades y los barrios carenciados se concentran la mayor parte de los llamados «problemas sociales». Estos incluyen el abuso de niños y ancianos, la violencia de género e intrafamiliar, el alcoholismo y la drogadicción, así como la prevalencia de altas tasas de deserción escolar y bajo rendimiento escolar. El embarazo precoz es también frecuente entre las niñas en las familias que enfrentan dificultades económicas.
Los estudios sobre la relación entre pobreza y las capacidades cognitivas se iniciaron hace más de setenta años (Bradley y Corwyn , 2002) y permitieron reconocer la malnutrición y otros factores ambientales como elementos clave del desempeño de la escuela y el posterior bienestar psicológico. Sin embargo, no fue hasta muy recientemente que la investigación científica pudo develar el devastador impacto del estrés sobre la capacidad cognitiva de los niños nacidos en tales medios.
La nueva literatura científica ha comenzado a utilizar el concepto de “estrés tóxico” para referirse a lo que muchos niños en contextos de extrema pobreza viven a diario. La investigación realizada por las universidades de Harvard, Stanford y Nueva York, y por grupos especializados Gran Bretaña, Canadá y Alemania, están mostrando que el estrés tóxico tiene importantes impactos neurobiológicos. Los altos niveles de estrés parecen estar asociados con el desarrollo de conducta antisocial, con menor rendimiento académico en la escuela, con niveles más bajos de salud física y mental a lo largo de la vida, así como con desempeño errático en el mundo del trabajo en la edad adulta. La conclusión es clara y precisa: “tenemos que movilizar todos los recursos, públicos y privados, para dirigir la atención al estrés tóxico, una enfermedad que pone en peligro el futuro de la sociedad en su conjunto”.4 El informe técnico de la Asociación Americana de Pediatría admite que «muchas de las enfermedades de los adultos deben entenderse como trastornos del desarrollo que se iniciaron en la primera infancia. Disparidades de salud persistentes asociadas con la pobreza, la discriminación o el abuso podrían reducirse significativamente si el estrés tóxico en la niñez se reduce.»
Otro informe en profundidad sobre los retos que enfrenta la educación hoy se ocupa de manera integral del impacto negativo del estrés tóxico sobre el desempeño escolar de los niños que viven en contextos de pobreza.5 Sobre la base de investigación empírica, afirma que las hormonas del estrés pueden afectar los circuitos cerebrales y las conexiones neuronales en la corteza prefrontal, donde se encuentran las llamadas «funciones ejecutivas». Estas áreas definen la capacidad de guardar información, de razonar y resolver problemas, inhiben las respuestas automáticas o impulsivas a los estímulos, y regulan la atención y la emoción. Todas estas funciones son esenciales para un buen rendimiento académico y el desarrollo personal a lo largo de la vida.
Las investigaciones de la Universidad de Harvard ya citadas indican que los circuitos neurales que manejan el estrés son particularmente maleables en la primera infancia y que los altos niveles sostenidos de estrés pueden ser perjudiciales para la formación de un buen funcionamiento del sistema cerebral. En la investigación llevada a cabo en las comunidades pobres de los Estados Unidos e Inglaterra reseñadas por Blair (2012), la activación prolongada de estrés durante las primeras etapas del desarrollo del niño afectó la formación de conexiones neuronales y la arquitectura del cerebro estaba tan comprometida que afectaba el desarrollo cognitivo normal de habilidades. Los niños que están expuestos a niveles altos y prolongados de estrés pueden estar teniendo un rendimiento escolar más bajo debido a que sus capacidades cognitivas no se desarrollan plenamente.
Tres hormonas -cortisol, norepinefrina y epinefrina- se generan en condiciones de estrés. Los niveles excesivos y persistentes de estas hormonas, especialmente del cortisol, han demostrado ser perjudiciales para muchos órganos del cuerpo, ademas del cerebro. Las hormonas del estrés también disminuyen la actividad de la mente consciente y aumentan los reflejos instintivos y pueden llevar a niveles reducidos de inteligencia y a disminución de la conciencia. Desde hace algunos años, el médico húngaro/canadiense Gabor Maté, viene insistiendo en los impactos negativos de la «adversidad temprana » (estrés, maltrato, abuso sexual) en la salud mental y física de una persona.6 Hasta hace poco, los debates educativos habían reconocido los efectos negativos de la pobreza sobre el rendimiento escolar en relación a la desnutrición, a las limitaciones en las condiciones de vivienda, la falta de la estimulo por parte de los padres, o la falta de libros y revistas en sus familias. Pero los últimos hallazgos científicos nos obligan a considerar seriamente el impacto del estrés sobre el desempeño escolar y la conducta. La investigación innovadora está descubriendo cómo se alteran los circuitos neuronales y se inducen cambios fisiológicos que operan hasta el nivel celular. Cuestiones tales como la agresión, la intolerancia, la violencia, la prevalencia de las enfermedades mentales, así como del corazón y la diabetes en los adultos, se asocian en estos nuevos estudios a los efectos de los altos niveles prolongados de estrés en la infancia.
El estrés tiene impactos importantes sobre el hipocampo, que es responsable de los procesos relacionados con los diversos tipos de memoria y de la orientación espacial. No sería casualidad que haya una correlación importante con desempeño académico, siendo la memorización todavía un método privilegiado de nuestro sistema educativo. Si el estrés le afecta la memoria de los escolares, es imposible que aprendan con los actuales métodos.
En estudios clínicos realizados en Estados Unidos y Gran Bretaña los niños sometidos a estrés presentan un bajo rendimiento en pruebas que evalúan memoria de trabajo, control cognitivo de emociones y lenguaje. Este déficit es peor dependiendo del estrato socioeconómico. La alteración podría ser permanente, ya que algunos estudios mostraron que adultos con antecedentes de pobreza mantuvieron un bajo rendimiento en pruebas de memoria de trabajo que se les hicieron ya siendo adultos.7
El estrés también afecta la calidad del sueño y hace más reactiva la amigdala, órgano que regula las emociones. Ello hace que aumenten conductas y acciones más irracionales. Posiblemente, haya relación entre este impacto y el incremento de la conducta agresiva entre escolares y adolescentes. El estrés puede afectar, además, la respuesta inmune, tanto humoral como celular y se ha comprobado que hace más vulnerables a los niños al asma y a otras enfermedades respiratorias.
Vale tener presente que el estrés crónico se ha asociado en varias investigaciones con el “trastorno de déficit de atención e hiperactividad”. Los niños con ADHD no pueden mantener el futuro en sus mentes. Son prisioneros del presente. Suelen tener disfunciones ejecutivas: poca capacidad de atención, impulsividad, hiperactividad, mala estimación del tiempo, ausencia de retrospeccion, poca flexibilidad, respuestas violentas. Algunas investigaciones están planteando que la medicación por ADHD no tiene sentido si no se trata el problema de fondo que es la persistente exposición a situaciones estresantes.
Debemos preguntarnos, e investigar científicamente, si los importantes incrementos en demanda por servicios de educacion especial que se verifican en Puerto Rico pueden estar relacionados con incrementos en los niveles de estrés en Puerto Rico, dado que el conteo anual de niños con impedimentos muestra que para 2013 la mayor proporción de los que necesitan servicios de educación especial padecen de: i) problemas específicos de aprendizaje (62,365); ii) problemas de habla y lenguaje (39,144); iii) problemas generales de salud (12,428).
Concluyendo un escrito y abriendo un debate…
Puerto Rico no ha sido capaz de generar legislación y políticas públicas que incorporen adecuadamente el conocimiento que se deriva de la investigación científica. De hecho, el discurso de la ciencia, la tecnología, la innovación y la cacareada “sociedad del conocimiento”, se ha usado más como un gancho de ventas para atraer empresarios del exterior que para basar nuestro desarrollo en el conocimiento generado en nuestros centros de investigaciones. Hay doce programas de doctorados en educación en nuestras universidades, que generan investigaciones para tesis de grado sobre temas que seguramente podrían ayudar a mejorar aspectos diversos del sistema educativo, pero raras veces se toman en cuenta. Suele suceder que cuando se necesita hacer un estudio, se prefiere recurrir a empresas consultoras norteamericanas que a nuestros especialistas académicos. Esas prácticas no contribuyen a generar desarrollo endógeno. Tampoco hay sistemas de monitoreo y evaluación que vayan más allá de los formalismos y requisitos burocráticos que imponen los programas que se financian con fondos federales. En el sistema educativo no existe una concepción de la evaluación como instrumento para transformar la realidad.
El tema del estrés que he planteado en este artículo como hipótesis de explicación de algunos de los problemas de la educación en Puerto Rico requiere de mucha investigación científica inter y transdisciplinaria. Con un pequeño grupo de colegas estamos definiendo un proyecto inicial que vincularía neurocientíficos, educadores, sociólogos, inmunólogos, trabajadores sociales, pediatras y otros especialistas que pueden aportar conocimientos y métodos novedosos para la comprensión de problemas tan complejos. Una simple prueba de saliva permite medir los niveles de cortisol y abrir el camino a la evaluación de la magnitud del daño que el estrés tóxico puede estar haciendo a los niños y adolescentes de Puerto Rico. Incorporar esta dimensión de análisis en el debate sobre el futuro del sistema educativo es, para mí, indispensable.
- Entre otros, podemos recordar el trabajo de las siguientes “comisiones”: Cámara de Representantes de Puerto Rico, Comisión de Instrucción (1960), produjo el Estudio del sistema educativo de Puerto Rico. Cámara de Representantes de Puerto Rico, Comisión de Reforma Educativa (1977) emitió un Informe Final, con pocas repercusiones. Cámara de Representantes de Puerto Rico, 1986, crea la Comisión Especial Conjunta para la Reforma Educativa Integral. Las recomendaciones de su Informe finaly los trabajos de la comisión que lo preparó, culminaron en la Ley Núm. 68 del 28 de agosto del 1990, conocida como Ley Orgánica de Educación. Se elaboró un Plan de Implantación para la Reforma Educativa, que contenía 24 medidas específicas para un período de 10 años. Pero duró poco, porque con el cambio de gobierno se aprobó la Ley Núm. 18 del 16 de junio de 1993, denominada Ley para el Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad, que conmocionó el sistema creando las escuelas de la comunidad y echando por tierra lo que comenzó a instrumentarse en 1990. El Poder Legislativo volvió a cambiar el marco legal de la educación con la Ley Núm. 149 de 15 de julio del 1999, conocida como Ley Orgánica para el Departamento de Educación de Puerto Rico. También aprobó la Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999, conocida como la Ley de la carrera magisterial, que fue enmendada sustancialmente por la Ley Núm. 208 del año 2002, también a raíz de un cambio de gobierno. Actualmente, en 2014, el sistema educativo está tratando de hacer una reorganización a partir de la carta circular número 2 de 2013-2014, que ha suscitado nuevos enfrentamientos entre el gobierno y los maestros, padres y estudiantes de las escuelas que podrían ser cerradas. [↩]
- Keystone Research Center The Impact of School Vouchers on Student Achievement: A Research Update. Disponible aquí. [↩]
- Ver entre otros, los siguientes artículos científicos: National Scientific Council on the Developing Child and Center on the Developing Child, Harvard University (2009) Excessive Stress Disrupts the Architecture of the Developing Brain. Working Paper #3. Shonkoff, Jack P. and Levitt, Pat (2010) Neuroscience and the Future of Early Childhood Policy: Moving from Why to What and How. Disponible aquí. Lupien, Sonia J. et al. (2009) “Effects of stress throughout the lifespan on the brain, behavior and cognition”, en Nature Reviews Neuroscience, 10, 434-445 (June). [↩]
- American Association of Pediatrics (2012) Policy Statement, Early Childhood Adversity, Toxic Stress, and the Role of the Pediatrician: Translating Developmental Science Into Lifelong Health. Ver también el informe técnico: The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and Toxic Stress. Disponibles aquí y aquí. [↩]
- Blair, Clancy (2012) “Treating a Toxin to Learning”, Scientific American Mind, September/October. [↩]
- Maté, Gabor (2003) “When the Body Says No: The Cost of Hidden Stress” (2009) In the Realm of Hungry Ghosts. www.drgabormate.com . [↩]
- Bremner, Douglas and Narayan, Meena (1998) “The effects of stress on memory and the hippocampus throughout the life cycle: Implications for childhood development and aging” In: Development and Psychopathology / Issue 04 / December 1998, pp 871-885. Cambridge Journals. Ver también: Carrión, Victor G.; Weems, Carl F; and Reiss, Allan L. (2007) “Stress Predicts Brain Changes in Children: A Pilot Longitudinal Study on Youth Stress, Posttraumatic Stress Disorder, and the Hippocampus” In: Pediatrics, 2007;119;509 DOI: 10.1542/peds.2006-2028. [↩]