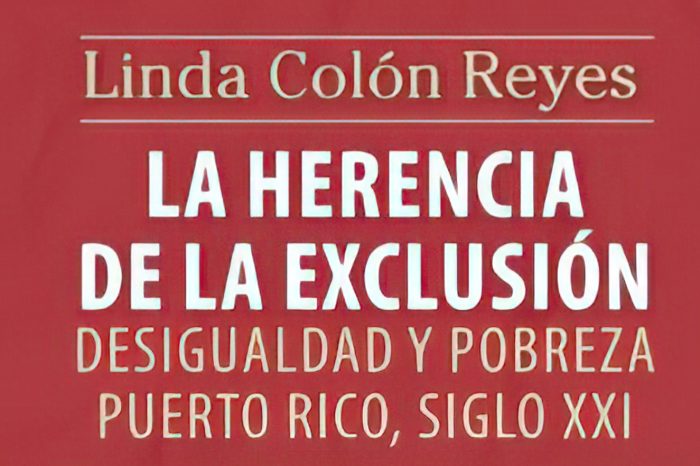¿Equidad o igualdad?
 Resulta significativo que el debate en torno al proyecto 238, y la batalla pública alrededor de este, hayan sido principalmente enmarcados en términos de equidad y no de igualdad. También es significativa la muy poca reflexión sobre las implicaciones políticas del uso del concepto equidad para lidiar con lo que efectivamente es un problema de igualdad en una formación social como la puertorriqueña, plagada de vastísimas desigualdades sociales. Y esto sin hablar de la subordinación política de carácter colonial que constituye el ya cuasi-eterno horizonte de expectativa de la vida colectiva del país, lo cual inhibe y trunca cualquier reclamo de igualdad substancial. Es por consiguiente necesario ofrecer algunos apuntes críticos acerca de los usos políticos de igualdad y equidad, sobre sus respectivas lógicas de naturaleza socio-histórica, y sus funciones a nivel ideológico y político. Cabe señalar que los conceptos políticos no solamente postulan horizontes, límites y expectativas, sino que contienen lo que Theodor W. Adorno llamó sedimentaciones históricas que son resultados y residuos de conflictos políticos, sociales y culturales que mediaron, y ocasionalmente forjaron, la concretización de estos y su actualización política. Sedimentaciones estas que, a su vez, acarrean presuposiciones socio-históricas las cuales son frecuentemente políticamente sancionadas o constituidas.
Resulta significativo que el debate en torno al proyecto 238, y la batalla pública alrededor de este, hayan sido principalmente enmarcados en términos de equidad y no de igualdad. También es significativa la muy poca reflexión sobre las implicaciones políticas del uso del concepto equidad para lidiar con lo que efectivamente es un problema de igualdad en una formación social como la puertorriqueña, plagada de vastísimas desigualdades sociales. Y esto sin hablar de la subordinación política de carácter colonial que constituye el ya cuasi-eterno horizonte de expectativa de la vida colectiva del país, lo cual inhibe y trunca cualquier reclamo de igualdad substancial. Es por consiguiente necesario ofrecer algunos apuntes críticos acerca de los usos políticos de igualdad y equidad, sobre sus respectivas lógicas de naturaleza socio-histórica, y sus funciones a nivel ideológico y político. Cabe señalar que los conceptos políticos no solamente postulan horizontes, límites y expectativas, sino que contienen lo que Theodor W. Adorno llamó sedimentaciones históricas que son resultados y residuos de conflictos políticos, sociales y culturales que mediaron, y ocasionalmente forjaron, la concretización de estos y su actualización política. Sedimentaciones estas que, a su vez, acarrean presuposiciones socio-históricas las cuales son frecuentemente políticamente sancionadas o constituidas.
A continuación se esbozan unos apuntes preliminares –a su vez, producto de una suerte de bitácora improvisada– que intentan problematizar la proliferación del concepto equidad desde una perspectiva que sostiene la necesidad de una reivindicación política de la igualdad. Es también pertinente problematizar otros aspectos que forman parte de la constelación que se ha cristalizado alrededor de este debate. Apuntes sobre esta constelación que ciertamente carecen de carácter definitivo y son presentados no como tesis comprobadas, sino que son reflexiones ensayadas cuyo propósito es ofrecer una mirada distinta al momento actual.
1.
Con gran astucia, Ramón Luis Nieves, un ambicioso político joven, ha decidido hacer su nombre a nivel nacional con un proyecto de ley que lo pone no solo en el escenario más grande a nivel local, sino que lo consagra en espacios bien pensantes del país como campeón de la equidad y los derechos civiles. Honores otorgados, sin embargo, por un proyecto que de entrada era muy taimado y cuya versión final consiste en una victoria pírrica para todos aquellos que apuestan a una igualdad sustantiva más allá de un orden de respetabilidad hétero-normativa y burguesa; pues Nieves ni tan siquiera defendió la versión original de su proyecto con la vehemencia que un compromiso real con la medida requiere. Aun así, el senador del PPD puede declarar “una gran victoria para Puerto Rico” por un proceso que confirma el compromiso de la administración del PPD con una “política publica que favorece la equidad para todos,” y así ganar el aplauso y la admiración de los sectores bien pensantes del país.1
Claro está, por más minimalista que haya resultado ser la medida pública, esta sin lugar a dudas constituye una concesión que puede tener efectos concretos en la vida de muchos ciudadanos, lo cual hay que siempre mantener presente y por esto evitar a toda costa menospreciar la gratitud que este mínimo de reconocimiento jurídico-civil merece, por mas pírrica que sea la victoria.2 Pero es igualmente imperativo reconocer que esto no le cuesta materialmente nada al PPD; todo lo contrario, en la coyuntura actual tiene el efecto de crear una suerte de simulacro, que por un parte muestra el lado progresista del PPD, mientras que por otra parte le permite llevar a cabo acciones que entonces son tácitamente sancionadas o ignoradas por la izquierda liberal del país. Mientras tanto, la autonomía universitaria sufre uno de los asaltos más comprensivos en la memoria reciente, y las pensiones son asediadas. Y ambas cosas competen a todos, no menos la última, la cual no discriminará por género ni raza, aunque sus efectos pueden ser mediados por estas diferencias, así como por otro sinnúmero de desigualdades codificadas o sancionadas por el gobierno actual. Y esto sin hablar del fiasco que ha sido la reforma legislativa.
Ante esto, resulta altamente notable el apaciguamiento de los sectores de izquierda del país ante la política pública de la Restauración Popular. Pues no solo el proyecto público de equidad ha diluido el reclamo de igualdad política y social, sino que aparenta haber tenido un efecto apaciguador. Solo basta imaginar la indignación y furor huelgario que acciones análogas del PNP, con respecto al sistema de retiro y la universidad, hubiese desatado en la sociedad civil criolla.3 En cambio, en el contexto de la Restauración Popular, el silencio de estos sectores es paradójicamente ensordecedor. Mientras tanto, por un lado se defiende elocuentemente la separación Iglesia-Estado vis-á-vis las formas de discriminación basadas en género; esta es una defensa muy selectiva y que solo parece aplicar a los sectores protestantes tradicionalmente identificados con el PNP. Pues la tan deseada separación es violada abiertamente en el cierre de fila frente a la igualmente detestable figura del arzobispo de San Juan, figura que reside al seno de ese orden de corte monárquico con sede en el Vaticano, pero que en el contexto local figura como bastión del PPD, que es la iglesia católica.
Atacar a los pentecostales y defender al arzobispo: es obvio que el supuesto secularismo de los populares, y sus fellow travelers de la izquierda liberal del país, aquellos que en otro tiempo se le llamaban melones, no es tal. La izquierda liberal local responde a un profundo resentimiento, de carácter reactivo, anti-PNP y es solo a esto a lo que efectivamente se ha reducido su vocación crítica.
2.
Resulta igualmente curiosa la manera en que el debate sobre la igualdad de género se plantea desde una forma moralista. Moralismo del que no están exentos aquellos que reclaman posicionarse fuera de este, pero que de forma moralizante recurren a tropos trillados y lugares comunes acerca del fundamentalismo de sus opositores. Ya que el uso del término fundamentalista para referirse a grupos cuya identidad política oscila desde posturas conservadoras hasta la materialización de instancias de posicionamientos reaccionarios, no es otra cosa que un reflejo moralista y despolitizado. Fundamentalismo es uno de los conceptos más abusados en el presente. En su imprecisión conceptual –así como en su predilección y su popularidad en el juste milieu de la opinión política respetable– comparte con conceptos como totalitarismo y populismo el cada vez más carecer de valor heurístico-crítico, y de servir como suerte de muletilla intelectual para justificar el no pensar políticamente sobre el presente. Fundamentalismo es, por lo tanto, una noción sumamente maleable y escurridiza la cual en el presente es casi siempre invocada de forma intelectualmente perezosa. Consiste en una suerte de atajo para evitar pensar más allá de la auto-satisfacción que da el bien pensar liberal en su supremo, casi cósmico, sentido de superioridad, y así demonizar y evitar confrontar a sus enemigos políticos.
Un ejemplo de este tipo de análisis se encuentra en el ensayo de Ángel Israel Rivera sobre el proyecto 238.4Vale la pena resaltar la naturaleza mayormente procesal de las objeciones hechas por este autor, politólogo emblemático del bien pensar liberal local. Su ensayo evidencia, mutatis mutandi, la auto-satisfacción de un punto de vista demócrata-liberal que descansa en la ya mencionada muletilla intelectual del fundamentalismo. Mucho más notables son las reflexiones recientes de José Arsenio Torres, especialmente por lo que estas develan. Intelectualmente más solvente que ningún otro comentarista o politólogo local, y poseedor de una inteligencia aguda, este campeón del liberalismo estadolibrista ha justa y abiertamente criticado la cobardía del liderato popular en el Senado ante el Proyecto 238, y la pusilanimidad de este partido ante los reclamos anti-democráticos de sectores que defienden la codificación de las desigualdades o su sanción tácita.5 Consistentemente anti-clerical en lo que tiene que ver con la vida política, Torres no anda con rodeos e inclusive utiliza un lenguaje bastante florido para referirse a los enemigos políticos de la igualdad.6
Mientras tanto, en su blog, josearseniotorresopina.blogspot.com, él ha avalado el asalto del PPD a la autonomía de la UPR. Que José Arsenio Torres ofrezca una apología a la restructuración del liderazgo universitario, y aproveche para ofrecer sus recomendaciones de cómo llevar nuevamente la universidad a esa era dorada, del 40 al 70 (o del 54 al 62, como su Memoria pública apunta), es entendible dada su trayectoria e ideología política, aunque sugiera una amnesia selectiva en su caracterización del devenir reciente de la universidad.7 Lo que por otra parte difícilmente resulta loable es la estrategia retórica a través de la cual intenta anticipar y prevenir cualquier crítica a la movida del PPD, mientras el despotismo ilustrado de este partido emerge como un momento de restauración que limpia la universidad y restaura orden.
Pero en esta bifurcación de sus facultades críticas él no está solo. Tanto él como la izquierda liberal del país exhiben una hostilidad visceral hacia el PNP, debidamente acompañada por un soft spot por el despotismo ilustrado del PPD.
3.
En 1932, Ernst Bloch ofreció su ya clásica formulación sobre la no-sincronicidad de lo sincrónico. En una frase memorable él sostuvo: “No todo el mundo existe en el mismo Ahora.”8 Es decir, aunque todos seamos vistos en un mismo día, esto dista mucho de indicar que todos vivimos en el mismo tiempo, o en el mismo presente, y que por tanto seamos contemporáneos. Originalmente, el análisis de Bloch enfatizó la importancia de entender la no-sincronicidad de lo que efectivamente ocurre sincrónicamente para explicar el surgimiento del nazismo y la atracción de este en Alemania. Arcaísmos entran en el presente, en el Ahora, e inclusive logran proyectar un futuro para así resistir, transformar o preservar, un presente que habitan pero con el que no son contemporáneos. Un proceso análogo ocurre a la inversa: en el Ahora también existen defensores de lo nuevo quienes ocasionalmente miran hacia el futuro para rehacer el pasado, así como al pasado para forjar un nuevo presente. Un Ahora que está siempre espacialmente constituido por fronteras que aunque porosas son condición antropológica de la vida colectiva.
Esta noción de Bloch resulta importante y ventajosa como marco de referencia para reflexionar sobre el problema político de la igualdad, así como sobre la relación entre lo secular y lo religioso en un contexto político. No solo es Puerto Rico una formación social muy compleja en sí misma, sino que esta también constituye una situación colonial en donde las ya diferenciadas temporalidades que coexisten espacialmente en un Ahora están mediadas por esta realidad. Existe no solamente una identidad no-idéntica entre el Ahora y el presente de los distintos grupos que lo cohabitan, cuestionan y comparten, sino que hay una suerte de tardanza en el arribo de distintas polémicas y debates, así como un efecto de imitación de la realidad norteamericana. Aunque la política despolitizada de Puerto Rico no es idéntica a la norteamericana, existe una codependencia entre una y la otra, aunque esta ocurre de forma asimétrica y no sincrónica. Es, por lo tanto, pertinente echarle una breve mirada a las polémicas análogas en la metrópoli.
En el caso de los EE.UU. la reconfiguración del orden político a partir de las transformaciones asociadas con el final de la guerra fría dio paso a la consolidación de formas de política despolitizadas en nombre de la diferencia, tanto cultural como de género. La teoría política anglosajona no tardó en registrar estos cambios y en otorgarles un manto de respetabilidad normativa: el creciente culturalismo de la teoría política de John Rawls, que recibió su máxima expresión en Political Liberalism (1993), y de muchas otras luminarias del panteón liberal americano es consabido. Un culturalismo que se insertó en lo que cada vez más se registraba como una articulación de la política de la identidad de corte políticamente miope, con grandes vestigios de resentimiento. Ambos fenómenos han sido elocuentemente criticados por Wendy Brown, la pensadora política norteamericana más original de su generación, desde una perspectiva democrática mas allá del liberalismo consensual que reinó en los noventa.9
Por su parte, figuras como Michael Warner y Lisa Duggan destacaron dinámicas análogas a propósito de los reclamos de algunos sectores LGBTT en favor del matrimonio gay, tácitamente apuntando a los límites de la búsqueda de equidad como estrategia política.10 Solamente es necesario considerar la situación actual de gran parte de los sobrevivientes de la era del Sida, cuya edad hoy día oscila entre los cincuenta y setenta años, y muchos de los cuales sienten que su situación y sus reclamos han sido olvidados, no únicamente por las autoridades civiles, sino por un movimiento cada vez más centrado en el matrimonio gay, para constatar los límites de una estrategia política anclada en la búsqueda de equidad.11
Si se reflexiona mas allá del moralismo político sobre el conflicto local entre los que proponen la igualdad de derechos para los ciudadanos cuya identidad sexual y de género se cataloga bajo el acrónimo LGBTT, y líderes religiosos conservadores que resisten esta demanda, se hace evidente que ambos grupos se encuentran en un Ahora que no cohabitan, y ante el cual difícilmente son contemporáneos. Por lo tanto, no se trata de un conflicto entre liberales bien pensantes y fundamentalistas, caracterización del conflicto que resulta ser muy simplista. De lo que se trata es de un conflicto entre visiones distintas de cómo ordenar el limitado espacio político colonial. Asimismo, lo que está en juego se podría caracterizar como un conflicto entre defensores de la igualad que intentan utilizar el Estado para garantizar y proteger este valor democrático y sectores religiosos conservadores que quieren mantener el statu quo para así discriminar y limitar los derechos de sectores de la ciudadanía en nombre de una visión de mundo conservadora; una visión que tiene una relación tangente, aunque no intrínseca, con el contenido real de su doctrina espiritual y con su visión de lo sagrado. Y es en el terreno político en donde estos posicionamientos tienen que ser confrontados y derrotados, reconociendo las realidades socio-económicas que subyacen estos planteamientos, o que facilitan su arraigo en ciertos sectores de la población.
Ante este conflicto, resulta imperativo revindicar un lenguaje democrático, de acción colectiva y poder compartido, que es lo que los reclamos de diferencia siempre presuponen en un orden político: el poder apelar a una colectividad poseedora de una cultura política democrática que sea capaz de responder y respetar las diferencias, y así remediar políticamente formas y prácticas de discrimen y subordinación que han sido cultural, social y políticamente sancionadas; y de esta forma erradicar las desigualdades que han sido históricamente ancladas en las diferencias.12 Un sentido de colectividad, cultura y práctica política democrática, que requiere el cultivo y cuidado de principios democráticos y una actitud vigilante que sea conducente a evitar que lo políticamente ganado y revindicado se asuma como dado.
Práctica democrática que, sin embargo, no descansa en esa ficticia política de consenso que caracteriza al oxímoron histórico que es la democracia liberal (ficticia e hipócrita, ya que las democracias liberales no titubean a la hora de demonizar, atacar y perseguir, a sus enemigos). Pues a la democracia, no menos que a ninguna otra forma política, le resulta ineludible demarcar líneas de enemistad contra los enemigos políticos de sus principios constitutivos de igualdad y poder compartido. Por tanto, sus enemigos son políticos, y tienen que ser confrontados como tal, y no por medio de la moralización, la cual irónicamente es más brutal en su manejo de la diferencia que la enemistad políticamente entendida. Existe una identidad no-idéntica en lo que tiene que ver con la forma en que procesos políticos afectan a todos los que coexisten en el mismo Ahora, aunque estos no sean contemporáneos de este. Y de lo que se trata es de visibilizar y confrontar políticamente estos procesos, muchos de los cuales están basados en asimetrías de poder y acceso que paradójicamente tienen un efecto homogeneizante.
En el caso de Puerto Rico, es importante señalar que para comenzar a confrontar estas desigualdades no es necesario cambiar el orden constitucional del país; todo lo contrario. Pues una precondición para llevar a cabo una solución del problema colonial presupone prácticas de autonomía política que combatan las vastas desigualdades y asimetrías de poder que definen el contexto político-económico actual. Y para llegar ahí hay que recomenzar a hablar de igualdad.
4.
Hasta este punto la diferencia entre equidad e igualdad ha sido asumida y ahora toca explicarla. En el idioma español el término equidad tiene una connotación sumamente lábil, cuyos significados oscilan desde igualdad de ánimo pasando por bondadosa templanza y moderación hasta llegar a una deposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. En el pensamiento político liberal del siglo XX, tradición que en gran medida informa las invocaciones recientes de este concepto, “equidad” connota el ideal de fairness, que, a su vez, en su devenir etimológico remite a imparcialidad, o a la cualidad de ser equitativo: su espectro de significaciones pasa por la belleza de complexión física, la cortesía y la capacidad de ser gentil. No hay que fetichizar la etimología para constatar la naturaleza escurridiza y taimada de este concepto, especialmente si se le compara con la trayectoria políticamente robusta de igualdad en sus distintas modalidades, especialmente a partir del legado de la era de las revoluciones transatlánticas.
En abierto contraste con la equidad, la igualdad nunca ha sido un reclamo carente de firmeza y asertividad política. Todo lo contrario, desde su centralidad como Isonomia en la Atenas del siglo V, AC, pasando por los reclamos de igualdad en contra de la estratificación social del antiguo régimen y la codificación de derechos y privilegios en la revuelta de los Ciompi en la Florencia del siglo XIV y los reclamos democráticos de los Levellers en las guerras civiles inglesas del siglo XVII, hasta los albores de la era de las revoluciones atlánticas en el siglo XVIII, y el advenimiento del socialismo en los siglos XIX y XX, la defensa de la igualdad ante la codificación de desigualdades de raza, clase y género ha sido uno de los discursos políticos más robustos y productivos del imaginario político transatlántico.
La mejor evidencia de lo aquí planteado es la respuesta ocasionalmente visceral que han tenido los grandes pensadores políticos de la tradición occidental ante reclamos de mayor igualdad, los cuales en su gran mayoría han sido críticos de la democracia. En el pensamiento europeo decimonónico hubo una serie de pensadores influyentes –tanto liberales de centro, centro-derecha de corte aristocrático, y reaccionarios– que en su repudio a la democracia socialista colapsaron igualdad política con uniformidad como parte de su antipatía a la democracia y, en algunos casos, sus polémicas con el socialismo: Constant, Tocqueville, Nietzsche, son algunos de los ejemplos más notorios. Y esto sin mencionar a ese gran representante de un liberalismo conservador de corte aristocrático que es Ortega y Gasset.
Sin exagerar demasiado, podría decirse que colapsar igualdad con uniformidad es síntoma de un pensamiento crudo, ideológicamente viciado, o de una suerte de analfabetismo político del cual los intelectuales en general, mucho menos los politólogos, no están exentos. Paradójicamente, es la desigualdad la que tiende a tener un carácter uniforme al subsumir diferencias dentro de una condición común de miseria, empobrecimiento, e injusticia; históricamente han sido las desigualdades políticas y de clase las que han codificado esta condición común. En la época actual esto se complica aún más ante el intento de codificar y sancionar, dentro esa condición de miseria, el discrimen y la desposesión anclados en diferencias de género y raza; y por lo tanto, hacer ideológicamente sospechosa cualquier apelación a una condición de miseria común, así como cualquier invocación a iniciativas y acciones colectivas para remediarla.
No por casualidad, la articulación más elocuente del lenguaje de la equidad ha sido ofrecida de forma sistemática por el gran filósofo político liberal John Rawls. “Justicia como equidad,” esta ha sido la formulación que ha acompañado su recepción en el mundo hispanoparlante. Es imposible resumir la problemática Rawlsiana en estas breves reflexiones. Basta con señalar que con esta formulación el liberalismo Rawlsiano rinde un tributo retórico a la igualdad, entendida como equidad, mientras su esquema ideológico y andamiaje conceptual –este último alterado muchas veces con el pasar de los años, aunque su arquitectura básica como doctrina liberal se mantuvo intacta– normaliza desigualdades existentes de forma tácita y explícita. Lo que su teoría de la justicia garantiza es equidad, y en ningún momento plantea la posibilidad de que actualizar la justicia consista en erradicar desigualdades históricamente constituidas.
Estas últimas, por otra parte, son el trasfondo silenciado de su teoría; su condición de posibilidad histórica. Trasfondo oscurecido por las representaciones que a partir del principio de equidad se hacen de las clases y minorías subalternas, así como del andamiaje institucional que sostiene esta idea de justicia. En una versión filosófica del misterio de la Transubstanciación, en este esquema las desigualdades se organizan de tal forma que contribuyen al bienestar de los más desventajados. De esta forma, las compensaciones abstractas por inequidades no atienden las desigualdades estructurales. Parafraseando a un crítico prominente, la complicidad de este esquema teórico con la desigualdad y asimetría de poder imperante en el presente, una realidad que simultáneamente revela y distorsiona, podría sugerir que su libro Teoría de la justicia sea justamente rebautizado como Teoría de la injusticia.
Críticos que han querido redimir el paradigma de Rawls desde la izquierda han apuntado a las supuestas ambigüedades de Rawls, y cómo estas parecen ser ideológicamente indeterminadas. Indeterminación, sin embargo, que solamente es posible afirmar si sus planteamientos y formulaciones se asumen de forma estrictamente sincrónica, y aun así resulta cuestionable desde una crítica inmanente al sistema Rawlsiano. Pero una contextualización de Rawls y del liberalismo político como ideología y tradición con principios propios, hace evidente que estos momentos en los que emerge un Rawls mas crítico del capitalismo y/o más políticamente radical, son recesivos, no dominantes, en la arquitectura conceptual e ideológica de su pensamiento y de la tradición en la que este se inscribe.13
5.
El reclamo de proveniencia ilustrada que plantea acceso igual al trabajo y las profesiones es legítimo y necesario, aunque insuficiente. Si bien este reta grupos y fuerzas políticas que están anquilosadas y que militantemente resisten cualquier intento de romper con una estructura de desigualdad y exclusión que les garantiza ciertos privilegios, este tipo de reclamo no rasga la superficie de lo que son desigualdades estructurales de clase y estatus. Pues fácilmente revierte a una versión paralela de esa ideología, tan americana como el apple pie, del “primero”: la alabanza vacua que resalta el heroísmo y el coraje de la figura del individuo que por vez primera rompe una barrera de exclusión –Jackie Robinson, Obama, Sonia Sotomayor– cuya función ideológica es la de reconocer sin re-conocimiento, y así evitar atender las formas de poder que perpetúan la subordinación de la basta mayoría de la población. Claro, no se trata de caer en el error de restablecer una jerarquía entre reclamos de raza, género y clase, pues de lo que se trata es de articular una visión política de igualdad y poder compartido. Una visión que simultáneamente evite invisibilizar cómo la estructuración principal del capitalismo es de clase, y cómo también el capitalismo se reproduce a través de otras asimetrías y diferencias, y que, a su vez, responda de forma efectiva a las formas de dominación que resultan irreducibles a los imperativos de producción y reproducción del capitalismo, y que gozan de una autonomía relativa a este.
La insistencia en un robusto discurso de igualdad es una forma de politizar la política despolitizada, aun dentro de los límites estructurales que su institucionalización en el ELA colonial imponen. Pero para esto hay que también insistir en un secularismo sopesado, en el abandono del moralismo político, y articular una verdadera ética de lo colectivo, en una poliética que transcienda los lugares comunes del liberalismo bien pensante y su truncado discurso de equidad. Solo desde un discurso político, genuinamente democrático, mas allá de las piedades liberales, se puede hacer justicia a los reclamos de igualdad y diferencia que definen la vida política.14 Y esto es una tarea ardua y difícil de alcanzar cualquier contexto, la cual resulta más difícil aun en un contexto colonial.
* Este texto fue publicado originalmente en el blog del profesor Carlos Pabón Ortega, Pensar lo contemporáneo.
- Véase de Lorraine M. Martínez Cortés, “Ramón Luis Nieves: satisfecho a pesar de las enmiendas,” Noticel, 26 de mayo de 2013. [↩]
- Sobre las tribulaciones de un proyecto que ya de entrada era sumamente taimado, véase, Laura M. Quintero, “Gran cantidad de enmiendas al proyecto 238 ‘no consiguieron todas las protecciones,’” Noticel.com, 24 de mayo de 2013; y de Yaritza Santiago Caraballo, “Vía libre en el senado,” El Nuevo Día, 26 de mayo de 2013. [↩]
- Ciertamente ha habido expresiones de descontento, algunas que inclusive resultan ser afines con lo aquí expresado, por parte de miembros del claustro universitario. Expresiones que en su mayoría, sin embargo, carecen de la vehemencia que acciones análogas del PNP suscitan. Y en comparación a la movilización que las acciones del PNP ocasionan, estas voces resultan aisladas. [↩]
- Véase, Ángel Israel Rivera, “Proyecto 238: ¿democracia en acción?” 80grados.net, 31 de mayo de 2013; ensayo que además exhibe un intento torpe de escribir en un lenguaje popular, como lo evidencia su invocación del Gran Combo en la conclusión. Un tipo de alusión que parece haberse convertido en gesto de rigor en la ensayística local que intenta escribir para una audiencia general y que presume que para hacerlo hay que adobar el texto; gesto que termina subestimando, si no insultando, la inteligencia del lector. [↩]
- Véase, José Arsenio Torres, “Un cumplimiento, medio cumplimiento, y un incumplimiento bochornoso,” 28 de mayo de 2013. [↩]
- Actitud ya notable en su oposición al Partido Acción Cristiana en las elecciones del 1960, como constata en su Memoria pública (Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2000), 73, 125-126, 380-381. [↩]
- Pues parece que Torres se olvidó de sí mismo: lo expresado en su blog olvida un declive vívidamente descrito en Memoria pública, proceso que por mucho antecede la ultima administración PNP, y que lo llevó al retiro de la gestión universitaria en 1989. Sus comentarios sobre la universidad se encuentran en su blog bajo los siguientes títulos “Enderezando la torre” (2 de mayo de 2013), “La semana de la universidad” (4 de mayo de 2013), “La agenda universitaria” (7 de mayo de 2013), y “La agenda universitaria, Parte 2” (7 de mayo de 2013). Sobre su retiro de la universidad, véase Torres, Memoria pública, 287-288. [↩]
- Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit (Frankfurt und Main: Suhrkamp, 1985), 104. [↩]
- Véase de Wendy Brown, States of Injury (Princeton: Princeton University Press, 1995), 52ff. Véase también : Politics Out of History (Princeton: Princeton University Press, 2001), 18-44; así como, Regulating Aversion (Princeton: Princeton University Press, 2006), passim. Para una elaboración inteligente de la temática del resentimiento que toma el trabajo de Brown como punto de partida, véase Marlene Duprey, Bioislas (San Juan: Ediciones Callejón, 2010), 149-166. Las reflexiones de Brown, por supuesto, toman como uno de sus principales puntos de partida la clásica crítica de Karl Marx al discurso liberal de los derechos en su célebre ensayo “Sobre la cuestión judía” (1843). Ahí Marx articula la naturaleza formal y abstracta de estos, y cómo en un principio son articulados como vehículos de emancipación que inmediatamente después terminan echándole cal a nuevas formas de explotación y dominación. Cabe también mencionar que ya en la década de los noventa Nancy Fraser formuló una concepción de justicia más robusta que aquella que el discurso de “justicia como equidad,” y sus avatares, presagiaban. Asimismo establecía una crítica incisiva y muy acertada de una dinámica política en la cual la redistribución era eclipsada por las políticas de la identidad y del reconocimiento, y cómo los esquemas liberales de justicia pueden garantizar reconocimiento y equidad formal sin tocar las desigualdades que subyacen las formaciones sociales en donde estos principios se implementan. Algunas de sus contribuciones más importantes se encuentran reunidas en la siguiente colección: Nancy Fraser, Fortunes of Feminism (London and New York: Verso, 2013). [↩]
- Véase, Michael Warner, The Trouble with Normal (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 81ff..; Lisa Duggan, The Twilight of Equality? (Boston: Beacon Press, 2004), passim. Reclamos análogos, aunque no equivalentes, han sido elocuentemente articulados por Yoryie Irizarry en su ensayo “Del matrimonio Gay y su llegada a New York,” 80grados.net, 1 de julio de 2011. [↩]
- Véase el reportaje instructivo de John Leland titulado, “People Think It’s Over,” The New York Times, 2 de junio de 2013, MB1. [↩]
- La articulación más incisiva de este aspecto de la vida colectiva se encuentra en la obra de Sheldon S. Wolin. Véase, entre otros, su ensayo “Democracy, Difference, Re-cognition,” Political Theory 21 (agosto 1993): 464-483. [↩]
- Formidables discusiones de los límites teóricos y políticos de Rawls, y cómo la arquitectura de su teoría inhibe trascender el horizonte liberal-democrático capitalista, un horizonte que ni tan siquiera él es capaz de registrar adecuadamente, se encuentran en: Roberto Alejandro, The Limits of Rawlsian Justice (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1998), passim; y en Sheldon S. Wolin, “The Liberal/Democratic Divide,” Political Theory 24 (February 1996): 97-119; y en su magistral Politics and Vision, Expanded Edition (Princeton: Princeton University Press, 2004), 524-556. Demás esta decir, con raras excepciones, que la doxa liberal ha ignorado o evitado confrontar estas críticas, las cuales al día de hoy no han sido refutadas, ni tan siquiera de forma superficial. [↩]
- La formulación más atractiva y sólida de esta problemática la ha ofrecido el pensador político francés Étienne Balibar: su planteamiento más reciente, y definitivo, se encuentra en La proposition de l’égaliberté (Paris: Presses Universitaires de France, 2011), 7-52, 127-164, 243ff. [↩]