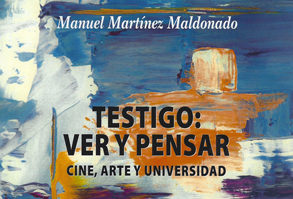Escritores en pantalla y en memoria
Y comienzo con la sección de cine y literatura, que abre con la película Colette, del 2018, un film biográfico de Giles Nutgens sobre una novelista muy celebrada en Francia, cuya obra –– Gigi, de 1944, que por cierto se tornó en película en 1958–– la catapultó a la fama. Gene –así lo llamaré de aquí en adelante–– nos advierte que aunque Colette es un film fundamentalmente tradicional, tiene escenas lésbicas que manifiestan sotto voce el respeto a la diversidad sexual.
Gene también comenta las películas de fantasmas y monstruos. El caso más famoso es el de la novela Drácula, de Bram Stoker, publicada en 1897, y que apareció en la pantalla en 1922, en el film expresionista de Murnau, titulado Nosferatu. Pero también está el caso de Mary Goodwin Shelley, con su novela The Fate of Frankenstein, publicada en 1818, cuyo monstruo llegó al cine en 1931 en la versión del director James Whale, con Boris Karloff como protagonista.
Curiosamente, en el caso de la novela de E.M. Forster, A Passage to India, de 1924, Gene no alude al filme del mismo título, estrenado en la pantalla en 1984. Tampoco se detiene en la novela de Forster. Como ya había visitado la India, con guías del Smithsonian Institute, examina «los contrastes de belleza y podredumbre de ese país maravilloso», comparándolo con Puerto Rico. Pese a las diferencias obvias ––– la primera es que India (con Brasil, Rusia y China) es parte del grupo económico más fuerte del globo y nosotros somos una colonia de los Estados Unidos––, curiosamente tenemos cosas en común. Pero negativas. Primero que nada, la precariedad de la libertad. Puerto Rico, por su estado colonial, no puede culminar su potencial. La India, pese a su soberanía, tiene el problema de que las leyes religiosas preceden las leyes civiles. En segundo lugar, ambos países tienen «la belleza mancillada». Es decir, que no han sabido preservar bien su vasta riqueza cultural e histórica.
Pero vayamos a otros escritores cuyas obras llegan a la pantalla. Es el caso de Hemingway, famoso por la sencillez que abona a la belleza de su prosa. Su excelente novela Por quién doblan las campanas, que trata de la guerra civil española, se convirtió en una película floja, cuyo único mérito, para Gene, está en la creación del personaje del mismo Hemingway. Otras novelas que terminan en cine son la Ana Karenina de Tolstoi, que marcó la transición entre romanticismo y realismo, y que nunca tuvo mejor protagonista que Greta Garbo; y Neruda, film de Pablo Larraín que Gene considera una joya, sobre la huida del poeta chileno desde su patria a Argentina, para evadir el castigo de las huestes de derecha. El caso de la obra teatral Bodas de sangre, de Lorca, es muy interesante, ya que ––como bien lo dice Gene–– una de las metáforas lorquianas favoritas es la del caballo como pasión. Al ser filmada en el 2015 en Capadocia, Turquía, su directora Paola Ortiz nos hace un guiño, pues Capadocia quiere decir «tierra de caballos». Otra novela que se convierte en film es la de Eugene O’Neill, Long Day’s Journey into Night. Pero el tema de la adicción a los opioides recetados por los médicos en el filme presenta un problema: y es que el remedio está en otra droga, la Naloxone; cosa que como médico, Gene repudia. Otro film que sí le gustó fue el de Orson Welles, Don Quijote, de 1992. Don Quijote y Sancho son el espejo de sus lectores, que van siempre tras lo imposible. Espejos eternos, como los films de Orson Welles, sentencia Gene. Y como Citizen Kane, film que encabeza casi todas las listas de las películas más importantes del mundo.
Y por cierto, aunque no me tocó la sección dedicada al film noir, o cine negro, Gene comenta los maravillosos filmes de los cuarenta que heredan el claroscuro de Orson Welles y que yo, como «cineasta junior» adoro con pasión: The Maltese Falcon, de John Huston; Laura, de Otto Preminger; Double Identity, de Billy Wilder; y Mildred Pierce, de Michel Curtis. Aunque aquí falta mi preferida, la de Hitchcock: Shadow of a Doubt, un inolvidable homenaje al claroscuro, con mi adorado Joseph Cotten de protagonista.
Al llegar al tema de Sylvia Rexach, Gene exhibe su dimensión de poeta, al decir que Sylvia es «como un saxofón barítono que nos habla al oído como si estuviera ahí con nosotros, cantando con nuestros corazones en la mano, como si la luna aún tuviese un llanto de estrellas y en las noches más bellas llorara más. ¡Sylvia vive!». Y en lo que concierne a nuestro Bobby Capó, sus canciones van desde el relajo hasta la nostalgia. El relajo lo gozamos en la canción «Me lo dijo Adela», ¿se acuerdan?
Doctor, mañana no me saca usted la muela,
aunque me muera de dolor
porque dicen que anoche lo vieron
en un tremendo vacilón.
¿Quién te lo dijo nené?
Me lo dijo Adela
Me lo dijo Adela
Me lo dijo Adela
Me lo dijo Adela…
Pero la nostalgia por nuestro país Bobby Capó la expresa en la canción que más le gusta a Gene, «Soñando con Puerto Rico», de la que leo unos versos:
Si por casualidad
duermes y sueñas
que te acaricia la brisa
y sientes que el rocío
mañanero besa tiernamente
tu mejilla
y el aroma del café
te hace cosquillas,
seguro sueñas
que estás en Puerto Rico.
Si por casualidad
duermes y sueñas
que te enamoran las olas
y que hay un cielo azul
en conjura con la luna
para hacerte prisionero
no lo digas porque es
la tierra que quiero
seguro sueñas
que estás en Puerto Rico…
Canción que termina con unos versos inolvidables: «Yo no puedo ocultar/el orgullo que siento/de ser puertorriqueño».
Gene concluye con broche de oro, al decir que la canción de Bobby Capó «Soñando con Puerto Rico», por su celebración de la puertorriqueñidad, merece reconocerse como otro más de nuestros himnos nacionales alternos: «Preciosa» [de Rafael Hernández], «En mi viejo San Juan» [de Noel Estrada] y «Verde luz» [del Topo]. ¡Estoy de acuerdo!
Y termino con dos momentos que he vivido y que confirman cómo queremos a Bobby Capó. El primero tiene que ver con su funeral en el viejo San Juan, al que asistimos mi madre Emma y yo. Cuando salimos hacia el estacionamiento frente a Ballajá, vimos al cantante Gilberto Monroig cruzar la calle. Venía también del velorio, e iba con cigarrillo en mano y cabeza baja, como si mirara los adoquines. Nos estremeció su tristeza, expresión sincera de su admiración por el cantante popular más importante del país. El segundo momento se remonta a mi niñez. Y es algo que escuché de pequeña, de la boca de la muchacha que nos ayudaba en los menesteres caseros. Cada vez que veía a Bobby en la tele, suspiraba hondo y decía con pasión: «¡Mi negro mío!» Esta frase no la puedo olvidar.
Bueno, querido Gene, ¡misión cumplida! Gracias por tu libro y por tu sorprendente, ejemplar y exitosa apertura a la diversidad, que domina un abanico de horizontes ¡Enhorabuena!