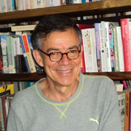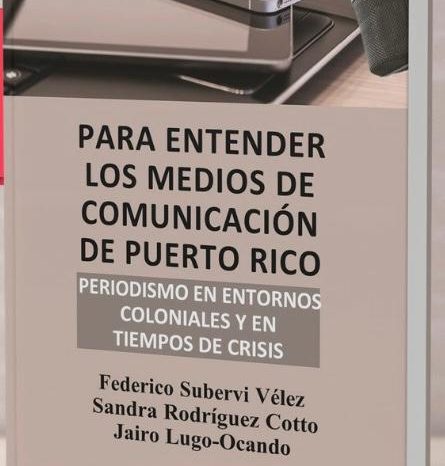La plaza de Cayey, Héctor Vega Ramos, Beltrán y Carlos Gardel

Hacia el norte, tras Juanito, venía el largo balcón de la humilde casa de madera de don Miguel Meléndez Muñoz. Pero después de Beltrán y siguiendo hacia el sur venía otra barbería, la de Trine en mi época, la misma que había sido de Francisquito en los tiempos juveniles de mi Viejo, según él donde más tertuliaban en Cayey los jóvenes de los años treinta, pues los mayores lo hacían en otros lugares. Todos estos negocios y la casa de don Miguel no se identificaban claramente desde la plaza porque por allí mismo la mayoría de las veces se estacionaban las guaguas que transportaban pasajeros, en ocasiones a Caguas y en otras al Reparto Montellano, Villa Sopa, según llamaban algunos la entonces nueva urbanización del valle cayeyano entre comienzos y mediados de los sesenta.
Se erguían sobre aquellos escalones y los bancos que nos recibían en la plaza, frondosas ramas de sólidos árboles que parecían gigantescos quenepos, pero que eran una variedad de ficus, y que protegían todo aquel sector de la plaza de Cayey del intenso sol caribeño. Allí, debajo de ellos, se sentaban los limpiabotas del pueblo cuando no iban de banco en banco ofreciéndole sus servicios a los hombres, que no a las mujeres. En aquella época, como parte de la “ropa de domingo” o ropa formal que se utilizaba para posibles encuentros con alguna amiga significativa, la mayoría utilizaba zapatos de cuero, o su imitación, que no podían dejar de brillar sobre todo en aquella plaza que era uno de los escenarios clave de nuestras existencias. Viernes por la noche, sábado por la noche y domingo por la tarde después del cine de a veinte centavos que se iniciaba a las 3:00 y que terminaba más o menos a las 4:45, era al lugar al que acudíamos, más religiosamente que a la iglesia que quedaba al otro lado de la plaza, y presentarse allí con zapatos enfangados era exponerse a la burla y al rechazo.
Bajo aquellos árboles intensamente verdes, talados y tallados perfectamente con machete de modo que parecían inmensas sombrillas, algunos ya se detenían para que le lustraran su calzado y así poder entrar propiamente en la plaza de recreo cayeyana que ocupaba en aquellos tiempos que ya sugerían cambios culturales extraordinarios, pero también durante más de un siglo para generaciones anteriores que no habían experimentado grandes cambios, un lugar central en nuestras vidas. Había quienes dialogaban con los limpiabotas; otros leían el periódico del día, mientras el cepillo, o el pedazo de tela con el que se finiquitaba el brillo, iba y venía.
El edificio del doctor Beltrán, aunque una vez pareció comenzar a hundirse, era una de las más impresionantes obras de construcción de Cayey. Desde luego, no era la más alta, aunque algunos insistían en ello. Muchos alegaban que era el Colegio Católico Viejo; otros que el edificio del Café Premio, a cien metros de allí, en la misma Muñoz Rivera, antes Santa Elena, era por mucho el edificio más espigado. Estos, según mi parecer, tenían razón.
El Dr. Beltrán era conocido también porque acostumbraba retar a conocidos y desconocidos recién llegados a Cayey en el arte del pulseo, hasta que en una actividad celebrada en el Club de Leones local le rompió la muñeca a su amigo Guillo Díaz, empleado del correo federal. Aquel día pudo haber pernoctado en la cárcel del cuartel, pero aquella posibilidad no le preocupó porque no lo hubieran sacado de su medioambiente pues “la Policía” quedaba a cincuenta metros de su casa, en un edificio de dos pisos que todavía ocupa una de las esquinas de la plaza y que además de ser colecturía de Hacienda durante décadas, fuera también sucursal de dos bancos nacionales, uno de los cuales sería cerrado por traqueteos ilegales.
Beltrán era dentista y convivía con una de las maestras más conocidas del pueblo, Sofía Oronoz, quien muy probablemente había sido la maestra de historia de nuestro disciplinado y estudioso compueblano Héctor Vega Ramos en la escuela superior Benjamín Harrison. El cuidado y la pasión con el que Héctor pronunciaba cada palabra, muy parecido a como parecen hacerlo los franceses, probablemente lo había aprendido de maestras como ella y, especialmente, de Elsie López, su maestra de español preferida. Eran las maestras de la época, quienes, con solo fruncir el ceño comunicaban los valores que entendían indiscutibles. Su especialidad era atender con entusiasmo muchachos como aquel que desde pequeños se caracterizaban por ser tan aplicados y corteses.
El aprecio por la palabra sería una de las características que distinguían a Héctor Vega Ramos, un cariño que muchos no se explicaban de donde le venía pues el maestro de español y primer presidente del primer Centro Cultural cayeyano que también llegaría a ser, venía de una familia muy pobre y de los pobres, equivocadamente, no se esperaba aquel esfuerzo que le caracterizaba por expresarse con precisión y suma corrección. Sería esto lo que le llevaría a ser columnista de varios periódicos locales y nacionales y a convertirse en uno de los imprescindibles escritores cayeyanos que no podemos olvidar. Su mamá, una vez me comentó él, había sido lavandera, cuando todavía se lavaba ropa en la quebrada Santo Domingo que atravesaba el pueblo y en el río la Plata, que quedaba más a las afueras, hacia Mogote y el barrio Rincón. Ella había sido un extraordinario modelo a seguir, no como su padre a quien se le veía demasiadas veces por aquellas calles sin agenda reconocible, problema que en el pueblo compartían demasiados hombres.
En estos tiempos de inauguraciones de plazas es justo recordar a Héctor, pues él estaría hinchado de alegría por volver a contar con un escenario en el que se estimulara la buena conversación y se reconocieran gestiones culturales, sociales, religiosas, del tipo que fueran, después que contribuyeran a la convivencia civilizada. Por ejemplo, le hubiera encantado rememorar a la legión de limpiabotas que hace ya casi un siglo, protagonizara un evento que Julio Varela, impresor de tantos periódicos cayeyano en los que Héctor colaboró, recuerda con orgullo.
Allí, para que conste en nuestras memorias y jamás se olvide, tuvieron los cayeyanos un encuentro con el más querido de los cantantes latinoamericanos, Carlos Gardel. Por alguna razón desconocida este episodio no se ha integrado al repertorio de leyendas cayeyanas. Desde luego, todos saben que Gardel visitó Puerto Rico en abril de 1935 y que Cayey estuvo entre los lugares en los que cantó. Lo que se ha perdido de vista es que mientras estuvo con nosotros, específicamente en el lugar al cual hemos estado haciendo referencia, coprotagonizó con nuestros limpiabotas un singular acto de generosidad.
Justo antes de que comenzara el concierto a las cuatro de la tarde en aquel Teatro San Rafael que quedaba frente al costado este de la plaza del pueblo, Gardel quiso que le lustraran sus zapatos y referido por la multitud que ya lo rodeaba, caminó hasta donde los limpiabotas tenían sus instrumentos de trabajo. Después que el Pulga, el agraciado a quien le correspondió la tarea, terminara de brillárselos, el divo argentino nacido en Francia, conocido también por sus películas, inquirió cuánto le debía. El conocido limpiabotas le respondió que no le debía nada, dándole a entender claramente que cómo se le podía cobrar a él que era tan famoso y le alegraba la vida con su voz a tanta gente. Cuando el argentino, hizo amague de entregarle el dinero a Cachita, otro limpiabotas conocido, este también se negó a aceptarlo, e igualmente hicieron los otros. Ante aquellos gestos colectivos de generosidad Gardel entonces le pidió a uno de sus acompañantes que le regalara a cada uno de ellos un boleto para el concierto que en algunos momentos habría de ofrecer a unos cien metros de allí, al volver a cruzar nuestra plaza. Cuenta Julio Varela que aquella tarde la primera fila de aquel teatro repleto de gente habría de ser ocupada por los más humildes limpiabotas de Cayey. Gardel no cantó desde un balcón en Cayey, como dicen que hizo en tantos lugares de la Isla y del mundo, pero le dio a nuestra comunidad un ejemplo de sinigual desprendimiento. ¿Qué otra cosa se podía esperar de un cantante inteligente como Gardel y de unos limpiabotas criados en el ambiente de franca camaradería que desde siempre se ha cultivado en nuestro Cayey?
Para la época en que conocí a Héctor Vega en la plaza ya este era muy, pero que muy católico, católico romano de verdad, dispuesto a empuñar su espada en una Cruzada si la Iglesia se lo pedía. No olvido todavía una columna que se le publicó en el desaparecido El mundo, periódico para el cual escribía cada cierto tiempo, en la que le ofrecía al entonces arzobispo Aponte Martínez, por decirlo como realmente se percibía, sus servicios marciales. Alguna disputa había tenido con varios líderes protestantes el prelado y había tenido que expresarse molesto con la situación. Para Héctor Vega aquellas expresiones de Aponte Martínez habían constituido un llamado a la feligresía católica para que se activara, pero para que se activara de verdad. Para Héctor, tan caballeroso siempre, aquello no era sino una convocatoria a Guerra Santa. Y era que aquel gentil y cortés Héctor lo subordinaba todo, hasta su acostumbrada calma, a su intensa fe católica.
Héctor acostumbraba reunirse a menudo con algunos de sus amigos y frecuentes contertulios en aquellos primeros bancos del lado de la plaza que daba a la calle Muñoz Rivera y al ya mencionado edificio de Beltrán. Entre aquellos compañeros había algunos que provenían de extracción evangélica. Pero se trataba de unos tiempos muy especiales porque recién concluía el histórico Concilio Vaticano II (1965) y se generalizaba entre católicos un espíritu ecuménico que definitivamente no había caracterizado hasta entonces a la Iglesia Católica.
Héctor era, entre tantas cosas buenas que se podían decir de él, sobre todo un interlocutor avezado y acudía presto y apasionado hasta donde hubiera buena conversación. Allí se sentía a sus anchas. Recuerdo haberlo visto a menudo con aquellos jóvenes mientras deliberaban sobre todo en torno a temas políticos. Eran también tiempos de plebiscito (1967) y recuerdo con exactitud, pues yo también discutía en torno al asunto, aunque en el banco siguiente, que lo que allí era objeto específico de polémica era la posibilidad de la abstención electoral de los independentistas, es decir, si el evento debía ser boicoteado. Entre todos los que participaban del debate, Héctor era el mayor y, por supuesto, el más comedido.
El banco que le seguía a aquel en el que Héctor se sentaba a debatir antes o después de asistir a misa, lo ocupábamos tradicionalmente un grupo más joven, mucho menos interesado en la política y en temas religiosos, que eran los favoritos de Héctor. Las jóvenes que le daban la acostumbrada vuelta a la plaza nos interesaban más. Sin embargo, en más de una ocasión yo me le acerqué a él, o este se me acercó a mí, para abordar ambos temas, mientras mis amigos continuaban, según mi parecer, inmersos en frivolidades.
Héctor era un hombre de múltiples lecturas. Ya lo evidenciaba en aquella época y lo seguiría demostrando toda su vida. Muchos años después, en una reunión social en la que cada uno acariciaba una preciada copa de vino conversamos sobre aquellos tiempos y lo que comenzó por una referencia liviana mía al filósofo francés Michel Foucault, terminó siendo una reflexión muy sabia suya en torno al místico francés Carlos de Foucauld, quien había muerto mártir en el norte de África y por el cual él sentía gran admiración.
Héctor fue el primer presidente del primer Centro Cultural que se creó en Cayey allá para septiembre del 1970, según se puede constatar en un mensuario que se publicaba en aquella época, titulado Correo del Torito. En aquel rotativo, editado por Julio Varela en la imprenta “Varela Blanco” que heredara de su viejo gallego, cuya última versión quedaba en la calle José de Diego frente al antiguo correo y en el primer piso del llamado Colegio (Católico) Viejo, Héctor escribía frecuentemente y en sus columnas impulsó la idea de un lugar no solo en el cual los cayeyanos pudieran reunirse a tertuliar, sino en el que también se auspiciaran las distintas artes. Toda su vida se distinguiría por aquella pasión por la cultura. Amaba instintivamente la actividad cultural, más bien el activismo, y así lo mostraría a través de las décadas, presente y activo siempre en proyectos de esta naturaleza.
En aquel mensuario que leíamos los cayeyanos con entusiasmo, Héctor continuaría dando testimonio de la convivencia que se daba en nuestro pueblo. Era su principal redactor y allí daría fe, columna tras columna, de todo quehacer artístico de nuestras comunidades cayeyanas, al igual que de la comunidad universitaria. Cuando se establece la Universidad de Puerto Rico en Cayey en el 1967, habría de ser uno de los que con más alegría le diera la bienvenida. De hecho, escribe un artículo en el cual presenta al licenciado Salvador Antonetti Zequeira, ya fenecido, segundo rector del entonces Colegio Regional. En algún momento escribe también sobre el profesor Carlos Íñiguez, historiador cubano que fue parte de la Facultad de la institución. Además, reseñaba con frecuencia las múltiples actividades que allí se celebrarían, mientras el municipio todavía no tenía una agenda cultural reconocible, según ocurre ahora. Cuando uno de los curas más conocido del pueblo, el Padre Benigno, cumplió 25 años de haberse ordenado, Héctor escribió una columna sobre él. En más de una ocasión escribió en torno a los orígenes de las fiestas patronales. También entrevistó al Dr. Pío López Martínez, profesor de historia de la institución universitaria cayeyana, cuando este anunció a finales de los sesenta que habría de escribir una historia extensa sobre Cayey, la cual, si no me equivoco, sería la primera. Además, en la misma entrevista, el historiador cuyo nombre lleva el museo del recinto universitario de nuestro pueblo, a preguntas de Héctor, revela su convencimiento de que nuestra fundación se da en el 1773 y no en el 1774, según se había sostenido y de que tiene evidencia de ello. Héctor también era poeta y en aquel mismo periódico publicaba sus versos cada cierto tiempo.
Durante años Héctor perteneció al grupo de solteros mayorcitos que creían haber visto pasar sus mejores tiempos pues no se habían casado, una forma de ver el asunto de modo injusto. Esto cambiaría, sin embargo, cuando finalmente se desposó con una maestra de español, igual que él, proveniente del pueblo de Juncos. Gladys fue una sorpresa para todos sus amigos. Héctor había estado enamorado de ella desde siempre, pero la relación no había prosperado y solo más tarde, al ella enviudar, habían determinado atar sus vidas en matrimonio. Se le veía entonces en el primer piso del estacionamiento de Johnny Toledo, esperando por alguna de las llamadas pisicorres que transportaban pasajeros al pueblo de Caguas. Allí entonces tomaba otra de aquellas guagüitas que lo conducían a la comunidad junqueña en la que viviría sus últimos años junto a ella. Su rostro reflejaba que era feliz. A todos nos recordaba el amor de Florentino Ariza sintió por Fermina Daza durante toda su vida y que culminó con su convivencia, según Gabriel García Márquez noveló en El amor en tiempos del cólera.