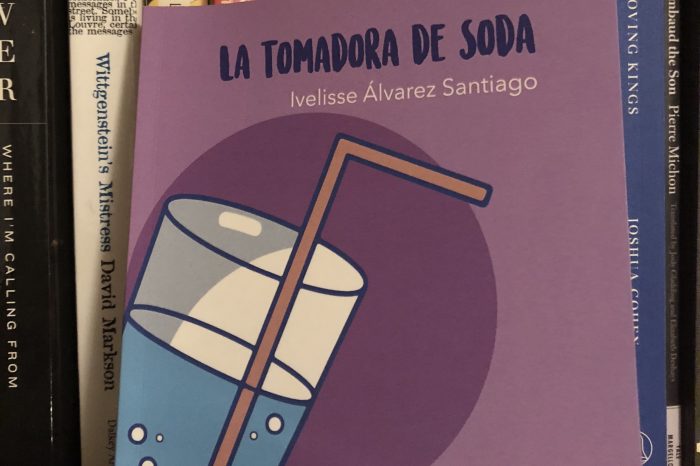Lazos de azúcar y punto perdido: la alquimia de la memoria en Ana Lydia Vega y Marta Aponte
Sobre «El baúl de Miss Florence» y PR3 Aguirre

Marta Aponte Alsina y Ana Lydia Vega.
Patria es saber los ríos,
los valles, las montañas, los bohíos,
los pájaros, las plantas y las flores,
los caminos del monte y la llanura,
las aguas y los picos de la altura,
las sombras, los colores
–Juan Antonio Corretjer (Distancias, Imagen de Borinquen 3)
Rellenan también huecos y grietas de la historia, espacios en los que buscan lo que no se suele ver a simple vista, arman las narraciones con trozos descosidos, con retazos, urden en los silencios, lo lijan todo bien con la creación de voces y personajes que habitaron o podrían haber habitado la época en la que ubican sus relatos y traen ante nuestros ojos un mundo que desconocíamos, empecinadas ambas escritoras en bordar la contrapartida de lo que Corretjer llamó en Para que los pueblos canten, la “pedagogía del olvido sistemáticamente cultivada por los dominadores extranjeros de nuestro país…”(1976).
Ya desde antes Corretjer había expuesto, en su trabajo periodístico, la importancia de la recuperación memoriosa y cómo entronca con el arte: “A un pueblo al que se le quiere borrar el pasado, arrancar las raíces; abolir la memoria, romperle la continuidad histórica de su cultura, ¿qué servicio mejor puede hacerle una actriz, una recitadora y una escenógrafa… sino idearse un medio artístico que le sostenga la tradición literaria, poética, a ese pueblo;”, escribe al referirse a Georgina de Uriarte en reseña incluida en Poesía y revolución (348). La tenacidad de la memoria muestra su pasión de historia en las dos narradoras mencionadas; podríamos leer textos como estos en juntilla con Antología del olvido. (Puerto Rico 1900-1959), de Eugenio Ballou – para dar un ejemplo. Unas palabras de Aponte cristalizan el reto de la memoria rota: “¿Qué impedirá que ahora, en esta isla que se vacía, y cuyos bienes se rematan para amortizar una deuda sin fin, se disuelvan las memorias de los muertos? ¿Qué se contará de nosotras, y dónde y quién lo contará?” (PR3, 303).
En un registro similar, un personaje de “El baúl de Miss Florence” da voz a palabras emblemáticas sobre el texto: “¿Quién leerá estos labios mudos? ¿Quién desenterrará mi trunca historia de amor y le pondrá palabras?” De esa mudez, de sus quiasmas, se nutren las ficciones de las dos autoras. De contar se trata y en “El baúl de Miss Florence” y PR3 Aguirre hay estrategias similares en el fermento del archivo de la memoria, en “flechas disparadas” por estas arqueras laboriosas al olvido sistematizado, en el modo de anclar personajes e historias en un espacio, en el ámbito caribeño que comparten, en la producción azucarera.
De entrada llama la atención que ambas autoras llevan a cabo dos lecturas del sur y del Caribe realengo, en el decir de Malena Rodríguez Castro (“un Caribe que se contrae y se expande como el olor del café y el canto del coquí…”, 38), relacionadas con los lazos que articuló la producción azucarera en el contexto del poder colonial. El punto de partida de los relatos es una hacienda que existió en Arroyo (“El baúl de Miss Florence”) y la central azucarera localizada en Aguirre (PR 3), que conllevó la formación de un poblado o “company town”. El relato de Vega se centra en la hacienda “La Enriqueta”, en el periodo en el que perteneció a Edward Lind y su esposa Susan Morse y los años posteriores a la desaparición de los dueños, de abandono y ruina (abarca de 1856 a 1886). El de Aponte enfoca la mirada en Aguirre y su entorno, desde la fundación de la central en los finales del siglo XIX hasta el duro presente tras el paso del huracán María. De ambos puede decirse lo que señala Efraín Barradas en un texto sobre PR3: el cuadro que nos ofrecen “sirve para complementar la historia que conocemos y para dar un sentido más amplio de esa realidad” (Barradas 19). Vega ha escrito sobre el binomio historia y literatura, participó en un foro sobre tema (cuyos trabajos luego se recogieron en el libro Historia y literatura (San Juan: Postdata 1995) y en su ensayo “Nosotros los historicidas” concluye preguntando cómo un texto literario puede “rellenar alguna que otra laguna del ayer” (Vega 37).
Aponte ha insistido sobre la actualidad de la crónica en diversos momentos en comentarios en la red cibernética; en una reseña cita un libro sobre este género y su actualidad, hoy “más que nunca…sobre todo porque la Historia avanza como un tanque y cada presente reclama sus testigos…”. Su libro Somos islas es una reflexión sobre la historia y las culturas caribeñas, en el que destaca pensadores caribeñistas.
En PR3 Aguirre arma la autora lo que Centeno llama un texto rizomático, construido por “historias que nos presentan otras historias”, signado por la hibridez (Centeno, 80 grados), un “collage de géneros” según Barradas (Claridad 19). Rivera puntualiza cómo Aponte “circula fluidamente por todas las escrituras”, entre las que menciona la narración ficcional y la histórica, testimonios, entrevistas, críticas literarias, entradas bibliográficas, análisis pictóricos (Rivera, 80grados). Se trata, en los dos relatos, de narraciones fragmentadas, que transitan por diversos géneros, que siguen los recuentos históricos con una pizca de sal. Perkowska señala la fragmentación entre los recursos de lo que llama la nueva escritura histórica, para cuya lectura, en el caso de Falsas crónicas del sur, remite al concepto de constelación de Walter Benjamin (Perkowska 34); Derek Walcot escribe sobre el “naufragio de fragmentos” que marcan la base de la experiencia antillana. Podemos ver estos textos dialogando con la Obra poética, de Elizam Escobar, o su Antidiario de prisión. El beso del pensamiento,entre otros posibles: escrituras que desbordan los géneros, que mezclan discursos (no solo literarios sino también las artes gráficas, la pintura, en el caso de Escobar; la fotografía en el de Aponte Alsina).
Tal vez al escoger este tipo de armazón Vega y Aponte aluden a cómo hemos tenido que indagar para conocer la historia de Puerto Rico, de modo fragmentado, urdiendo en los silencios, hilvanando retazos, retando lo tachado, leyendo con sagacidad lo borrado, uniendo trozos de uno y otro lado. El trabajo narrativo de estos dos textos me trae a la memoria el punto perdido con el que se adornaban muchos bizcochos en mi niñez: un diseño que parecía ir y venir, una línea de fuga zigzagueante que daba vueltas sobre la superficie, merodeaba de un lado a otro y siempre iba a dar al espacio sobre el que descansaba el bizcocho, presagiando la delicia esperada. Unas palabras de la novela de Aponte, ya casi al final, parecerían coincidir con mi impresión: “Pero perdí la lección de la línea, que hubiera sido menos mía, menos convencional, y me detuve” (351).
Ambas autoras trabajan como detectives especializadas en textos y búsquedas históricas: afinan el oído para escuchar voces que creíamos perdidas, miran con ojos de buen cubero y, de la sutileza de los detalles, emerge una realidad más amplia a la conocida. Las dos son cronistas que manejan un fértil amasijo de elementos como la indagación histórica, los recuentos orales así como voces narrativas de gran complejidad. Se trata de relatos de posesión y despojo, en los que tanto Aponte como Vega muestran cómo el colonizador convierte a “los nativos”, los otros, en extranjeros en su propia tierra. El espacio del colonizado es un no lugar para el colonizador, carece de significados fuera de la explotación. Al llegar a la hacienda La Enriqueta el personaje de Miss Florence Jane, institutriz inglesa trasplantada al Caribe y autora del diario que constituye la primera parte del relato “El baúl de Miss Florence”, contempla el paisaje con mirada colonizadora: “me siento, en cierta medida, yo también dueña de ese imperio de cañas sembradas a pérdida de vista en el Caribe”(8). De modo paralelo el colonizador no duda sobre su dominio, como expone con claridad una carta del obispo episcopal que cita Aponte, en traducción, de la colección de Francis Dumaresq, bostoniano que es uno de los personajes históricos de PR3 Aguirre: “Es una novedosa sensación recibir una carta de Puerto Rico. Es la primera que recibo de esa lejana isla, y el hecho de que un sello de correos de los Estados Unidos la trajo aquí sobrecoge, porque demuestra que realmente poseemos la isla” (108). Aponte se apropia de archivos y traza, como buena planificadora, un mapa de la colonización. Al leerlos desde el tiempo les quita el privilegio de autoría a estos señores empresarios que se apropiaron de Aguirre y a su intento de borrar el paisaje que existía: “Los pueblos invasores no leen el paisaje de los anteriores. Solo tienen sentido los extremos de barbarie e ignorancia, donde a juicio de los nuevos colonizadores, está todo por hacer. De Ford, como representante del grupo de cuatro inversionistas y custodio del presupuesto ejército invasor, asumió con discreción el relato de la incapacidad de los hacendados boricuas socorridos por el altruismo del capital estadounidense” (125). La voz narrativa se planta con autoridad para descubrir tramas borradas, hoy desconocidas: “Los nombres de los bostonianos no les dicen gran cosa a quienes se interesan en la historia de la isla de mi origen; las tramas del ejército invasor y sus agentes empresariales: William Sturgis Hooper Lothrop, Francis Dumaresq, John Dandridge Henley Luce, Henry DeFord. Nombres” (22-23).
Vega y Aponte viajan por el sur y sus relatos privilegian el viaje. “El baúl de Miss Florence” inicia el hilo que sostiene la trama con un viaje: el de la institutriz que llega al Caribe y consigna sus impresiones en un diario, que tanto el personaje como quienes leemos vamos siguiendo y que provee el cuerpo de la primera parte. La estadía de tres años transforma la vida de Florence Jane y más de veinte años después regresa a Puerto Rico (y continúa su diario) para saber el fin de una trama poblada de misterios y tachaduras. La segunda parte inicia (y termina) con un viaje: “Es el mismo oleaje, el mismo mar; su ritmo no ha perdido un solo compás en tanto tiempo. Su tersa superficie no se altera como el voluble corazón de los hombres. ¡Y esa colcha de añil! ¿Cómo haber olvidado lo intensamente azul que puede ser un cielo sin temor al invierno?” (64), escribe Florence Jane en su diario. Los extranjeros son, en esta obra (también en la de Aponte), como escribe la institutriz, aves de paso: “Como un dolor que me calcina el pecho es ahora el deseo de abandonar esta pequeña isla olvidada del mundo, poblada solamente de pájaros de paso” (57). “Paisajes en movimiento” es el texto que abre PR3, cuyo título, por la referencia a la carretera número tres consigna la apetencia por el viaje a través de esa zona en la que, al igual que en el relato de Vega, “hay huellas de la historia mundial de varios siglos” (9). Beatriz Llenín destaca cómo PR3 es “un viaje todo, escrito a muchas voces y formas, afanado en inventariar nuestra pérdidas”.
El mar está presente en este inicio del periplo por el sur de la isla en ambas novelas: “De la mar también provenían las historias de terror de los naufragios, los cuentos de la gente que como todos los ancestros, llegaron de otros países. En esa costa nadie era, desde el principio, de aquí” (PR3,10). El paisaje lleva inscrito “las huellas de una actividad incesante de explotación de cuerpos, tierras y aguas escasas” (131), que el relato buscan reconstruir, y el “Epílogo con mapa” que cierra el libro e intenta aglutinar una tarea imposible, transita por un tramo de la PR3 que “debe ser uno de los caminos más antiguos de Puerto Rico”, a la vez que se pregunta “cómo se trazan los caminos antes de incorporarse a los mapas oficiales” ( 352). La oración final del texto remite a ese viaje por el sur y concluye con uno de sus cruces: la carretera PR3 con la 180, sede de “una placita donde se encuentra la estatua de Pedro Albizu Campos”. La figura de Albizu que ha sido vejada, prohibida y tachada de la historia oficial, preside el cierre de la novela como emblema que se ciñe sobre la armazón del texto. “Silencio y viento es la historia de los pueblos” (234), se lee en un capítulo de la segunda parte en el que se recorre Aguirre. Aponte y Vega trabajan con los sonidos del viento, hurgan en el silencio para recuperar lo que se ha vuelto inaudible, observan los residuos que deja el paso del viento.
La configuración del espacio, ancla fundamental en ambos textos, se organiza de modo inverso en cada uno de ellos. En “El baúl de Miss Florence” Vega privilegia el espacio interior, la casa de la hacienda en la que transcurre el grueso de la novela. El baúl en el que por veinte años ha estado guardado su diario parecería una metáfora de la casa en la que transcurre gran parte del relato, espacio cerrado al mundo de afuera en el que se comunican las mujeres, doblemente aisladas: la tutora inglesa, la criada (Bella) y Susan Morse, la esposa del hacendado Edward Lind. La casa es aquí un ámbito que se rige por los deseos del dueño de la hacienda La Enriqueta, enclave para la imaginación y el silencio. El relato transita el mundo exterior en varios momentos que proveen el contexto más amplio: el batey en el que viven los esclavos, la playa cercana a la casa, el cementerio. Aponte, a tono con la novela andariega que es Aguirre PR3 , se detiene en poblados, pueblos, plazas, playas y carreteras así como en caudal de gentes que en estos se encuentran y de esta multiplicidad teje una enorme telaraña en la que los fragmentos dialogana unos con otros. La segunda parte del relato, Las islas (que trae a la memoria su libro Somos islas), conversa con la primera, en tanto muestra el entramado histórico que posibilita el emporio que levantaron los cuatro inversionistas que compraron los terrenos de Aguirre y establecieron el “company town”. La esclavitud se sitúa en la base de ese proceso, así como la secuela de despojo, las ruinas y la tenacidad de la sobrevivencia que signa este libro “de apuntes rasgados entre tumbas y sobrevivientes” (245).
Tumbas (reales o metafóricas) y ruinas pueblan ambos relatos, plenos de espacios memoriosos. Aponte aborda, en contrapunto, la memoria del espacio del Aguirre de la producción azucarera y el de hoy, un lugar desvencijado. En uno de los capítulos iniciales se consigna la recuperación de “cuatro familias que dejaron sus nombres y unas ruinas y desaparecieron con la discreción del grano de azúcar que viaja y se disuelve…” (54). Los perros famélicos son una imagen puntual de ese mundo en el que no se ven los vecinos: “Solo legiones de perros realengos, llagados, la punta de un rabo pelada como un pene, hienas más que perros”…Pasear hoy por Aguirre es ver ruinas habitadas…” (298). En “El baúl…” la antigua mansión de los hacendados queda reducida a ruinas, que guardan correspondencia con el baúl herrumbroso: “… entre la maleza espesa que oscurecía lo que una vez había sido el diseño perfecto de los jardines, divisé de pronto el perfil espectral de la casa…la mansión señorial de La Enriqueta yacía…como un cuerpo sin alma” (67). En la escena en el cementerio, a tono con el “novelón romántico” del subtítulo, Florence deambula por tumbas y mausoleos en medio de la lluvia. Todo ese mundo ha devenido “perfil espectral”, un mundo silencioso, de despojos y tumbas, de cuyo antiguo esplendor quedan, irónicamente, los que fueron esclavos y sus descendientes.
La esclavitud es referente continuo y subyacente en estos textos de Aponte y Vega, ambas estudiosas de su historia: “desde los comienzos de la colonización, la geografía económica del Caribe se construyó sobre las bases del genocidio indígena y la trata esclavista”, leemos en Ser islas (36). PR3 es un relato repleto de datos y reflexiones sobre la esclavitud. El capítulo 8 es un texto de crítica de arte que muestra cómo la esclavitud ha sido obviada en las lecturas de un cuadro de Turner cuyo título abreviado es Slave Ship, en el que se lanzan por la borda esclavos vivos (“matanza transformada en paisaje marino”, escribe Aponte”). Tras varios dueños el cuadro pasó a manos de uno de los inversionistas de Aguirre, William Sturgis Hooper Lothrop, quien la vendió al Museo de Arte de Boston.
Por su parte Vega, junto a Lydia Milagros González, escribió los textos para El machete de Ogún. Las luchas de los esclavos en Puerto Rico, texto de divulgación basado en investigaciones de historiadores. La esclavitud queda ya inscrita en una de las imágenes iniciales de “El baúl de Miss Florence”, en el primer fragmento y la llegada a la isla de la institutriz: “Un cochero negro con librea blanca –curiosa estética colonial no sin cierto encanto– me esperaba frente al almacén de Mr. Lind (6)”. En el primer capítulo de PR3 Aguirre, “Boston”, queda muy claro cómo el mundo de Aguirre se monta sobre la historia esclavista: “Boston, ciudad inconcebible para los descendientes de esclavos negros, pero no para los esclavistas. En el siglo 19 varones blancos y mulatos criollos hicieron fortuna con la trata negrera y la venta de azúcares a comerciantes de Boston” (17-18).
El capítulo que abre la segunda parte de la novela de Aponte Alsina es “Esclavos y negros-litoral” (177): “En el litoral de Guayama desembarcaban cargamentos de esclavos de buques con nombres cruelmente irónicos”. Uno de los cuadros de la novela de Vega presenta a la institutriz en un paseo por los barracones de los esclavos, guiada por un francés abolicionista, quien le muestra el rostro de la esclavitud: “Esos son los que sazonan nuestro café”, le dice René Fouchard a Florence al observar el cortejo de hombres y mujeres harapientos (32). Ya antes hemos leído un fragmento en el que Bella, esclava doméstica en la primera parte de El baúl… adquiere voz en la segunda parte, narra la celebración de la abolición de la esclavitud en la hacienda: “Tan pronto se supo aquí, montaron Domingo y Juan Prim en los caballos…para regar como pólvora la noticia. ¡Hubiera estado usted en La Enriqueta esa bendita noche! Había gente de todas las haciendas de Arroyo, Patillas y Guayama…y los tambores repicaron la bomba brava hasta el amanezca” (70). Recordemos que Guayama, municipio al cual perteneció Arroyo, era uno de los tres municipios con mayor número de esclavos, según Luis A. Figueroa (10).
Unas palabras de Marta Aponte en Somos islas anudan la vocación de cuenteras de estas dos escritoras: “Los humanos cargamos cuentos. Ese equipaje es quizás el último rasgo esencial de la especie. La cadencia narrativa segmenta el tiempo en formas asimilables, hechas a la medida del cuerpo” (34). La ficción basada en hechos reales, una recuperación de la memoria histórica, hermana a las dos autoras a un mundo que está en sus querencias (“mi verdadera familia, aún brumosa y fragmentada, la patria caribeña”, escribe Vega en un texto sobre Aimé Césaire), en su oficio: las escritoras caribeñas como Michelle Cliff y Edwidge Danticat. La primera ficcionaliza “sucesos de la historia de Jamaica vinculados a la memoria de la esclavitud”, en Abeng y en No Telephone to Heaven (Stecher, 32), en tanto Danticat “busca reconstruir e iluminar desde distintas perspectivas la historia de su país y las experiencias de sus habitantes” (Stecher145). “Aguirre existe aún …porque sus pobladores lo han cristalizado en la memoria” (292), leemos en uno de los capítulos finales de PR3 Aguirre. Los espacios memoriosos que construyen Marta Aponte y Ana Lydia Vega se instalan en nuestra memoria de lectoras y lectores, en la que queda la alquimia de las palabras con la que se traban estos espacios, sus habitantes, su pasado, su devenir, su sobrevivencia, sus grietas y borraduras. Celebremos el junte de la belleza y recordemos unos versos de “Loor del espacio”, de Francisco Matos Paoli:
¿Y la historia? Un semblante que perdura más allá de la espuma volandera.
Bibliografía
Aponte Alsina, Marta. Somos islas. Ensayos de camino. Cabo Rojo, P.R.: Educación Emergente, 2015.
Barradas, Efraín. “De otra manera de escribir historia: sobre PR3Aguirre de Marta Aponte Alsina”, Claridad, En Rojo, 19 al 25 de abril, 2018, 19.
Centeno Añeses, Carmen. “PR3 Aguirre de Marta Aponte Alsina”. 80grados, 29 de junio de 2018.
Figueroa, Luis. Sugar, Slavery and Freedom in Nineteenth-Centry Puerto Rico. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005.
Llenín Figueroa, Beatriz. “Tomar nuestras ruinas, sobre PR3 Aguirre de Marta Aponte Alsina”, http:// Revista penúltima.com, 3 de octubre de 2018.
Overman, Carl Theo. A Family Plantation. The History of Puerto Rican Hacienda La Enriqueta.San Juan: Academia Puertorriqueña de la Historia, 2000.
Perkowska, Magdalena. “Constelación Sur: figuración de la historia en Falsas crónicas del sur de Ana Lydia Vega”, Revista de Estudios Hispánicos 43, 2009, 55-75.
Rivera, Nelson. “PR3 Aguirre de Marta Aponte Alsina”, 80grados, 5 de octubre de 2018
Rodríguez Castro, Malena. “El Caribe realengo de Arcadio Díaz Quiñones”, Milenio, 20, 2016, 32-39.
Stecher Guzmán, Lucía. Narrativas migrantes del Caribe: Michelle Cliff, Jamaica Kincaid y Edwidge Danticat. Buenos Aires: Corregidor, 2016.
Vega, Ana Lydia, “Nosotros los historicidas”. Esperando a Loló y otros delirios generacionales. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1994.