Microhistoria: elogio y crítica
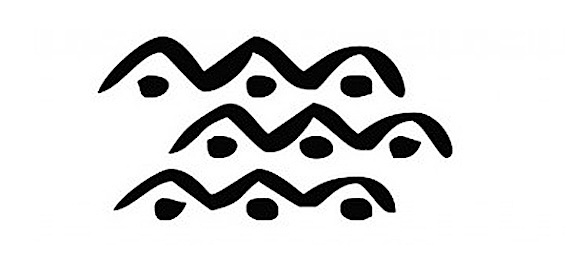 Mucho se ha conseguido en la discusión historiográfica desde la década de 1970 al presente. Creo que Fernando Picó puede considerar satisfechas muchas de sus esperanzas. Los historiadores del presente tienen, sin duda, una imaginación más desenvuelta que la que mostraron las generaciones que les precedieron. También se toman muchos más riesgos intelectuales en la medida en que se mira hacia lugares inéditos que, en el pasado, preocupaban con exclusividad a antropólogos y sociólogos. Los lugares que antaño se consideraban propios de historiadores, también ha recibido la visita de numerosos conocedores de esas especializaciones. Una vez la producción histórica se insertó en el marco del giro lingüístico y la crítica literaria, se ha cumplido un papel enriquecedor en la disciplina. Nadie puede poner en duda esa apertura de la historiografía hoy.
Mucho se ha conseguido en la discusión historiográfica desde la década de 1970 al presente. Creo que Fernando Picó puede considerar satisfechas muchas de sus esperanzas. Los historiadores del presente tienen, sin duda, una imaginación más desenvuelta que la que mostraron las generaciones que les precedieron. También se toman muchos más riesgos intelectuales en la medida en que se mira hacia lugares inéditos que, en el pasado, preocupaban con exclusividad a antropólogos y sociólogos. Los lugares que antaño se consideraban propios de historiadores, también ha recibido la visita de numerosos conocedores de esas especializaciones. Una vez la producción histórica se insertó en el marco del giro lingüístico y la crítica literaria, se ha cumplido un papel enriquecedor en la disciplina. Nadie puede poner en duda esa apertura de la historiografía hoy.
La impresión que da la bibliografía reciente, sin embargo, es que una parte sustancial de la visibilidad de la disciplina todavía depende de la obra tardía de ciertas figuras que fueron pilares de la década del 1970. Otros se han silenciado. En la primera década del siglo 21 este campo del saber no se encuentra en la misma situación que en el 70. El asunto puede sorprender a algunos, porque tanto los años posteriores al 1970 como el periodo que va de 2006 al presente, son coyunturas de crisis. Si la inflexión de la producción intelectual puede comprenderse, en parte, por el contexto en que se mueven los emisores, la situación debería ser otra. Es como si los historiadores, que tuvieron mucho que decir en 1970, no se animaran a hacerlo con la misma consistencia hoy.
Lo que decían los historiadores durante la primera crisis del petróleo resultaba relevante para la gente educada que vivía la debacle del ordenamiento de la segunda pos-guerra. Lo mismo puede decirse de los discursos que articulaban los literatos, en particular los narradores. Un tipo de escritura social legitimó su presencia por todas partes. La crisis del 1973, cuyas emanaciones eran visibles todavía a mediados de la década de 1980, abonaron el cambio revolucionario que representó, en América la Reaganomics, y en Europa el Thatcherismo. Lo que se denominó “monetarismo” en la década de 1980 fue el preámbulo, lleno de complejidades, de la globalización. Aquella conmoción económica vino acompañada de una conmoción intelectual. Es probable que la visibilidad o invisibilidad de las voces del 1970 en el presente se relacione con la capacidad o incapacidad de cada uno de ellos para ajustarse a ese fenómeno.
La década de 1990 fue determinante en ese proceso. Aquel decenio abrió con la agridulce pero esperada deslegitimación de viejo ELA, un emblema de la Guerra Fría que aspiraba sobrevivir incólume la Pos-Guerra Fría. Una recuperación económica parcial a principios de la década, coincidió con el espíritu de renovación del estadoísmo al amparo de la figura de Pedro Roselló González. El estadoísmo no había experimentado un avivamiento ideológico tan notable desde la década de 1970 cuando las figuras de Luis A. Ferré y Carlos Romero Barceló dejaron atrás muchos de los lastres del Republicanismo tropical de la era de la Depresión.
Pero el fin de la Guerra Fría (1989-1991) también significó para muchos el colapso de muchos de los apoyos del lenguaje moderno que ya parecía una tradición anquilosada. Ese fue el caso de la idea de la identidad y la nacionalidad como objetos duros y esenciales, paradigma que continuó el proceso de erosión que ya le había impuesto el pensamiento del 1970. La identidad y la nacionalidad se trasformaron en objetos más fluidos, blandos y azarosos. Ambos conceptos perdieron mucho del poder moral de que había disfrutado hasta entonces.
La misma historiografía, concebida en algún momento como un fenómeno con vida propia que servía de escenario al movimiento de los seres humanos en el tiempo, fue reevaluada. En ocasiones se le percibió como un relato irreal en torno a un objeto, el pasado, que en realidad era irrecuperable. Bajo esas condiciones, los historiadores no estaban en posición de reclamar la audición que habían tenido en 1970. Es probable que las esperanzas que se depositaron en la capacidad liberalizadora del saber histórico y en su poder para transformar el mundo en nombre del bien común, resultasen excesivas. El colapso de una concepción del Progreso no es asunto de poca monta.
Estoy seguro que muchos de los que nos involucramos en la disciplina de la historia en los años 1980, reconocíamos que lo que se sabía del pasado no equivalía al pasado mismo sino a un juicio que elaborábamos sobre aquello. Esa es una argumentación muchas veces reiterada en la historiografía académica. Los historiadores no han hecho nada distinto a eso desde que Herodoto anotó sus impresiones sobre Egipto, o Agustín evaluaba los resultados de la presencia de los bárbaros en el Imperio Romano a la luz de la Providencia. Pero la fragilidad que implicaba el reconocimiento de la irrealidad del relato histórico nunca fue tan punzante ni tan devastadora como en la década de 1990.
La aportación de la Microhistoria Social a la crítica de la interpretación automatizada del cambio social y a la idea preconcebida de la evolución homogénea y unitaria de la historia de una nación, fueron claves en el cuestionamiento de las concepciones actuales del discurso histórico. La Microhistoria Social es consustancial con el giro cultural asociado al postmodernismo de los 1990.
Como secuela de aquella experiencia, las Historias Regionales deterioraron la idea de que se podía explicar, por ejemplo, el problema del Reino de España en el siglo 19 como en efecto se había hecho siempre, leyendo su pasado estrictamente desde el Madrid castellano. Pero Cataluña, Galicia, Andalucía, Vasconia, tenían historias alternativas que contar y, la mayor parte de las veces, se relataban mirando a Madrid como un opuesto. La identidad hispana se había reducido a un espejo roto; ya no era una superficie lisa y sin imperfecciones.
Un efecto análogo produjo la Microhistoria Social sobre la concepción de la identidad puertorriqueña. La mirada a la nación como problema, se apoyase aquella en el icono de San Germán o en el de Caparra, luego la Isleta de Puerto Rico, producían un efecto distinto en el lector y el intérprete. La Microhistoria Social condujo a una expresión más radical aún: la ansiedad por conocer y reproducir la historiografía de lo cotidiano y la búsqueda de la comprensión de la “cultura nuestra de cada día”. La clave de todo ello radicaba en que la forma en que los historiadores perciben el pasado y la forma en que lo percibieron los actores mismos, y la manera en que los concibe la gente, difieren.
El volumen colectivo Los arcos de la memoria: El ’98 de los pueblos puertorriqueños (1998), sigue siendo uno de sus mejores modelos de aquel esfuerzo en la medida en que intentó afirmar, de un modo muy nietzscheano, que los valores de la vida concreta están por encima de la autoridad de la Historia como sistema. La aspiración a retornar a la historia desde la ubicación de lo cotidiano o del común de la gente, no es sencilla.
El problema de la historiografía general a principios del siglo 21, insisto, no radica en la ausencia de una escritura histórica: los textos están allí, por todas partes, para bien o para mal. Pero resulta innegable que el debate entre modernos y postmodernos, el cual tomó la forma de un agrio debate entre partisanos e ideólogos, condujo a muchos a considerar la historiografía tal y como se estilaba en 1970 como un territorio clausurado por su excesiva contaminación con el lenguaje de la modernidad. En cierto modo no se equivocaban: la historiografía que vagaba por la academia en el siglo 19, igual la novela realista, no había sido sino el resultado de la reflexión intelectual de la burguesía sobre su propia situación en el mundo.
Tampoco la falta de imaginación puede ser considerada como un problema de la expresión historiográfica desde 1990 a esta parte. Por el contrario, algo que molesta a algunos observadores que todavía se atan a la las convenciones neopositivistas y críticas, es el desbordamiento de la imaginación en algunos de ellos. Hacer una historiografía que demuele la idea de que la (H)istoria es un tránsito o viaje que ocurre al margen de la voluntad de la humanidad tampoco resultó simpático para algunos. Esa presunta sacralidad de la (H)istoria, el pasado y la memoria, que permitía a ciertos historiadores pontificar al otro, ha sido dejada atrás por muchos. Es posible que ello represente un problema para ciertos conocedores pero no me parece que se trata del problema mayor.












