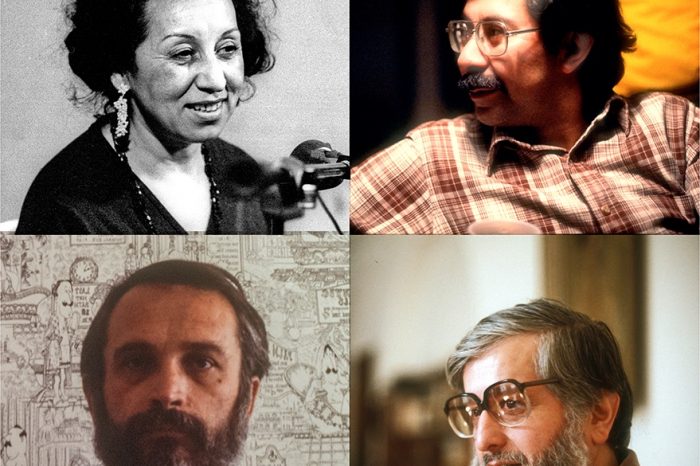Otra existencia democrática: patriotismo post-hegemónico

Patria: tu superficie es el maíz,
tus minas el palacio del Rey de Oros,
y tu cielo, las garzas en desliz
y el relámpago verde de los loros.
—Ramón López Velarde, «Suave Patria»
Propongo suspender el dogma consensual y chato que se pasea por sentido común y no se cansa de repetir que todo es política. Cualquier cosa no es política porque acabe de salir de mi boca y lo que se necesita para enfrentar su condición nefasta es una movilización radical o tomar conciencia ante la misma. La política es un medio para mejorar la existencia de todos ahora, no es un fin en si mismo comiéndose la rosca o apostando por el sacudimiento moral de quien contemple ciertos performances y no pocas agitaciones. Una suerte de escenario «politizado» en performance perpetua y con layaway plan a saldarse el día del juicio histórico no convoca a nadie. Por otra parte, esta escenografía retórica sin duda, autoconvoca creyentes y miembros bona fide. De manera análoga, el eterno joder el parto, la jodedera como resistencia es el soundtrack del sabotaje cotidiano, la perpetuidad del descuido, la chapuza de procesos y estructuras que conforman no pocos saberes institucionales. Para colmo de males, estas instituciones parecen haberle dado hoy la espalda a la transmisión y al relevo de sus propios saberes. La política no es una manera intransitiva de corroer estos espacios hasta convertirlos en zonas insoportables de maltrato, mediocridad e ineptitud. ¿No es acaso eso lo que vivimos día a día? Resistir cualquier cultura institucional opresiva implica ir más allá de su toma e incluso de su demolición, pues al confundir la institución con el Estado o alguna de sus administraciones, reducimos el alcance de nuestras acciones a la mera apariencia o saneamiento de una funcionalidad básica, de nuevo, insuficiente. O algo peor, terminamos haciéndole el trabajo sucio a sectores que las detestan y no se cansan de buscar maneras de rematarlas.
Tal vez se trate de desistir de la resistencia y abocarse al diseño —flexible, dinámico— y al uso de esas instituciones donde se pueda compartir la pluralidad, fracasos y los excesos afectivos que conforman toda comunidad política. Desistir aquí, desistencia o desistimiento no es otra manera de resistir, sino sumergirse en la nada de los días que nos regala la política y experimentar el espectro afectivo, terrible, negativo que el sujeto carga consigo allí. Desistencia quiere decir suspensión de la demanda de un quehacer político establecido, perpetuo; dejar de responderle a cierta politicidad petrificada por variadas instituciones y discursos en Puerto Rico. No para recuperar alguna palabra ancestral, o un ágora taíno o cimarrón, donde dicha cualidad de lo político se encontraría en condición impoluta, sino para ensayar otras maneras de aparecer como sujetos, incluso de des-sujetarse ante lo que ha convertido la esfera política en una esfera hegemónica. Dejar de enarbolar valores, prioridades, sustancias y principios metafísicos que supuestamente colmarían la nada sobre la que se levanta el «nosotros» comunitario. Evadir y saltarse esa lengua y ese imaginario que ontologiza y ahueca todo lo que toca. Esto último, entre otros factores, es lo que, me parece, no le ha generado simpatías ni a los «preclaros» ni a los «progres» en el pueblo. Esto es lo que saben «ellos» sobre «nosotros»: Esa gente sólo trabaja para ellos o para sus ideales. La izquierda no puede seguir lanzando programas para el advenimiento y bienvenida del nuevo amo con el que supuestamente nos identifica(re)mos, aduciendo que se trata de ensalzar una labor política y hasta una sacrificiología radicalmente incomprensible para el «colonizado», y que dicha incomprensión es la forma misma de la condición colonial y de la sumisión, por supuesto, de «ellos». El pueblo no va a cruzar la línea de piquete, ni se unirá al acto, ni abrazará a los resistentes mientras ese mismo pueblo sea inventado, enmarcado y programado desde un discurso deliberadamente incapaz de ponerse en el lugar de esas vidas y de escucharle su desistencia. La mayoría de las personas prefiere apostar por otras cosas, sacarle el cuerpo a ese tipo de política, vivir, sobrevivir o tratar de enchufarse en la hegemónica y creer, creer, creer ya en los partidos, ya en sus pastores, o en todos esos políticos y expertos que «resolverán» más o menos el brete. La mayoría de las veces han esperado a que la polvareda de la garata se disuelva, para ver quién es el ganador y, por supuesto, «bregar». La mayoría quizás habrá ya cogido un avión.
La gesticulación supremacista del liderazgo izquierdoso anuncia demasiados cierres y lleva décadas paseando un verticalismo innegociable en sus modos de proceder y pensar. La derecha pasa de largo ante esto, y sin remilgos vocifera sus opresivas cerrazones antidemocráticas. Por otra parte, ¿cuán inusitada puede ser la gravitación de numerosos sectores populares hacia políticas, prácticas y discursos conservadores, sino reaccionarios en Puerto Rico? Cuando no se trata de consecuencias socio-institucionales e históricas de larga duración en la isla, este temperamento reaccionario es sintomático de no pocos colapsos éticos y educativos en la vida socio-cultural puertorriqueña, experimentados durante el cambio de siglo. En esta estela hay que pensar la obligatoriedad de la actitud positiva, la explosión discursiva de los dispositivos new age como el mercadeo de auto-ayudas y las vitaminizaciones «yoicas», entre los que sobresale el culto mediático a la resilience de la comunidad.
Se necesita contar con los que harán la diferencia real. Escucharlos y relacionarse incluso polémicamente con sus palabras. La importación y copia de experiencias de otras latitudes, o el constante «update» (fatulo) de un lenguaje que parece de antemano indiscutiblemente radical o transformador no cambiarán esta situación —las izquierditas boricuas siguen manejando versiones de la lengua política de la Guerra Fría, la mayoría de las veces apenas empuñan los adjetivos predilectos del periodo—. Tampoco hará diferencia calcar modos dominantes de creer, entregarse a la inevitabilidad de cualquier creencia como talismán para el mejoramiento de la vida. Cuando, por ejemplo, la Nueva Iglesia Soberanista sólo ofrece símbolo, mucho símbolo, consigna, mucha consigna, convocatorias, auto-convocatorias, cultura, más cultura, y otro pronunciamiento, sólo se expone un deseo proselitista en medio de una comunidad que ya practica y comulga, dentro y fuera de sus respectivas instituciones y comunidades. Mijo, yo ya tengo deso, gracias. ¿A cómo están los plátanos?
Seguir en la performance de los nuevos modos de la Revolución o del Quehacer Político es seguir remitiendo los actuales sufrimientos y descalabros de nuestra existencia al mismo Orden que los creó, los administra, se beneficia y regenta sobre ellos. Es seguir asegurándose la minoridad pues la promesa de esta performactividad es apenas cambio de personal o vocabulario—pintura y capota—con la que, de nuevo, se cree estar «la altura de los días» firmados por la globalización neoliberal. Muchas veces es el mismo himno con otro coro. De nuevo, gracias, tenemos bolsas plásticas y bizcochitos. El templo me brega los asuntos. Dios me los bendiga. Habría que desnaturalizar y corroer la nomenclatura de la competencia, de la contienda como el modo más alto de hacer política. Ni ganar, ni perder como objetivos en sí mismos. No asumir más la lógica profesional de la hegemonía y la contrahegemonía—sus prácticas y su teoría política— pues estas gustan de efectuar su triunfo, tautologizar su voluntad de poder y descargar los modos del «winner» carismático-mediático sobre las espaldas de los perdedores[1]. En el deporte ganan los que ensamblan mejores equipos con los mejores jugadores y aún así no hay garantías de triunfo. Gana quien que no deja que el otro gane, ya por talento, por capital, por suerte, ya por disciplina o cualquier combinación de las mismas. Quien gana no es, necesaria ni obligadamente, el «mejor». La contienda lo corona.
Además, ¿de qué sirve «ganar»? si en verdad no hay voluntad ni cacumen para inventar otro modo de existir, ni deseo de proteger y rediseñar instituciones que secretamente se desprecian y que han sido arruinadas desde adentro, incluso, por esos que hasta los otros días se rasgaban las vestiduras mientras presenciaban su implosión. Se trata de un deterioro de larga duración que comenzó mucho antes del envío presidencial de la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico y sus designios antidemocráticos. La politización perpetua no es una respuesta a esto, es un síntoma de la hegemonía de una cultura de poder que define y ha naturalizado cuáles son los modos de participación en el presente político puertorriqueño. Podríamos tratar la desmovilización amplia. Esto no significa dejar de presentarse ante situaciones críticas urgentes, sino vaciar, desocupar los espacios y maneras asignados de antemano para nuestra «comparecencia». Dejar la predictibilidad y la queda(era) de lo siempre igual. Esto supone algo, tal vez más modesto pero relevante, otro modo de practicar la política que rebase el perímetro de las afinidades, las coincidencias con «los compañeros», sobre todo practicar otro modo de estar con los demás con todas las dificultades, imposibilidades y contingencias que esto transporta. Mientras no se atraviese esto, los resultaditos serán los de siempre o peores que la musicalidad que sonríe en el diminutivo electoral.
Actuar, pensar post-hegemónicamente, en el sentido de transformar y abrir los límites y regulaciones de lo que se entiende en Puerto Rico por sujeto político, patriotismo democrático y ciudadanía. Ahora bien, la palabra «patriotismo» levanta preguntas, recelos e incomodidades en múltiples direcciones. Las entiendo y las comparto. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, un pensamiento posthegemónico si bien no tiene que reducir sus temas o preocupaciones al terreno de lo nacional, tampoco podría actuar o pensar con seriedad como si la condición colonial de Puerto Rico no existiera y fuera también responsable de la postración política de la isla. El término «patriotismo» está en el eje de las tensiones (institucionales y constitucionales) que supone la amenaza democrática de la administración Trump, y circula como significante maestro en el retoricismo hiper-ideológico del partidismo/sectarismo puertorriqueño. El término ha sido privilegiado, más bien, cristalizado por discursos identitarios rígidos, cuando no autoritarios in extremis. Corresponde a este actuar-pensar político posthegemónico resignificar el sentido y relocalizar la geografía afectiva, material, de lo «patriótico»; clausurarle su patriarcalismo, sus pulsiones misóginas y desautorizar sus fetiches guerreros. Habría que sumergirlo en el mar existencial de las minúsculas, de las pequeñas cosas de la vida que son las verdaderamente importantes, des-ideologizar, des-mitificar, y des-esencializar sus resonancias[2]. Interesa arrebatarle el término a las intransigencias y sinonimias nacionalistas, sean de izquierdas o derechas. Sería una manera de desautorizar esos usos y ganarse, quizás, al menos, la curiosidad de otros sectores que manejan el término —con problemas, quién lo duda— desde otras latitudes y con otros énfasis.
Una democracia post-hegemónica debe defender, como parte constitutiva de si misma, una sostenida actividad crítica, impostergable y por igual incompleta e infinita. Una de las consecuencias del trabajo de pensamiento de Jon Beasley-Murray y Alberto Moreiras[3] sobre el concepto post-hegemonía expone cómo la hegemonía es una suerte de afán, una pretensión más de dominación en la arena política, cuya firma es la confusión de la política con la voluntad de dominio ideológico e institucional que exhibe algún grupo político en contienda por el poder. Un hacer post-hegemónico acicatea una democratización infinita, sin triunfadores, sin expulsados, sin silenciados, sin humilladas, sin explotados, sin ejemplos, sin minusvalorados. Este hacer está por hacerse. Este hacer transportaría maneras que abran el espacio político para relacionarse con conflictos y daños cuya aparición debe ser acompañada de una crítica ante cualquier intento de silenciamiento o escamoteo de esas mismas tensiones y diferendos que los hizo posibles. Una práctica del pensamiento crítico que exhiba cómo los mantras declamatorios por la unidad, las loas a la Comunidad u honrar «compromisos» con legados, prácticas identitarias o revolucionarias han devenido sustitutos de la política, grasa hegemónica que expulsa la singularidad de estos conflictos, las contradicciones que los recorren y la compleja afectividad que los acompaña.
Todo «común» o toda común-unidad implica algún cierre, algún no, ante eso y es@s que no exhiben de las señas de identidad de la comunidad. Toda comunidad al constituirse excluye, y gusta señalar —darle un espacio— a los que no pertenecen a ella. Este gesto precisamente es lo que extranjeriza a los otros y naturaliza —como el guion— el espacio del nos-otros. El Estado moderno se ha constituido a partir de pactos donde ciertas clases, en oposición a otras, naturalizan su cultura de poder y fundan un calendario de «administraciones» para el saqueo, la ruina vivencial y la ineptitud. La naturalización histórica de todo esto es idéntica a la fundición de su cultura política al ethos nacional y al sentido de realidad y posibilidad del país. Ahí nace una de nuestras mejores frases para la resignación o la postración políticas: Eso es lo que hay, mijo. En este reclinatorio se constata la realidad de una soberanía nacional una vez la hegemonía ha derramado su moral y su temporalidad sobre la vida política y la administración del Estado. La post-hegemonía, por su parte, es una pluralidad de prácticas-teóricas sin vocación o voluntad consensual, donde no es obligatorio precisar las condiciones, Los Principios a proteger y las maneras de tomar una posición. A diferencia de los deseos y programas hegemónicos, un actuar posthegemónico no se consume en filiar y auto-complacerse con las imágenes coincidentes de utopías subjetivas o gubernamentales de cualquier pelambre. Una actividad post-hegemónica no se conforma, tampoco, con pactar alianzas y acuerdos, o sancionar las reparticiones del bizcocho gubernamental, sino que busca producir y proteger una experiencia crítica, democrática —patriótica— sobre bases siempre contingentes, variables, sin apelaciones a compromisos pre-establecidos, ni genuflexiones patricias ni banalmente populistas. Actuar de manera post-hegemónica es negarse a pensar la política como un espacio trascendental de declaraciones y postulaciones, o como destino subjetivo inescapable para todos, el altar donde se exhibe algún Compromiso o alguna Promesa. Imagino una actividad política que se proteja del chanchullo y expulse el enchufe de los míos, donde además se instaure como criterio y autoridad la responsabilidad debida a todos los demás, así como el cotejo transparente de las decisiones o medidas tomadas.
Un patriotismo post-hegemónico tendría que establecer con especificidad y destreza que la labor central de cualquier Estado es el cuidado social y la protección vivencial de sus ciudadanos y no la fijación de una sociabilidad e institucionalidad dedicadas al pago de remesas electorales o al diseño de actividades autocomplacientes donde se ensalcen las consabidas confrontaciones geopolíticas del soberanismo —culturalista o sacrificial— que supuestamente habrían fundado la Patria. Mucho menos dicho patriotismo significa administrar y beneficiarse, en cualquier nivel, del trabajo y del dolor de nadie. Un patriotismo no-sacrificial podría apostar por la creación y descripción exhaustivas de un contrato social democrático constituyente, carente de telos. Yo no sé, pero ¿cuánto arraigo popular puede tener, hoy en Puerto Rico, cualquier promesa de un orden político y económico montada sobre la suspensión o el sacrificio de las condiciones mínimas para el disfrute de la vida de aquellos que apenas malviven entre ruinas y desechos, en lo que el Proyecto, el Líder, el Partido o el Movimiento bregan Los Asuntos o llegan los Fondos?
Actuar post-hegemónicamente es triangular una conversación entre política, crítica y pensamiento para mantener a raya toda voluntad de dominación que insista en jerarquías y en incursionar y degradar la vida de las personas. Y esta triangulación debe pasar de largo ante acuerdos, programas, concertaciones o legados represivos[4]. Posicionarse posthegemónicamente implica, por lo tanto, abrazar una intensa meditación ante cualquier articulación del poder o cualquier instrumentalización del dominio venga de quien venga. La posthegemonía desconoce la verba de las solidaridades incondicionales. Y no entiende la práctica crítica como la aplicabilidad de una teoría sobre las prácticas de la realidad, ni el inventario de fallas o caídas en el discurso del otro. Esta práctica teórica no aspira a convertirse en una fuerza sustituta de algún vacío de poder o en la nueva oferta que se promociona en el mercado político. Se trataría de un pensamiento y un actuar que da cuenta del presente, de la crisis existencial desatada por el capitalismo contemporáneo, no sólo como sistema de explotación y mercadeo (incluidas las identidades) sino como lógica primordial tras el quebranto de la vida en el planeta. Una crítica post-hegemónica es también una crítica al productivismo, al ensalzamiento de cualquier sujeto modélico, y al principio subyacente de toda economía política o principio de equivalencia generalizada. Un actuar-pensar posthegemónico necesita rebasar las maneras predecibles de esas resistencias prefabricadas por una noción meramente reactiva del actuar político, como también destituir los acomodos cínicos, el corporatismo y los premios políticos que han gangrenado la vida política puertorriqueña. Se trata de una tarea de revisión de las nociones y prácticas que ha engendrado históricamente la dominación y la soberanía como piezas angulares del Estado-nación contemporáneo en contextos siempre específicos.
Las intervenciones prácticas de este hacer-pensar democrático —republicano— dan un paso al lado o se retiran de las convenciones, de la obligada convencionalidad de la política, para pensar otra cosa política desde la arena democrática como poder constituyente. Una pausa, una practica-teórica, una escucha que aún no se lanza, que quizás nunca desee hacer política.
Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas;
oigo lo que se fue, lo que aun no toco,
y la hora actual con su vientre de coco.
—Ramón López Velarde, «Suave Patria»
______________
[1] «Podíamos algunos de nosotros aceptar que la teoría de la hegemonía, en sus versiones guhiana o laclauiana, sirviera para entender procesos históricos de formaciones de poder de forma más o menos exacta, pero, si la teoría de la hegemonía había de acabar proponiendo que la solución política en general pasaba por la construcción de cadenas articulatorias de demandas identitarias contrahegemónicas bajo un líder en función de significante vacío, esa no era una solución que nos interesase mayormente. Parecía condenarnos a lo que analíticamente nos molestaba, que era el privilegio absoluto de la demanda identitaria. Y parecía condenarnos a lo que políticamente nos parecía intolerable, que era el proceso infinito de la espera por el líder, por la aparición o incluso por la creación de un líder cuyo carisma habría de ser garantizado o inventado y sostenido como demanda misma de la teoría» (Moreiras 2017).
[2] El ensayista cubano Rafael Rojas acuña el concepto «patriotismo suave» —elaborado a su vez a partir del poema de Ramón López Velarde, «Suave Patria» —como una manera de desactivar las consecuencias antidemocráticas, sacrificiales, propias de las mitologías nacionalistas (Rojas 2008).
[3] El dossier coordinado por Alberto Moreiras, incluido en el número 128 (2015) de la revista Debats, es una excelente introducción a la constelación teórico-política del binomio infrapolítica y posthegemonía.
[4] En una conversación del desaparecido grupo en Facebook, Crítica y teoría, Alberto Moreiras mencionaba al respecto: «Pero posthegemonía también es práctica teórica, y así se instala en el segundo registro: para pensar otra cosa, otra polítia, en la perspectiva de la democracia como poder constituyente. Ese pensar otra política no es todavía hacer política. Eso que se piensa, al pensarse en segundo registro, al ser tarea esencial pero inaudita, no comparece, no aparece en la primera articulación, que se hace, por lo tanto, en cuanto actio in distans, el lugar de una práctica libre, sin programa, una práctica de la decisión, un estilo».
Obra citada
Beasley-Murray, J. (2010). Posthegemony. Political Theory and Latin America. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.
lnstitució Alfons el Magnanim. (2015). Infrapolítica y posthegemonía. Debats. Revista trimestral, 128 (3).
López Velarde, R. (1983). Poesías completas y El minutero. Ciudad de México: Editorial Porrúa.
Moreiras, A. (2017, May 16). Plomo hegemónico en las alas, II. Hegemonía y kataplexis. Borrador de ponencia para conferencia “All’ombra del Leviatano: tra biopolitica e posegemonía” (Universitá Roma Tre, mayo 2017). Retrieved May 2017, from Infrapolitical Deconstruction: https://infrapolitica.com/2017/05/16/plomo-hegemonico-en-las-alas-ii-hegemonia-y-kataplexis-borrador-de-ponencia-para-conferencia-allombra-del-leviatano-tra-biopolitica-e-posegemonia-universita-roma-tre-m/
Rojas, R. (2008). Motivos de Anteo. Patria y nación en la historia intelectual de Cuba. Madrid: Editorial Colibrí.