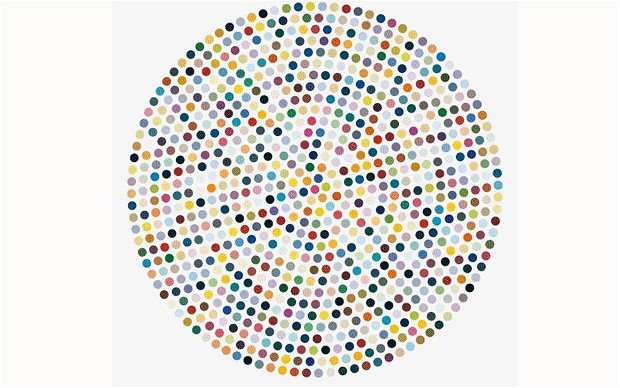Sex, Drugs and Lullabies
Cada día el hombre está dando rienda suelta a su capacidad de autolimitarse.
-Mafalda
 En Puerto Rico actualmente tiene lugar un debate en torno a si debe legislarse para despenalizar la posesión de cierta cantidad de marihuana por personas adultas para uso personal. Por otro lado, se discute sobre si se debe reconocer la igualdad ante la ley de nuestros conciudadanos de la comunidad LGBTT. Al respecto, hemos escuchado todo tipo de argumentos a favor y en contra; como si se tratara de asuntos verdaderamente debatibles. Como si fuera incuestionable el derecho que se arroga una porción de la población de utilizar el Estado para imponerle al resto de la ciudadanía normas sobre cómo comportarse en su más íntimo ámbito personal, so pena de ser castigado o discriminado legalmente. Pienso que se trata de un debate desenfocado, además de tristemente bochornoso en muchos casos.
En Puerto Rico actualmente tiene lugar un debate en torno a si debe legislarse para despenalizar la posesión de cierta cantidad de marihuana por personas adultas para uso personal. Por otro lado, se discute sobre si se debe reconocer la igualdad ante la ley de nuestros conciudadanos de la comunidad LGBTT. Al respecto, hemos escuchado todo tipo de argumentos a favor y en contra; como si se tratara de asuntos verdaderamente debatibles. Como si fuera incuestionable el derecho que se arroga una porción de la población de utilizar el Estado para imponerle al resto de la ciudadanía normas sobre cómo comportarse en su más íntimo ámbito personal, so pena de ser castigado o discriminado legalmente. Pienso que se trata de un debate desenfocado, además de tristemente bochornoso en muchos casos.
El problema de fondo no es si la marihuana hace daño o no, o si hace más o menos daño que el alcohol o el tabaco. Tampoco se trata de “analizar” si el dilema de las preferencias sexuales de cada cual tiene su raíz en la genética o en la socialización, o de si es o no contraria a los alegados “valores familiares y cristianos de nuestro pueblo”. Sencillamente, de lo que se trata es del derecho que debe reconocerse a cada adulto competente de decidir libremente qué hace con su cuerpo, qué restricciones se autoimpone y qué satisfacciones le da; sin que el Estado pueda intervenir con ese derecho fundamental sobre su autonomía personal. Mientras no se cause daño directo a terceros, cada persona adulta debiera tener el derecho absoluto de complacer su emoción y su cuerpo con lo que le plazca, como le plazca y por donde le plazca. Son nuestros cuerpos y nuestras vidas, y nos corresponde a cada uno de nosotros decidir qué hacemos con ellos. El Estado, lejos de castigar, debiera proteger nuestra autonomía individual, esto es, la capacidad que cada uno de nosotros tiene de vivir según sus propias creencias, si con ello no dañamos a otros. ¿Acaso el Estado no defiende esa misma autonomía corporal en el caso de los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones de sangre a costa de perder su vida? ¿Cuál es la diferencia en cada caso? Existen países, como por ejemplo Argentina, con disposiciones constitucionales que establecen que nadie puede ser castigado criminalmente o ser encarcelado si sus acciones no causan daños a terceros. En Puerto Rico hace décadas nos hubiésemos librado del tipo de delitos al que aquí nos referimos como el consumo de drogas, el aborto, la sodomía, etc., si los tribunales se atreviesen a reconocer que proteger la autonomía personal es el resultado lógico del pleno reconocimiento de los derechos de intimidad y de dignidad que establece nuestra Constitución.
No se trata de adoptar posiciones escandalosas, cínicas o nihilistas a ultranza. Una cosa es mi libertad individual y lo que ello significa en función de mi autonomía corporal para impedir que el Estado se meta con mis decisiones íntimas al respecto; y otra el derecho que puedan tener diversos sectores sociales de fomentar aquellos valores que estimen convenientes. Si sectores conservadores, religiosos o de cualquier tipo, sienten el “llamado” de tratar de convencerme de que una u otra conducta que practico libremente, a la corta o la larga será perjudicial para mí, ese es su derecho. Si quiero los escucho (que es el mío), y quizá me convenzan. Aunque más bien soy “dudante” antes que creyente, uno nunca sabe. Con los argumentos correctos, y el debido respeto y racionalidad, tal vez hasta me les sume en el afán de “salvar” otras vidas. Pero una cosa es su derecho a arengarme para convencerme, y otra es utilizar su acceso al gobierno para que sea el Estado el que me imponga la obligación de comportarme según las preferencias, dogmas, tabúes o temores de aquellos, “so pena de desacato”, o de desprecio institucional.
Que mi médico me oriente sobre el daño que le hago a mi sistema cardiovascular al ingerir grasas saturadas y hasta se moleste conmigo, lo considero legítimo, humano y aceptable. Pero imagínense que para salvarme de mí mismo, le dé con cabildear en la Legislatura para que prohíban las lechoneras. Ridículo, ¿no? Pues en última instancia, estamos hablando de lo mismo. Tratar de convencerme, vale; tratar de imponerme, “no way José”. Además, si las creencias morales de quienes pretenden siempre prohibirle a los otros qué hacer con sus cuerpos fueran tan firmes e incuestionables, si emanaran de verdades innegables y autoevidentes, ¿por qué tanta necesidad de que el Estado les haga el trabajo? Quienes cuentan con el respaldo de Dios, ¿para qué necesitan al gobierno? Digo yo, no sé. ¿Y si fueran los perseguidos y discriminados los que tuvieran el poder de imponerle sus gustos y formas de pensar a los que hoy imponen tanta rancia moral, qué actitud asumirían los últimos?
Que en ocasiones existen conductas autodestructivas, lo concedo. Pero porque consideremos algo como dañino según nuestro concepto particular de lo que es una vida sana, no nos da derecho a prohibírselo a otros, y mucho menos convertirlo en un delito punible. Si no, para empezar, tendríamos que prohibir el alcohol y el tabaco, las galletitas de las Girl Scouts y los deportes extremos. Evo Morales reiteradamente ha hablado sobre el daño a la salud que causa la Coca-Cola, uno de cuyos principales usos en Bolivia es para destapar inodoros. Pero si por ello se le ocurriera prohibirla, se quedaría corta la Guerra del Opio que por varias décadas desató el imperio británico contra los chinos para someterlos al libre comercio de la heroína y obligarlos a abrir sus mercados a esa sustancia. Entonces sí que nadie cuestionaría el derecho de cada cual a decidir consumir libremente todas las cantidades que desee de “la chispa de la vida”.
Y es que para eso de prohibir siempre habrá razones. Lo que sea, hasta el dulce de coco. Para todo siempre habrá favorecedores y detractores. Hasta para las cosas más simples, las más naturales, las más humanas. La vecina de detrás de mi casa le cantaba nanas a su nieta para dormirla. ¡Imagínense qué escena más tierna: la vecina en su sillón con su nietecita al hombro, cantando sus lullabies! ¿Quién podría oponerse a ello? ¿Cómo imaginar que existiría alguien tan obtuso que quisiera callarla? Pues sí, ese era yo, que tenía que escucharla mientras trataba de hacer mis deberes escolares. Y créanme, que si en ese momento hubiese tenido poder político, hoy estaría prohibido dormir a los infantes mediante las canciones de cuna.