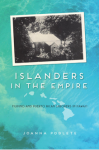Cartas del otro lado…: puertorriqueños en Hawai‘i
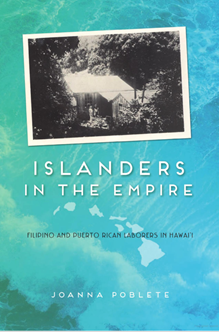
“…but equally significant is the fact that such portraits and words survive beyond the lifetimes of those they were meant to supplement and address. Herein lies the power and persuasiveness of the proof they provide. For what they indicate is a certain communicative force at work: that at some point in time, someone speaking in the first person as an ‘‘I’’ or ‘we’[…] said something to a second, a ‘you’[…]in such a way as to surpass both; and in doing so, connected with some other, third receiver.” (93)
[«…pero igualmente significativo es el hecho de que tales retratos y palabras sobreviven más allá de la vida de aquellos a los que debían complementar y dirigirse. En esto radica el poder y la persuasión de las pruebas que aportan. Porque lo que indican es una cierta fuerza comunicativa en funcionamiento: que en algún momento, alguien que habla en primera persona como un «yo» o un «nosotros» […] dijo algo a una segunda persona, un «tú» […] de tal manera que superó a ambos; y al hacerlo, conectó con algún otro, tercer receptor.” (93, mi traducción)
–Vicente Rafael, “The Undead: Notes on Photography on the Philippines, 1898-1920s”
- Cartas…
Quizá pueda parecer un poco temprano para escribir la última columna del año, pero el 2020 y el 2021 han sido años intensos, después de años intensos. Y por eso hace falta escribir su final temprano para poder empezar los rituales de clausura necesarios.
Para acabar el año quiero remitirme a una experiencia dolorosa (una de tantas) en la historia de la colonialidad de la diáspora en Puerto Rico: la migración forzosa de puertorriqueños a la isla de Hawai‘i que tuvo lugar justo a principios del siglo veinte. El 8 de agosto de 1899, el huracán San Ciriaco destruyó el archipiélago de Puerto Rico, agudizando un muy conocido ciclo de pobreza, desesperación y dislocación. En ese mismo momento, en otra isla del archipiélago colonial estadounidense, la Hawai‘i Sugar Planters Association intentaba reemplazar a trabajadores japoneses en huelga. En el imaginario imperial estadounidense el plan era sencillo: desplazar a los boricuas que se habían quedado sin casas y sin trabajo de una posesión colonial a otra.
Entre noviembre de 1900 y agosto de 1901 aproximadamente 5,000 puertorriqueños se trasladaron desde una de las posesiones coloniales insulares de Estados Unidos en el Atlántico a otra de las colonias insulares en el Pacífico. Esta migración colonial forzada, que tuvo lugar tras la ocupación de Puerto Rico, Cuba, Guam y las Islas Filipinas en 1898, y tras la anexión oficial de Hawai‘I , es un ejemplo de cómo ha operado el colonialismo en las posesiones insulares de ultramar que pasaron a formar parte de Estados Unidos como satélites coloniales. Parte de esta comunidad de boricuas permaneció en Hawai‘i y hoy se les conoce como los Borinkis. Gracias al trabajo de investigación de Norma Carr, JoAnna Poblete, Raquel Rosario Rivera, Héctor Ruiz, Susan Serrano, Iris López y David Forbes, entre otros, hemos ido aprendiendo sobre la historia de estos boricuas que terminaron estableciendo una comunidad archipelágica caribeña en el pacífico. Sabemos también que los boricuas protestaron, escaparon y se sublevaron durante la travesía brutal de la isla a Nueva Orléans, el trayecto en tren de Louisiana a California, y el tramo final del viaje en buque entre California y Hawai‘i. Sometieron quejas y querellas ante funcionarios de la Hawai‘i Sugar Planters Association, y el gobierno de los Estados Unidos en ambas islas y sus familiares protestaron en la isla de Puerto Rico para reclamar el retorno de sus familiares.
No intento duplicar el trabajo de investigación y recuperación que han realizado y que están realizando varios colegas en diferentes campos de estudios. Tampoco reproduzco aquí el trabajo que he estado escribiendo recientemente con Yomaira Figueroa sobre las representaciones literarias producidas sobre y por los puertorriqueños en Hawai‘i. Me interesa detenerme en un detalle quizá secundario –las cartas e historias orales que tenemos de algunos de los miembros de la comunidad Borinki– para pensar en los que ya no están y su impacto en nuestros imaginarios contemporáneos. En esta meditación acepto la invitación de dos colegas caribeñistas: la crítica literaria y creadora Rosamond King (y su apuesta por la imaginación como metodología en su libro Island Bodies: Transgressive Sexualities in the Caribbean Imagination (2014) y la invitación de Marisa Fuentes a la “especulación constructiva” (50) en su capítulo “Reading the Specter of Racialized Gender in Eighteenth-Century Bridgetown, Barbados” y que informa su libro Dispossessed Lives: Enslaved Women, Violence and the Archive (2018). En ambos casos, la imaginación desencadena otro modo del pensar y del saber.
Y es que en los últimos meses he estado pensando en la importancia de la imaginación de los que ya no están como método y como intervención epistémica crucial para transformar saberes. En el caso de Rosamond King la apuesta por la imaginación nos permite transitar un complejo mundo de diversidad sexual y genérica caribeña que contra viento y marea forja espacios de plenitud en lo que a menudo se ha calificado como la región más homofóbica del planeta. Marisa Fuentes, por otra parte, encuentra un modo de reimaginar las vidas de las mujeres negras en Barbados en el siglo 18, más allá de su condición de esclavitud o deshumanización. ¿Será posible pensar y sentir una comunidad Borinki más allá del engaño y la tristeza que con mucha razón se ha destacado en los estudios sobre este capítulo de la historia de nuestro país?
Tomo como punto de partida el epígrafe de un ensayo muy conmovedor de Vicente Rafael cuyo título no sé no traducir al español –porque “The Undead” no se refiere exactamente a “los vivos”– para pensar en las referencias a cartas e historias orales que tenemos en archivos históricos, y que me gustaría concebir como una fuerza comunicativa que va dirigida de una primera persona a una segunda persona (ambas ya muertas), que nos legaron este mensaje a nosotres, destinataries inesperades que podemos conectarnos con estas voces del otro lado a través de la imaginación. Y en este texto del otro lado significa simultáneamente el viaje de las palabras entre las islas del pacífico y el Caribe, el eco definitivo de los que ya no están que nos llega a pesar de la muerte y el gesto perturbador de la disidencia sexual y genérica. En esta reflexión, que comienza a fines del 2021 y que concluiré en el 2022, tomo como punto de partida a los boricuas en Hawai‘i para pensar en los muchos lugares desasosegantes de la colonialidad de la diáspora puertorriqueña que ocurre fuera del contrapunto continente-isla, metrópoli-colonia, o centro-periferia porque tiene lugar más bien en los márgenes insulares y coloniales, entre la vida y la muerte, de los territorios de ultramar. Las cartas del otro lado sobre las que quiero reflexionar se imaginan y circulan de un archipiélago a otro entre el Caribe y el Pacífico, entre las islas del mar y del más allá.
En Islanders in the Empire: Filipino and Puerto Rican Laborers in Hawai’i, JoAnna Poblete inserta el caso de los boricuas en Hawai‘i en el marco de las migraciones intra-coloniales que conectaron a poblaciones de diferentes zonas del archipiélago colonial estadounidense. Al enfocarse en el estudio del colonialismo estadounidense a partir de los proyectos de producción en Hawai‘i, las Filipinas y Puerto Rico, Poblete hace evidente la resistencia del sujeto colonial a ser concebido como cuerpo y mano de obra dispensable y completamente móvil. En un gesto que nos recuerda al de las compañías transnacionales de hoy, o a los reclamos durante la pandemia del COVID de que tenemos que hacer lo que sea para salvar la economía en vez de a los ciudadanos, los boricuas fueron y han sido parte una “mobilización colonial abierta” (Poblete 3), frecuentemente concebida como una pequeña pieza de un tablero mucho más grande que rebasa el impulso de la querencia.
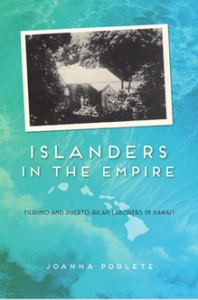
Me enfoco específicamente en el primer capítulo, “Letters Home”, que estudia el engañoso plan de reclutamiento de boricuas como trabajadores agrícolas en Hawai‘i. Aquí Poblete se refiere a las cartas que los primeros puertorriqueños en llegar a Hawai‘i le escribieron a sus familiares y al gobierno, detallando los horrores del brutal viaje de Puerto Rico a Hawai‘i, y las condiciones paupérrimas confrontadas por aquellos que lograron llegar al archipiélago en el pacífico. En el capítulo, las voces de Aurelie de Soto, Santiago, Policarpo Ulises Negrón, Ramón Oms, y María Torres, entre muchos otros, viajan hasta nosotros relatando la experiencia cotidiana de las dificultades enfrentadas en Hawai‘i, donde los trabajadores encontraron mucha menos flexibilidad en sus horarios y en sus condiciones de vida. Poblete concluye que: “Letters home became the mechanism through which depressing images of life in the Pacific deterred future recruitment to Hawai‘i ” (34). Y precisamente así fue, porque apenas después de dos años tras el comienzo del programa de reclutamiento, y tras recibir los múltiples relatos de boricuas desplazados de Puerto Rico a Hawai‘i, se suspendió el programa de empleo y migración de boricuas a Hawai‘i, y las compañías estadounidenses nunca lograron restablecerlo de manera consistente. Esto puede parecer un detalle nimio, pero resulta importante, porque se trata de una de las pocas instancias en las que el gobierno colonial local se niega a cumplir con las prioridades laborales imperiales, para proteger a los miembros de la comunidad boricua insular. Muchos de los boricuas que llegaron a Hawai‘i no lograron regresar a Puerto Rico, pero sus cartas viajaron del Pacífico al Caribe para alertar a otros boricuas antes de emprender el viaje. Esas mismas cartas viajan desde principios del siglo veinte hasta nosotros para contar otro relato, el de la solidaridad con los compueblanos puertorriqueños para evitar que se perdieran en los circuitos imperiales entre uno y otro archipiélago.
Ningún puertorriqueño en Hawai‘i recibió ayuda económica para regresar a su casa. El gobernador general de la isla de Puerto Rico recibió numerosas quejas “in Spanish and English, from mothers, fathers, brothers, sisters, ministers grandmothers, attorneys, as well as the labor organization Federación Libre de Trabajadores” [en español e inglés, de madres, padres, hermanos, hermanas, ministros, abuelas, abogados, así como de la organización sindical Federación Libre de Trabajadores] (Poblete 39). Poblete agrega que “In fact, a standard answer developed for these return requests: ‘There is no fund at the Governor’s disposal for the purpose of transporting destitute emigrants.’” [De hecho, se desarrolló una respuesta estándar para estas solicitudes de retorno: “No hay fondos a disposición del Gobernador para el transporte de emigrantes indigentes”] (Poblete 40, énfasis mío. Cita de: Assistant secretary to Judson L. Underwood, October 31, 1904, Archivo General de Puerto Rico, Caja 17, Folder 3, Puerto Ricans in Hawai’i, 1421-185). Si bien los emigrantes indigentes boricuas fueron abandonados a su suerte por el gobierno colonial en Puerto Rico, sus palabras sí regresaron a la isla por medio de cartas y reclamos. Esas mismas cartas viajan hoy hasta nosotros, como un eco del otro lado…

Carta de Eusebio Torres a su madre. Citada por Raquel Rosario Rivera, https://www.yumpu.com/es/document/view/16115875/pasaporte-a-la-angustia
La carta que cita Raquel Rosario Rivera en su ensayo “Pasaporte a la angustia” nos recuerda el cuento “La carta” de José Luis González. Pero hay aquí una diferencia clave. En el cuento de González, el emigrante puertorriqueño a Nueva York finge una narrativa de éxito ante la experiencia migratoria, mientras que en estas cartas escritas desde Hawai‘i, los boricuas expresan su descontento e indignación con las condiciones inhumanas de trabajo e incluso piden a sus familiares que compartan la información con el gobierno. Las voces que nos llegan a través de estas cartas no son el eco de lo que René Marqués denominaría en 1960 como “el puertorriqueño dócil”, sino todo lo contrario. Y esas cartas nos llegan hoy a nosotres para recordarnos otros Puerto Ricos posibles.
En la segunda entrega de esta intervención, me gustaría detenerme en dos proyectos de Frank Espada y Manuel Ramos Otero en los que se recuperan las voces y palabras de los puertorriqueños que se fueron a Hawai‘i para ver qué tipos de intervenciones se hacen posibles con esas cartas y ecos del otro lado.
Continuará…
Referencias
Carr, Norma. (1989) “The Puerto Ricans in Hawai‘i: 1900–1958.” Diss. University of Hawaii: Department of American Studies.
Carr, Norma. (1987) “Image: The Puerto Rican in Hawai‘i.” Images and Identities: The Puerto Rican in Two World Contexts. Ed. Asela Rodriguez de Laguna. New Brunwick, Transactions Books, pp. 96-106.
Figueroa, Yomaira. “Afro-Caribbean and Latinx Archipelagic Connections: Boricuas in Hawai‘i” Routledge Handbook for Caribbean Studies. New York: Routledge. De próxima aparición.
Fuentes, Marisa. (2018) Dispossessed Lives: Enslaved Women, Violence and the Archive. Universidad de Pennsylvania.
Fuentes, Marisa. (2018) “Reading the Specter of Racialized Gender in Eighteen Century Bridgetown, Barbados.” Sexuality and Slavery: Reclaiming Intimate Histories in the Americas. Eds. Daina Ramey Berry and Leslie M. Harris. Athens: The University of Georgia Press. 49-70.
González, José Luis. (1948) “La carta.” El hombre en la calle. Santurce: Puerto Rico, Bohique.
King, Rosamond. (2014). Island Bodies: Transgressive Sexualities in the Caribbean Imagination. Gainesville: University Press of Florida.
López, Iris and David Forbes. (2001) Borinki Identity in Hawai’i: Present and Future” Centro Journal. 13(1), 110-127.
Marqués, René. (1977) “El puertorriqueño dócil.” El puertorriqueño dócil y otros ensayos. Puerto Rico: Editorial Antillana. 153-215.
Martínez-San Miguel, Yolanda and Julio Ramos. (1997) “Liminares.” Special Section on “Displacing Citizenship/La condición puertorriqueña.” Revista de crítica literaria latinoamericana. 23(45), 219-228.
Poblete, JoAnna. (2014) Islanders in the Empire: Filipino and Puerto Rican Laborers in Hawai‘i. Urbana, University of Illinois Press.
Rafael, Vicente. (2000) “The Undead: Notes on Photography on the Philippines, 1898-1920s” White Love and Other Events in Filipino History. Duke UP. 76-102.
Rosario Rivera, Raquel. (2000) “Pasaporte a la angustia.” Revista de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (Ponce) 44.87 (octubre). https://www.yumpu.com/es/document/view/16115875/pasaporte-a-la-angustia
Ruiz, Hector. (2016) Puertorriqueños en Hawai – La primera emigración del siglo veinte. Redescubriendo a Puerto Rico Apuntes sobre mi reencuentro con nuestra historia. Available from: https://redescubriendoapuertorico.blogspot.com/2016/05/puertorriquenos-en-hawai-primera-emigracion-del-siglo-veinte.html.
Serrano, Susan K. (2011) “Collective Memory and the Persistence of Injustice: From Hawai‘i’s Plantations to Congress‚–Puerto Ricans’ Claims to membership in the Polity.” Review of Law and Social Justice 20 (3), 353-430.