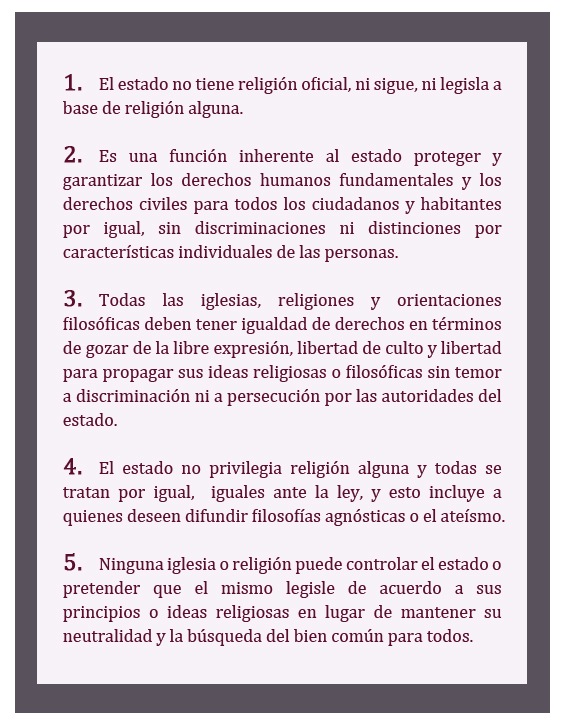El tiempo que no está en nuestras manos
Nuestros cuerpos, como escamas de pez, se resecan con el aire veloz del tiempo continuo del reloj. Se endurecen sin la humedad profunda, incierta e interminable de esa materia líquida que marca el paso de nuestras vidas. Expuestos al sol iluminado, padre del tiempo medible en extensiones de luz y de sombras, arrastrados a la arena, madre del tiempo que se acumula y que se acaba por goteos, nos insolamos. Dejamos hasta de soñar.
Paralizados, nos acurrucamos en la esquina mejor conocida y más apropiable del tiempo: la rutina sin ritual, el calendario sin sorpresas. No descansamos (dormimos siempre en vigilia, en la cuenta regresiva para el próximo día, sin quitarnos las botas de la anticipación y las expectativas). Pero al menos, sofocamos el rugido profundo de la certeza de que el tiempo no «está en nuestras manos», ni «es nuestro».
A la luz del día destilamos, comprimimos, empacamos y distribuimos puntualmente extractos de este rumor marítimo del tiempo en timbres agudos y sin espanto, en cosa manejable: timbres de entrada y de salida, del horno y del teléfono, de la casa y del despertador. El mar del tiempo se queda callado. Su voz es mucho más profunda y muchísimo menos aguda que todos estos timbres que lo anuncian. Sirenas en alta mar que quisieran calmar la tempestad del tiempo a la deriva.
Y nosotros, casi entendiendo que algo enorme se nos escapa de las manos, que algo se zambulle a nuestra mirada — tras una mirada, ante un milagro, junto a algo bello —enrollado en botellas lanzamos nuestro asombro al mar, esperando un rescate iluminado que nos libere a algún lugar sin tiempo.
Pero en la barca de nuestros días creemos abastecernos de tiempo con crédito a un futuro que aún no existe y acumular horas que no cuentan para calmarnos las ansias de eternidad. Nos llenamos los bolsillos de arena de tiempo descontado y empobrecemos esperando que el sol marque con nuestra sombra la hora en que seamos dueños de todo lo que poseemos. Y con todo, queremos seguir navegando sin perder el rumbo.
En las orillas de este mar abierto, vendemos e intercambiamos nuestras mercancías: bienes y relaciones centrifugadas a la velocidad del viento — a tan alta velocidad que el tiempo que los hace posibles se convierte en instantes que se evaporan tan pronto nos tocan la cara. Comprimiendo procesos a su más mínima expresión —recortando la duración que requiere comunicarse con alguien o producir alimentos, trasladar nuestro cuerpo o nuestra conciencia, dar y recibir a cambio— perdemos también el contacto con las realidades materiales que producen y los producen. Construimos relaciones abreviadas, que solo alcanzan a ser un indicio de sí mismas, y producimos un tiempo que se acorta o se extiende, pero que no dura. En forma enrarecida, el contenido de lo que somos, hacemos y tenemos viaja continuamente en el espacio sin llegar a un puerto donde pueda detenerse y secar sus alas. Sin poder suspirar para expandirse nuevamente en el horizonte de su propia existencia.
En cada puerto visitado, nos queda como bandera el recuerdo desinflado de haber vivido algo sin sentirlo. Y un cansancio sin rumbo de tanto perseguirnos la sombra sin vernos la cara.
Pero el espíritu -esa fuerza que nos impulsa a la vida en cuerpo, mente y alma- tiene duración. Ignora los tiempos que no son suyos y sobrevive a las tempestades del tiempo contable y contabilizado. Recuerda al mar inagotable como principio de las cosas y memoria primordial de todas nuestras relaciones con el mundo —allí, donde descargan los ríos todos los secretos de la tierra.
Medirnos a una «expectativa de vida» nos obliga a la pregunta artificial de cuánto tengo y cuánto me queda de una materia a veces tranquila, a veces tempestuosa, a veces clara y a veces turbia, que comoquiera se nos escapa entre los dedos de la conciencia. Otra cosa es preguntarnos ¿cuánto toma?
Entonces, se nos abren los pulmones y estiramos las alas. Entonces, en vez de apretarnos al paso de las horas, pidiéndole permiso al calendario para pasar la página, nos expandimos para ocupar el volumen completo de nuestra existencia. Cuando las cosas «se toman su tiempo», se evapora la abstracción del tiempo que no dura para dejar ver tras su cortina la concreción de lo que vivimos:
Palabras que tardan en pronunciarse,
Memorias que duran,
Comienzos que evitan empezar,
Caminos inabreviables que duran horas, meses y años
Compasión que tarda en nacer,
Nacimientos que duran mucho,
Conversaciones que necesitan silencios de siglos antes de continuar,
Sueños que duran eras, eras que transcurren como sueños,
Descansos instantáneos y cansancios eternos,
Heridas que sanan sin tiempo,
Tiempos que no sanan sus propias heridas,
Decisiones que maduran sin verse, antes de despertar un día junto a nosotros.
Respiración. El ritmo que no se puede comprimir. El tiempo que dura. La posibilidad del descanso.