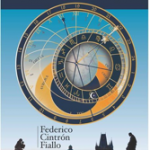Entre la trama y la historia en Despertar en Praga de Federico Cintrón Fiallo
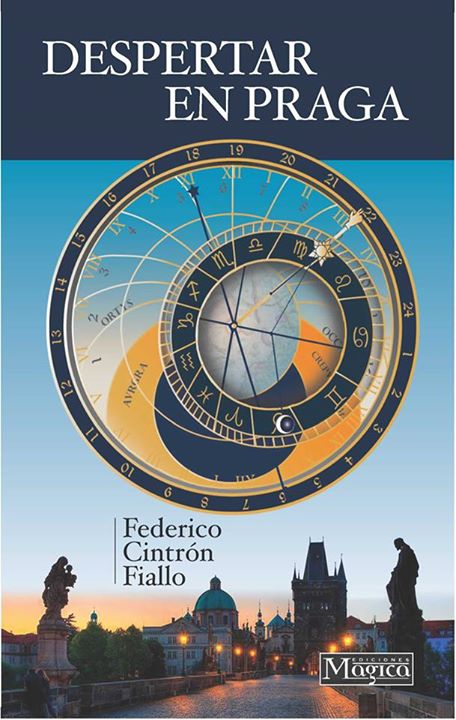 Toda nueva novela publicada es siempre una invitación a la lectura. Pero cuando se trata de una en la que no tan solo se narran las acciones y reflexiones de un personaje, sino en la que también se traslucen hechos que fueron reales para muchas y muchos puertorriqueñas y puertorriqueños, entonces esa novela se transforma en un espejo que refleja momentos de nuestra existencia desde donde fuimos fraguando perspectivas para interpretar nuestra realidad. Así sucede con Despertar en Praga de Federico Cintrón Fiallo. Una novela que a través de su historia y de su trama nos invita a reflexionar sobre unas experiencias que vienen acompañadas por la voluntad de que las vayamos contextualizando en el campo social en el que originalmente se ubicaron. Una detallada narrativa que podría ser un llamado a las lectoras y lectores para que la consideremos como un posible inventario ideológico de una época.
Toda nueva novela publicada es siempre una invitación a la lectura. Pero cuando se trata de una en la que no tan solo se narran las acciones y reflexiones de un personaje, sino en la que también se traslucen hechos que fueron reales para muchas y muchos puertorriqueñas y puertorriqueños, entonces esa novela se transforma en un espejo que refleja momentos de nuestra existencia desde donde fuimos fraguando perspectivas para interpretar nuestra realidad. Así sucede con Despertar en Praga de Federico Cintrón Fiallo. Una novela que a través de su historia y de su trama nos invita a reflexionar sobre unas experiencias que vienen acompañadas por la voluntad de que las vayamos contextualizando en el campo social en el que originalmente se ubicaron. Una detallada narrativa que podría ser un llamado a las lectoras y lectores para que la consideremos como un posible inventario ideológico de una época.
Federico Cintrón Fiallo no es un recién llegado al mundo literario. Aunque ya lo conocíamos por sus investigaciones más recientes, orientadas hacia temas relacionados con el análisis social crítico, la democracia participativa y la educación popular como herramienta para la transformación social, este espíritu, que podríamos llamar renacentista, se había también manifestado a través de textos narrativos como Mauro y otros cuentos; y Metamorfosis y la Oruguita Andrea, Libro de cuentos infantiles. De otra parte, en su interpretación de la poeta Julia de Burgos, que ofreció en la conferencia Julia de Burgos: contrahegemónica pasión de amor, libertad y patriotismoen el Simposio “Me llamarán poeta” que se celebró en el recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico,llegó a intuir rasgos de nuestra poeta nacional que hemos podido posteriormente constatar ahora que tenemos a la mano la edición de las cartas a Consuelo.
Para nuestro autor no son son intereses aislados ni excluyentes. En un epígrafe, tomado de uno de sus libros, escribe:
A los que toman partido, a los que abren caminos, a los inconformes, a los que dudan de los dogmas, a los que contribuyen a reflexionar, a los que reafirman su identidad nacional y buscan contribuir a construir otro Puerto Rico. A los comprometidos a luchar contra las injusticias sociales donde quiera que estas se den. (Cintrón Fiallo, 2008)
Esa síntesis entre la acción y el pensamiento; entre la inconformidad y el compromiso con la transformación; entre el cuestionamiento de los dogmas y la reflexión; entre la lucha en contra de las injusticias sociales y la humana sensibilidad, son algunas de las relaciones que también usa para configurar la trama y los personajes en su novela.
Sin embargo, al comenzar la lectura de Despertar en Praga nos encontramos con una advertencia que deja al descubierto un juego dialéctico entre cercanías y distanciamientos que no nos permite considerarla como autobiográfica. Antes del inicio nos dice:
Lo que sigue es ficción. Sucesos y personas son reales, dentro de lo que pueden serlo en la dimensión de los recuerdos. En mi recuerdo cada personaje es real, en mi relato es ficción.
Aunque todavía en ese primer momento no sabemos quién habla, si el personaje, el narrador o el autor (solo después vamos a poder inferirlo), de entrada se quiere subrayar la distinción entre lo que es real y lo que es ficción, pero también sugerir la identidad del que escribe. La misma advertencia vuelve a aparecer en varios pasajes de la novela. Alguna voz (que tampoco podemos estar seguros que sea la misma que escuchamos al principio) reitera:
Este relato es ficción, no biografía, aunque ellos existieron más allá de mi imaginación.(11)
Y más adelante:
…más que recuerdo, es realidad recreada en el presente mirando al pasado. La imaginación, construída selectivamente desde el enlace de lo político con lo humano, se volvía más realidad que la realidad misma.(94)
Mientras leemos nos vamos dando cuenta que esa idea de una imaginación construída desde el enlace de lo político con lo humano es medular. Con el segundo de los pasajes y que corresponde al primer párrafo de la novela, esa voz pretende, simultáneamente, negar y afirmar su relación vivencial con el texto. Los tres pasajes citados, de hecho, constituyen un recurso literario que se usa tradicionalmente para establecer la verosimilitud de un relato. Se inserta en el libro por primera ocasión aún cuando todavía tendríamos que pensar que la novela no ha comenzado ya que aparece como una especie de prefacio al lector. Es así que a pesar de afirmarse la ficcionalidad se le reconoce realidad a los sucesos y personajes aunque sea desde la dimensión del recuerdo y la memoria.
Esta pretendida o negada relación entre la realidad y la ficción es uno de los temas más antiguos en la creación de textos narrativos. Con un obvio conocimiento que Cintrón Fiallo tiene de las herramientas disponibles en su medio, con estos pasajes, como sugiere Pozuelo Yvancos, no solo quiere establecer una distinción entre lo que es “verdadero” y lo que podría ser “verosímil” sino, también, entre lo que es “verosímil” y lo que es “real”. También es un recurso a través del cual se nos está invitando, como veremos, a que participemos en la evolución de la conciencia de Samuel Santana, el personaje/narrador y nos invita a que evolucionemos con él. (Pozuelo Yvancos, 27)
Con este juego inicial con que abre su novela Cintrón Fiallo nos está proponiendo que seamos, entonces, nosotros los lectores y lectoras los que identifiquemos y le demos forma al referente de la ficción. Que seamos nosotros los que vayamos identificando eso que está fuera de la novela pero que le sirve de motivo, a partir de las instrucciones que él mismo nos va presentando. Como explica Garrido Domínguez, Paul Ricoeur, en su Tiempo y narración, explica este recurso de forma genial:
Si, en efecto, lo verosímil no es más que la analogía de lo verdadero, ¿qué es, entonces, la ficción bajo el régimen de esa analogía sino la habilidad de un hacer-creer por la cual el artificio es tomado como un testimonio auténtico sobre la realidad y sobre la vida? (Garrido Domínguez, 28)
Si además aceptamos con Roland Barthes, como señala en su Introducción al análisis estructural del relato, que
…quien habla en el relato no es quien escribe en la vida y que quien escribe en la vida no es quien existe… (Garrido Domínguez, 113)
entonces, no importa de quién es la voz que se escucha en estos pasajes. Puede ser la de Samuel Santana o puede ser la de un autor/narrador que en algunas ocasiones toma distancia, aunque en otras se nos acerca, casi hasta el punto de dejarse ver, pero que siempre vuelve a alejarse para que no logremos identificarlo.
De todas las posibles categorías que pueden usarse al hablar del tiempo en una novela prefiero la de Paul Ricoeur en Tiempo y Narración. Según Garrido Domínguez, es una división triádica que clasifica de la siguiente manera. La que llama “Mímesis I”, que representa el tiempo de la existencia real o tiempo material. Es el tiempo fuera de la novela. (Tiempo prefigurado). La “Mímesis II”, que corresponde a la manipulación y organización que un novelista hace del tiempo como parte del texto. (Tiempo configurado). Finalmente, la “Mímesis III”, es el tiempo que corresponde al acto de la lectura (Tiempo refigurado). (Garrido Domínguez, 164)
Pienso que en un buen relato, como este de Federico, se deben poder manejar todos los niveles como parte del llamado “tiempo figurado”. Este concepto de “tiempo figurado” viene a ser “la representación de la historicidad en la ficción literaria” y que “estará organizado por la lógica propia del mundo creado por el autor en la novela”. (Garrido Domínguez, 161)
Garrido Domínguez también demuestra que hay cierto tipo de novela, y sugiero que Despertar en Praga es una de ellas, que incorpora el tiempo histórico al del texto y que se preocupa no solo por la secuencia de los acontecimientos sino por la evolución interna y externa de uno de los personajes. Esa es la llamada “novela de educación” o “Bildungsroman”. Me parece que el “despertar” del título Despertar en Praga, se refiere, primariamente, (aunque no exclusivamente), a la culminación de un proceso de evolución y aprendizaje a través del cual el personaje Samuel Santana va elevando su estado de conciencia política y espiritual. (Garrido Domínguez, 163)
Mi estadía en Praga ha llegado a su fin. Ya nada me retiene. El periplo se cierra. La práctica ha sido mi gran maestra. (216)
Las estrategias para el manejo de los niveles de tiempos y espacios sobreimpuestos unos sobre otros son las más importantes y sobresalientes en esta novela en términos estructurales. Sus presencias y desarrollos están, incluso, sugeridos en las mismas portada y contraportada de la edición. De por sí, las descripciones del funcionamiento del Reloj Astronómico de Praga y del Puente de Carlos,refugio nocturno para meditar (206), que se introducen en los capítulos 5 y 11, son dos de las más hermosas de la novela. La del reloj comienza así:
Llegamos justo a tiempo. Nos colocamos frente a la torre, del lado que mira la plaza. La torre es parte del antiguo ayuntamiento de la ciudad. En la parte superior hay una esfera de reloj en la que las horas están marcadas con números romanos. Más abajo, el Reloj Astronómico; a una altura en la que se pueden distinguir a simple vista los elementos que lo componen. (58)
Una de las que corresponde al puente se acerca a lo mágico:
Al otro día temprano, caminé hacia mi trabajo en la UIE. Volví a pasar junto al Puente de Carlos. Fui hacia él fascinado por su misteriosa atracción. Quedé absorto a mitad del puente, mirando cómo la neblina se extendía entre las dos riberas. (140)
Lo más curioso, y que a mi me parece genial, es que el reloj, al igual que el tiempo en la novela, muestra varias caras; tiene varios niveles de operación que a la larga tendrán que coincidir. De otra parte, justo al final de esa descripción del reloj, se presagia, y esta novela está repleta de presagios también como elemento estructural, el final del proceso de aprendizaje de los personajes y, ya es hora de decirlo, de la misma ciudad de Praga (el Puente Carlos) como otra conciencia/personaje que también tendrá que despertar:
Vigilante, capaz de discernir entre la verdad y la mentira, anuncia que ha llegado una nueva hora, que el tiempo no ha terminado y los males han sido superados. (60)
En Despertar en Praga el narrador/personaje Samuel Santana es el responsable de establecer y controlar los tiempos y espacios del relato. Como es un narrador omnisciente, entonces esa responsabilidad es absoluta, lo que le va a permitir a su autor un mayor grado de movilidad entre las temporalidades y espacialidades que se incrustan en la narración. El constante monólogo interior y fluir de conciencia de Samuel, que en el texto están marcados por una distinción en la grafía, son algunos de los recursos a través de los cuales se logra sintetizar esa multiplicidad de niveles porque la novela se va desarrollando, en su acción y en su narración, desde la memoria y las reflexiones de los personajes.
Como hemos visto que Garrido Domínguez sugiere, el tiempo histórico se incorpora al texto. Es decir el tiempo material prefigurado (Mímesis I) se usa para la configuración del tiempo en el texto, (Mímesis II), con una serie de indicadores históricos desde los que se va desarrollando la trama. Por lo tanto, esta novela de Cintrón Fiallo me lleva a proponer la necesidad de acuñar una nueva categoría: la de tiempo material/configurado. Esta nueva categoría correspondería a la estrategia de reconfigurar el tiempo material desde la muy inquieta perspectiva de la conciencia del personaje/narrador/omnisciente: Samuel Santana. Encontrarán que la novela en sí misma es una retrospección, en la que el personaje/narrador se mueve indiscriminadamente entre distintos momentos de su línea temporal de vida, lo que es bastante común en este género (Bildungsroman). Hay, también, múltiples ocasiones en los que se recurre a retrospecciones dentro de retrospecciones, al fluir de conciencia como parte de esas retrospecciones y, más importante aún, a reflexiones y evaluaciones de los eventos en esas retrospecciones.
A través de esos hechos, de esas retrospecciones y de ese fluir de conciencia de Samuel, nuestro autor aprovecha para ir introduciendo suficientes señales en el texto para que identifiquemos el tiempo material/configurado que les corresponde.
El marcador más claro para establecer el inicio del viaje de Samuel es el año 1959. Confiesa el personaje:
Finalizando el 1959 mi madre me invitó a conocer a unos amigos. Ese también fue mi último año escolar. Un año que me parecía que nunca terminaba. (90)
El final de su viaje está enmarcado por una experiencia que describe como totalmente “perturbadora”:
Mi término en la UIE [la Unión Internacional de Estudiantes] llegó a su final. Tal vez el año que viene o el otro envíen un delegado. La FUPI sigue estando en el Buró Ejecutivo.
……………………………………………………………………………………………………………
Cómo explicárselo a Mirka. Necesitábamos hablar con calma, sin nada tan perturbador como la muerte de Fabián. (206)
Fabián Valdez, por sus iniciales F.V., no es otro que el estudiante puertorriqueño y miembro de la FUPI, Fefel Varona (José Rafael Varona). Había salido desde La Habanaen marzo de 1967 como parte de la delegación de la OCLAE, Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Primero participó en la reunión del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Estudiantes, en Praga para finalmente visitar Vietnam en viaje de solidaridad. El 24 de marzo de 1968 Fefel Varona murió como consecuencia del criminal ataque que había sufrido por parte de la aviación norteamericana 11 meses antes.
Le debemos a la destreza técnica de nuestro novelista el que podamos recorrer multidireccionalmente ese tiempo material/configurado de la novela visto a través, principalmente, de los múltiples momentos del movimiento estudiantil internacional entre 1962 y 1967/1968; es decir, entre los 17/18 y los 25 años de nuestro personaje. Mientras narra el viaje hacia Praga nos dice:
El viaje tomó una semana hasta ciudad México. Toda una semana más de seguir añadiendo nodos a mis conexiones ideológicas. Con apenas dieciocho años por cumplir atravesaba, por el encuentro, de mi poco conocimiento teórico y experiencia insular… (75)
Es, por lo tanto, un tiempo material/configurado que comieza poco después del triunfo de la revolución cubana y se extiende hasta poco antes de la denominada Primavera de Praga, en enero de 1968. En tan solo dos de los capítulos de esta novela, (el 10 y el 14) Samuel logra trazar mucho más que un bosquejo de esas circunstancias. Nos lleva a Perú, Brasil, Jamaica, República Dominicana (en el 1965), Panamá, Nicaragua, Honduras, Salvador y Guatemala. En este viaje nos adentramos en la Federación de Estudiantes del Perú, la Juventud del Partido Comunista y la Unión Nacional de Estudiantes, de Brasil, en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y en la Federación de Estudiantes Dominicanos, entre otros muchos movimientos estudiantiles.
En varias ocasiones he podido comentarle a Federico que los personajes femeninos en su novela estaban mejor desarrollados que los masculinos. O, por lo menos, que a mí me gustaban más. Que tenían personalidad propia. Dirían los críticos de la vieja escuela: no son siluetas, son caracteres. Son mujeres fuertes, sin ambages, sin dobleces. Son la Beatriz de Samuel Santana. Caridad, la madre de nuestro personaje, es el paradigma que se presencia y permanece a través de toda la novela. La describe como “ávida lectora” (Machado, Lorca, Miguel Hernández). Pero también de los discursos de Fidel, Corretjer y Juan Bosch. Es “activista política por la independencia de Puerto Rico, en contra del trujillismo y en defensa de la Revolución Cubana” (22). Se presencia también la poeta Ángela María Dávila. El segundo capítulo se inicia con unos versos de su poema “Puedo decir te amo” que presagian la lucha interna que se dará en el espíritu del personaje:
La estrella que yo sigo
está tan lejos, tan herida
que no me alcanza el tiempo para poder amarnos
como pudiéramos (16)
Julia de Burgos, que entra y sale del texto en varias ocasiones, también abre el capítulo 16, el final de esta novela, con un presagio del desenlace:
Como naciste para la claridad
te fuiste no nacido (208)
El modelo desde el cual se fraguan estas mujeres es, no me cabe duda, la madre, la de Federico, doña Thelma Fiallo Henríquez. Así la describió nuestra Julia de Burgos en un poema que le dedicó:
Saludo en ti a la nueva mujer americana
la que a golpe de estrella suena en el continente
la que crece en su sangre, y en su virtud, y en su
alma para alcanzar la mano que el futuro nos tiende.
De norte a sur se alinean la dignidad y el abrazo
ante el grito del siglo de libertad o muerte.
Ya la noche se rompe, partida de silencio
y el tronco de la estirpe se renueva y florece.
A su empuje soberbio se anularán las fronteras
y el ideal despierto cabalgará en corceles
que asaltarán el suelo rescatando conciencias
Y limpiando las calles de retazos infieles.
Tú y yo somos del siglo. Del dolor. Del instante
carne de corazón estrujado por sierpes
Somos de la voz nueva, alargada, instintiva
que en idioma de avances habrá de estremecerse.
Somos clamor de ahora. Puntales del Caribe
sosteniendo el intacto pudor de nuestra gente
Saludo en ti mujer que en mi te reproduces –
dominicana sangre que se suelta y se extiende.
Es así que este es un texto narrativo que queda enmarcado por la poesía.
De todos los elementos adicionales que van apareciendo en esta novela hay uno que quisiera al menos mencionar antes de terminar: el ritual del café.
Mi madre decía que el café se toma según sus siglas, Caliente, Amargo, Fuerte y Escaso. Nunca supe si se inventó ese aforismo o lo había tomado de alguien. Si sé que fue a la primera y única persona que se lo he escuchado. Después, en su honor, manteniéndola viva en mi recuerdo, lo repito constantemente y lo divulgo, como verdad escrita en piedra. (65)
¿Despertará Samuel? ¿Despertará Praga? ¿Resolverá sus luchas internas? Este es un viaje largo en el que también se van hilvanando espacios de la ciudad, relaciones interartísticas, baile, música, polca, boleros, pintura, historia del arte, fiestas culinarias con comida checa, amores furtivos (pero nunca insignificantes), aperturas y medios juegos de ajedrez.
¿Regresará Samuel a la Patria? De mi parte, se me ocurre alentarlo, si se puede dar aliento a un personaje de ficción. En varias ocasiones a través del texto llegó a pensar que su sacrificio no tenía sentido o que no lograba alcanzar los efectos que buscaba. Totalmente falso. Tal vez no el que se buscaba de forma inmediata, pero, sin lugar a dudas, mucho más se logró. Otros y muchos caminos se abrieron. Serán muchas y muchos los que despierten en Praga.
Referencias
Cintrón Fiallo, Federico. Despertar en Praga. San Juan: Ediciones Mágica, 2015.
Cintrón Fiallo, Federico. Democracia participativa crítica. Descolonización y socialismo del siglo XXI. Ponce: Editorial Alarma 2008.
Garrido Domínguez, Antonio. El texto narrativo. Madrid: Editorial Síntesis, 2008.
Pozuelo Yvancos, José María. Poética de la ficción. Madrid: Editorial Síntesis, 1993.