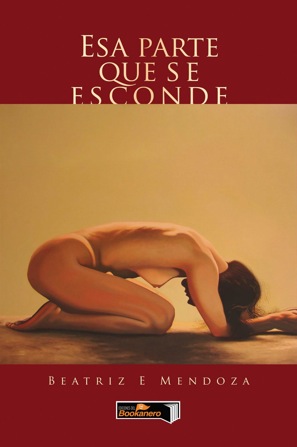Morir en Cupey
 Tony contó el escuálido mazo de billetes y sonrió con satisfacción. Completó la colecta de 40 pesos para comprar marihuana y fumársela con sus amigos en el cambio de vestuario entre el baile formal de graduación y la rumba de la madrugada, culminación de un año trepidante y víspera de la mudanza familiar a Orlando, “donde las carreteras no tienen hoyos”.
Tony contó el escuálido mazo de billetes y sonrió con satisfacción. Completó la colecta de 40 pesos para comprar marihuana y fumársela con sus amigos en el cambio de vestuario entre el baile formal de graduación y la rumba de la madrugada, culminación de un año trepidante y víspera de la mudanza familiar a Orlando, “donde las carreteras no tienen hoyos”.
Diez pesos por panita fue la cuota de las dos parejas que conspiraron para gozarse hasta el cabo la que podía ser su última noche de fiesta juntos. Por elección democrática, Luis Antonio y Armando harían la compra.
Aunque ninguno había capitaneado una operación anterior, ambos habían ocupado el asiento trasero en varias incursiones al punto de la barriada cercana, donde otros se habían encargado de realizar la transacción que siempre venía acompañada con ofertas de combo agrandado de perico, crack y hasta Percocet.
Como casi todas las noches del recién iniciado mes de junio, Mando le pidió prestado el carro a su papá para ir a ensayar la coreografía que estrenarían en el baile de graduación, recogió a Tony en su casa y, esta vez, enfilaron hacia el desalumbrado corredor que bordea el barrio colindante. Técnicamente una calle les separaba de sus vecinos, pero en realidad solo compartían el mismo código postal.
Al llegar al estrecho callejón con salida se encasquetaron las gorras de pelotero y ajustaron sus gafas de sol, aunque ya era de noche. Siguieron su marcha y se toparon con una patrulla de la San Juan City Police estacionada justo en la embocadura del pasadizo, lo que elevó los ritmos de respiración y comenzaron a sudar profusamente mientras rebasaban la pareja de guardias iluminados por la luz azul de sus celulares.
–¡No los mires, sigue tranquilo que si nos ven asustaos nos paran pa’joder, porque esos dos lo que hacen es darle seguridad al punto, dijo Tony, y la Jeep Patriot azul siguió su marcha esquivando los cráteres en la carretera.
Pasaron a su derecha un solar que sirve de vertedero clandestino y se aproximaron a la improvisada Iglesia Cristiana del Último Pecado Inc., un angosto edificio levantado en bloques sin empañetar y techado con planchas de zinc de diversas tonalidades.
Contiguo al local religioso del que emanaban amplificados clamores de alabanza, asomaba un angosto pasadizo, una acerita que se perdía en la obscuridad que la separaba del colindante taller de hojalatería. Al borde de la calle, un carro destartalado y parapetados detrás de él, los chamacos del punto.
–¡Ahí es!, señaló Tony al espacio justo debajo de un par de tenis que colgaban del tendido eléctrico y comenzó a bajar la ventana del auto. Una sombra avanzó desde el otro lado del auto chatarra.
–Quéslaque?, aquí hay de tó, le dijo.
Tony engoló la voz y puso cara de molesto para imponer respeto al interlocutor que sentía se acercaba y que no podía ver por la obscuridad y por las dichosas gafas. Sacó el producto de la colecta por la ventana.
–Pa dos topitos de kripi de la buena, dijo con autoridad.
–Lo que tengo es hidropónico, papá, lo mejor que hay en la calle, son cuarenta, papá!, respondió la sombra con voz de muchacho, chasqueando los billetes recién capturados.
Aquel espectro se llevó la mano al bolsillo de su bermuda enganchado a media nalga, cuando se oyó la primera detonación, y luego estruendos secos, cadenciosos y sin eco, como martillazos en secuencia exacta: ¡táh- táh- táh- táh!
La sombra cayó al piso y otras sombras, detrás del carro, empezaron a lanzar gritos y fogonazos que parpadeaban desde el fondo de la apretada acera.
–¡Vámonos pal carajo, que esto se jodió!, alcanzó a gritar Tony en medio del caos.
No tuvo respuesta. La Patriot seguía en neutro con el motor encendido. Sacudió a Mando y le bañó el brazo un caldo caliente y negro que chorreaba a borbotones desde el cuello, abrió la puerta del carro y se lanzó a correr, no sabía si hacia la entrada o la salida de aquel callejón iluminado por ráfagas, tiros y lamentos.
Hasta que se hizo el silencio…
Y miró, por última vez, el fondo de un hoyo en la carretera.