Ese tipo es un imbécil

Hay dos ideas que suelo escuchar repetidamente cuando aflora el tema de los editoriales políticos de Vargas Llosa. En primer lugar, aparece una suerte de disculpa de que el peruano, con todo, tiene una excelente pluma, como si hubiera que perdonar cada triste exabrupto de racismo e ignorancia por el hecho de que hace 40 años escribió Conversación en la catedral, una suerte de tarjeta de crédito que le permite amainar la severidad con que se juzgan sus opiniones (y el resto de su producción literaria). En segundo lugar, escucho y leo eso de que su posicionamiento político es de derechas. Esta otra idea debe corregirse, o matizarse: se trata realmente de un demócrata liberal centrista que pasaría por centro izquierdista (salvo una que otra imprudencia) en el establishment estadounidense, que tanto admira. Su fe fundamentalista en el poder del mercado y el monocromatismo cultural que forma su mundillo van de la mano de su alegado compromiso con la libertad de expresión y la llamada “intervención humanística”. No parece diferir demasiado (y así lo veo expresado en sus artículos honestos) ni del devocionario ni el itinerario del partido demócrata yanqui, ubicado (en el llamado Primer Mundo) en el mismo centro o en centro izquierda: sirvan como ejemplo sus laudos a Obama, a Clinton.
Cada vez más la Academia sueca (y la noruega, for that matter) provoca el mismo respeto que la Americana de Artes Cinematográficas. El Óscar de literatura no premia a un autor mayúsculo desde 2005, y si bien este no es el espacio para despotricar en contra de suecos o noruegos, habría que dejar claro que la Academia no premia a derechistas, en el sentido tradicional de la palabra (una excepción más probable: el galardón de 2001, explicable, en última instancia, en el contexto de 9-11). Que quede claro: si los pareceres políticos del peruano le parecen deleznables a alguien, es porque la democracia liberal lo es, no porque los pareceres sean de derecha. En otras palabras, acusar a Vargas Llosa de imbécil es justificable, pero acusarlo de derechista es una injusticia y una imprecisión.
Creo razonable usar el vocablo “imbécil” para calificar a Vargas Llosa. De un lado, it’s just fair. El peruano ha recurrido al apodo, al insulto y a la grosería en más de una ocasión para atacar a sus oponentes: recordemos su descripción del primer presidente indígena electo: “vivo como una ardilla, trepador y latero”; recordemos su prólogo de El regreso del idiota, en el que tilda de idiotas a quienes adelantan el llamado “socialismo del siglo XXI”; recordemos (o mejor olvidemos pronto) los motes con que vilipendia a Julian Assange en una columna reciente: “ladronzuelo […] del país de los canguros”, “vivillo oportunista” o —mi favorita:—“desgarbado australiano de pelos blancos amarillos”. De uno querer incurrir en la falta de caballerosidad por eso de imitarlo, este amante del apodo y de la descripción física satírica podría leerse (desde la isla en la que escribo) como un indiecito capataz que sueña con ser one of the boys: “sobornador de sus pobres hermanos”, al decir de Neruda; orgulloso de “tener las facciones de sus opresores”, al decir del cantante Tego Calderón.

De otro lado, es justo llamar imbécil a Vargas Llosa por el sentido etimológico de la palabra. Realmente, sus argumentos son imbéciles, débiles. No digo su trasnochada postura estética (“sin la ficción liberadora no hay libertad” y todo ese crédito telúrico, romanticón y tontín que le da al arte), sino sus razonamientos políticos, aunque puede que se trate de lo mismo. Moldeado a un mundo caricaturesco, de matices ásperos y brochazos gruesos, Vargas Llosa domina la maestría de adelantar lo obvio. En la literatura, la maldad de Trujillo azuza su imaginación, pero no la de sus jefes yanquis. En la vida real despotrica contra lo que le parece que son violencias dictatoriales, pero su comprensión de la injusticia y del mundo llega hasta ahí. No es sin honestidad que se pregunta:
¿No es curioso que WikiLeaks privilegiara de tal modo revelar los documentos confidenciales de los países libres, donde existe, además de la libertad de prensa, una legalidad digna de ese nombre, en vez de hacerlo con las dictaduras y gobiernos despóticos que proliferan todavía por el mundo?
Vargas Llosa doesn’t get it. Ha internalizado tan formidablemente su rol de comisario imperial (al igual que buena parte de los intelectuales de la mal llamada “democracia liberal”), que realmente no entiende por qué los ciudadanos del mundo habrían de interesarse por conocer los planes de los dueños del mundo. No entiende, el muy imbécil.
Los terroristas y los dictadores lo impresionan mucho (habló de ellos en Estocolmo): entiende el peligro de una bomba sucia, pero no entiende ni la responsabilidad del Primer Mundo con la proliferación atómica ni la relación entre terrorismo e imperio. Resulta lamentable que el Comité del Nóbel lo haya premiado justamente “por su cartografía de las estructuras del poder y su reflejo agudo de la resistencia del individuo, de su revuelta y de su fracaso”. No se aleja mucho de ese otro comité de blancos que premió a un hombre por el hecho de tener la piel negra y confundirla con el compromiso por la paz; comité que este año se premia a sí mismo, colmo de hipocresías.
Jamás pondré en entredicho la honestidad de Vargas Llosa. Igualmente honesta (aunque errada) es su conclusión de que solo un envidioso antiamericano podría tener algún reparo con las acciones internacionales del gobierno estadounidense. Escribe el maestro peruano:
¿Contribuyeron las delaciones de WikiLeaks a airear unos fondos delictivos y criminales de la vida política estadounidense? Así lo afirman quienes odian a Estados Unidos, “el enemigo de la humanidad”, y no se consuelan todavía de que la democracia liberal, del que ese país es el principal valedor, ganara la Guerra Fría y no fueran más bien el comunismo soviético o el maoísta los triunfadores.

Vargas Llosa no deberá ignorar que buena parte de la población estadounidense difiere de las aventuritas sangrientas en las que el ejército y la CIA invierten miles de millones de dólares, pero recurre al tópico imbécil, que terminó de perder pertinencia en 1989, del “antiamericanismo”. La falta de discreción lo lleva a acusar a sus adversarios de lo que peca: de no haber superado la Guerra Fría. ¿Será posible que todavía ande estancado en su defección de la Revolución Cubana? ¿En serio? ¿Habrá alguna otra manera de asediar el mundo contemporáneo? Nunca he alardeado de mentalista, pero me atrevería a apostar que, mientras redactaba su diatriba contra Assange, debe, debe haber pausado un segundo antes de mencionar a Cuba y haberse preguntado si no estaba yendo demasiado lejos. ¿Cuba? ¿En serio? ¿Tiene Cuba algo que ver con Wikileaks, con la embajada ecuatoriana de Londres, con el pelo blanco amarillo del periodista del país de los canguros? ¿Qué tan imbécil se puede ser?
Escribe Vargas Llosa:
Creo que cualquier evaluación serena y objetiva de la oceánica información que WikiLeaks difundió, mostró, aparte de una chismografía menuda, burocrática e insustancial, abundante material que justificadamente debe mantenerse dentro de una reserva confidencial, como el que afecta a la vida diplomática y a la defensa, para que un Estado pueda funcionar y mantener las relaciones debidas con sus aliados, con los países neutros, y sobre todo con sus manifiestos o potenciales adversarios.
Así, este “cartógrafo de las estructuras de poder, de la resistencia del individuo” arremete en contra de los individuos que delatan la estructura de poder más intensa que ha visto la humanidad nunca jamás. Para que el Estado pueda funcionar. Valiente postura, en efecto. A propósito de la defensa y el “derramamiento de sangre” que, según la alta burocracia del Departamento de Estado, Bradley Manning y Assange acarrearían sobre víctimas inocentes, Daniel Ellsberg ha comentado que ni una gota ha sido derramada por los reporteros, pero sí han corrido torrentes gracias a las bombas y balas de “el principal valedor de la democracia liberal”. Al soldado que lucha en contra de las estructuras de poder se le responsabiliza de una sangre que no ha derramado y al aparato militar que sí derrama sangre se tilda de “el principal valedor de la democracia liberal”.
Pero, claro, hace 40 años Vargas Llosa escribió la hermosa Conversación en la catedral, lo que lo autoriza a disparatar con impunidad. ¿Acaso no somos nosotros, sus lectores, más imbéciles?
En otro ensayo reciente, titulado “Los generales y las faldas”, Vargas Llosa dedica su pluma al chisme en torno al general David Patraeus. Escribe:
El caso del general Petraeus sí es trágico. Ha sido un gran militar, con una hoja de servicios impecable y que consiguió algo que parecía imposible: darle la vuelta a la guerra de Irak en la última etapa y permitir que Estados Unidos saliera de esa trampa diabólica si no victorioso, por lo menos airoso. Un “error de juicio” que duró cuatro meses lo ha hundido en la ignominia y, si es recordado en el futuro, no lo será por todas las guerras en que se jugó la vida, ni por las heridas que recibió, ni por las vidas que ayudó a salvar, sino por una furtiva aventura sexual.
Vargas Llosa se indigna de que las sociedades “de tradición protestante y puritana” estén tan pendientes de las aventuras sexuales de sus líderes y recuerda el caso de Clinton y Lewinsky. Esta indignación simplona (que compartió con grandes narradores como Carlos Fuentes y Luis Rafael Sánchez) evidencia la falta de lucidez de nuestras grandes mentes, que se dejan obnubilar por la farándula en aras de analizar “lo social” o “lo cultural”. Vargas Llosa, imbécil y farandulero, le presta atención al chisme sexual de Patraeus y analiza cómo esta “tragedia” se vislumbra como la caída de un héroe, víctima de una sociedad hipócrita. El que Patraeus haya sido el diestro mandarín de una invasión militar ilegal y sangrienta y que haya jugado un papel importante en convertir a la CIA en un grupo paramilitar no le cruza por la mente al peruano. Lo mismo pasa con el caso de Clinton: resulta más cómodo prestarle atención al chisme sexual (aunque sea para concluir que los chismes sexuales son hipócritas) que al hecho de que el expresidente haya militarizado la frontera con México, creado NAFTA y desregulado las instituciones financieras, causas de tragedias reales, ignoradas por el discurso liberal que imbéciles apocopados o imbéciles ilustres (como nuestro autor) repiten ad nauseam.
Escribe Glenn Greenwald, a propósito del caso Patraeus: “There’s a perception that there’s no national religion in the United States. Christianity is not the state religion—that’s true. But the national religion in the United States is worship of all things military. And journalists are its high priests”. Vargas Llosa es el Jorge Ramos de los seudointelectuales.

¿Y este otro?
No hace diez años, Carlos Fuentes escribió un célebre prólogo a la biografía de Gustavo Cisneros, en el que el gran narrador mexicano explicaba cómo el multimillonario venezolano se conjugaba como una suerte de prócer latinoamericano en potencia. Definición literal de «emprendedor», si nos ajustamos al Diccionario de la Real Academia Española y la imaginación del desaparecido autor de Aura, Cisneros construyó el tipo de imperio que más fascina a los intelectuales institucionales: el económico.
Escribió Fuentes: «La saga empresarial de Cisneros —digna de ser descrita por un Balzac o un Dreiser, si no por los Fuggar renacentistas», altos términos de elogio de quien se preciaba de ser uno de los maestros de la prosa latinoamericana del siglo XX. De seguro se refería a los derechos que tiene el Grupo Cisneros de mercadear Pepsi, Burger King y Pizza Hut en la tierra de Bolívar, o al rol adelantado que la gestión de Cisneros ha tenido en la difusión de las telenovelas. Entre los hechos dignos de remembranza eterna se puede incluir el control del certamen Miss Venezuela, que tanto orgullo nos ha dado a los latinoamericanos.
Se podría argumentar que las alabanzas de Fuentes partían menos de una admiración por Cisneros que de odio hacia el archienemigo de este (y de otros oligarcas venezolanos): Hugo Chávez, cuyas victorias Fuentes explicó aludiendo a la «eterna tentación autoritaria latinoamericana». Dicha tentación equivale al impulso animal de los latinoamericanos a dejarnos engatusar por hombres fuertes; se trata de un imán perverso que tenemos imbricado en nuestro inconsciente colectivo, que nos empuja hacia los dictadores. Se desprende del texto de Fuentes que el antídoto de esa atracción perversa del caudillismo y el autoritarismo reside en el multimillonario dueño de Miss Venezuela.
Indistintamente de cualquier mácula de la gestión chavista, parece indiscutible que Latinoamérica tomó un nuevo rumbo histórico gracias, en buena medida, a las gestiones de la llamada «Revolución Bolivariana». Por primera vez en la historia del continente, América Latina pareció independizarse del dominio del primer mundo y decidir un propio camino. El tema cubano en la última Cumbre de las Américas, por más simbólico que se nos presente, ilustra el giro que los nuevos lazos latinoamericanos han implicado con respecto al rol usual de Estados Unidos en los países del sur. A Chávez, en efecto, se le puede acusar (con razón o sin ella) de muchas cosas, pero no de vivir en el pasado. Machacar con que el fenómeno bolivariano replica las políticas de la Guerra Fría equivale a una inmensa ingenuidad o a una laboriosa perversión de la realidad. Proponer como «hombre del futuro» a un multimillonario es ya otra cosa… ¿Hablará pésimamente de los niveles de cultura de los intelectuales americanos, de nuestra capacidad de análisis, el tener a Carlos Fuentes como una de nuestras mentes más lúcidas?
La ceguera del maestro Fuentes (recordemos que una vez llamó «imbécil político» a Borges, cuando ya el argentino había muerto) no solo le azuzó a insultar vivamente al presidente de Venezuela, sino a alabar las gestiones de varios presidentes estadounidenses casi en la misma oración. Obama, por ejemplo, le parecía una suerte de héroe constitucional, con lo que difieren tanto la derecha como la izquierda estadounidenses. Por ejemplo, Obama ha ordenado muertes y detenciones extrajudiciales tanto de niñas de 17 años como de ciudadanos estadounidenses (sí, han sido terroristas consumados: aún la niña de 17 años). Su gobierno ha permitido la tortura que se efectúa en Guantánamo, pero también la de Bradley Manning (que tanto odia el otro gran novelista del Boom), violaciones de la Octava Enmienda de la Constitución Estadounidense. Igualmente, el bombardeo de Libia bien podría violar la sección 8 del artículo 1 de la Constitución. Para Carlos Fuentes, Obama cambió las políticas de George Bush; no explicó el mexicano que Obama las cambió para empeorarlas, en algunos casos. Hay dos opciones: o Fuentes (un ávido lector y hombre ultraculto) ignoraba las violaciones de ley y humanidad del gobierno de Obama o las obviaba adrede por no complicar sus especulaciones: ambos síntomas de imbecilidad (en este caso, política).
Chomsky lo explica de la siguiente forma: «If the Bush administration didn’t like somebody, they’d kidnap them and send them to torture chambers […] If the Obama administration decides they don’t like somebody, they murder them». Carlos Fuentes, sin embargo, concedía que Obama: «Condenó la supresión de derechos por la autoridad. El poder no se conserva con la coerción, sino con el consentimiento de los gobernados». Esta lectura chapucera de la política estadounidense se adapta a la visión bobolona de la realidad que blandía Fuentes (y que contrasta con su visión ultraculta y fascinante de la narrativa).
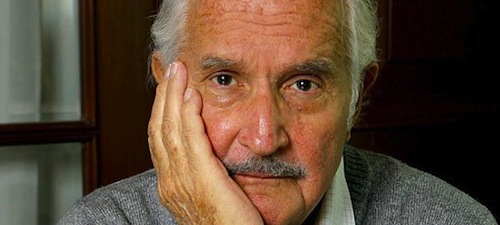
No lleva a ningún sitio establecer que Fuentes era un hombre de derecha, por el simple hecho de que no lo era. Tampoco, repito, lo es Mario Vargas Llosa, vapuleado de fascista por sus rabietas antiprogresistas. En el marco de la política estadounidense, repito, ambos estarían bien acomodados en el centro, y puede que en el centro izquierda. Carlos Fuentes no alababa a un Cisneros y a un Obama por ultraconservadurismo, sino por falta de discreción.
Fuentes (en este renglón excedió con creces a Vargas Llosa) imaginó una América caricaturesca, controlada por poderes mágicos, profecías, impulsos sexuales: los lectores condescendientes hemos reunido estas características bajo la elegante rúbrica de «mito». Trasnochado hasta decir «basta», el mundo literario de Fuentes cobra el valor inmenso que le adjudicamos por el alto lirismo y la perfección formal de sus primeras novelas. No quiero aquí confrontar escuelas de arte y privilegiar una sobre otra: antes de que aflore el tema vienés de “la muerte del padre”, no puede caber duda de que la primera literatura de Fuentes reboza una belleza inaudita y un poder tan intenso y eficaz como extravagantes son las ideas que se presentan en él (en parte, por eso, se les ha hecho tan difícil la tarea a sus imitadores: la maestría de Fuentes radicó en la selección de palabras, no en la selección de símbolos). Su literatura posterior fue francamente mala, eso sí; que los lectores de El naranjo o Vlad olviden que esas páginas ridículas fueron pergeñadas por quien una vez (con inmensa maestría) escribió La muerte de Artemio Cruz y den un fallo honesto.
La coincidencia cronológica de una producción narrativa perfecta y la abierta desvinculación de las justificaciones del imperialismo emparentan a los maestros Vargas Llosa y Fuentes. Realmente no me queda claro si hay una relación mayor entre la perspectiva política de ambos autores y su producción narrativa: la poca imaginación en lo que respecta a los usos del poder sería el denominador común, pero también la fe ciega en los poderes de la ficción y el mito (basta contrastarlos con las palabras de Harold Pinter en su discurso de 2005). En última instancia, resulta obvio que darle crédito en temas de política e historia a un narrador diestro es un acto de provincialismo. La pericia de combinar palabras no implica claridad ni calidad de análisis: de nada le han servido a Vargas Llosa para diferenciarse de Jorge Ramos, como he sugerido. La diferencia real puede que estribe en la selección léxica, en todo caso; Ramos insiste en el vocablo “narcoterrorista” para explicar su versión del mundo; Vargas Llosa (y Fuentes), en el término “populista”. El resultado de ambas visiones favorece las políticas de la concentración de poder imperial a la vez que dibuja una versión chapucera y bidimensional del mundo. Tienen en común el hecho de no estar a la derecha ni a la izquierda del establishment político estadounidense.
Terry Eagleton se preguntaba no hace mucho qué demonios sabía el biólogo Richard Dawkins sobre espiritualidad como para formular sus férreos ataques a la iglesia o la idea de Dios. Ciertamente conoce mucho Vargas Llosa sobre política, por un lado; por otro, no quiero sugerir que el zapatero deba circunscribirse a su zapato. Imagino un mundo en el que la autoridad no valide puntos, sobre todo cuando esta autoridad opera en campos periféricos; un mundo en el que los imbéciles no nos convenzan con argumentos débiles y en el que los “cartógrafos de las estructuras del poder” quemen los mapas de mentira y nos tracen trayectorias lúcidas.

Nota de autor: Este texto se publicó originalmente en Corónica, una revista digital de extensión panhispánica, pero con base en Bogotá. Se publica ahora en 80grados con la mira de hermanar estas dos revistas.
















