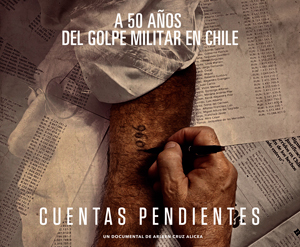Percepciones letradas

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) lanzó, en 2020, una iniciativa en las redes sociales para compartir “palabras que recofortan», que acompañen en tiempos dicíles, destinada a «compartir ese aliento que puede proporcionar la riqueza de nuestra lengua a través de los valores que representa». Busca dicha iniciativa generar una percepción entre los usuarios. La percepción del lenguaje se ocupa de los procesos de interpretación de la señal acústica o de la gráfica. El diccionario académico (RAE, DLE) la define como la acción y efecto de percibir, es decir, «recibir por uno o más sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas». Por tanto, la percepción abarca tanto de los procesos iniciales de selección de la señal, como de los procesos más complejos cuyo análisis es sintáctico/semántico. La percepción del habla abarca las características del habla humana de los sonidos (los fonemas) y la percepción de la palabra escrita (los grafemas).
En torno a la percepción y la actitud lingüística, se comenta que la percepción se constituye como un filtro selectivo -dependiente de la atención, el interés, las necesidades y las expectativas- y subjetivo, que solo capta las informaciones sensoriales evaluadas como significativas.
A diferencia de la percepción, las actitudes son patrones valorativos almacenados que forman parte de la memoria individual o socio-colectiva, por lo que no dependen de un estímulo exterior para su activación. En términos lingüísticos, la actitud lingüística supone la capacidad de evaluar el propio modo de hablar y el de los demás a partir de una serie de rasgos lingüísticos[1]. Como resultado de esto, se producen actitudes favorables o desfavorables hacia fenómenos específicos de la lengua. Esta capacidad para evaluar que tiene el hablante de una lengua se refleja en las percepciones sobre las variantes ortográficas:
La grafía del discurso, es decir, del mensaje escrito, no es necesariamente rígida en cuanto al empleo de ciertas letras, ciertas palabras y ciertos sintagmas. Aunque no siempre es deseable, desde el punto de vista de la ortografía, una excesiva liberalidad en el empleo de varias letras para reflejar un mismo sonido, el escribiente tiene a su disposición ciertas facultades de elección de los grafemas que emplea.
Entre las percepciones de las características del habla humana figura el fonosimbolismo, la idea de que los fonemas (sonidos) pueden tener un significado por sí mismos, entre las que se vinculan las onomatopeyas (MELE, 2001), como fenómeno que establece un vínculo entre los sonidos y las impresiones que estos causan en quien los percibe, como la a para un sonido abierto, la i para algo pequeño o la r para un motor. Martínez de Sousa (DELE, 2001) define la palabra fonosimbólica como la «forma elemental del idioma, que, sin ser onomatopéyica, sugiere una idea o valor de sus vocales y consonantes : tiltilar, rasgar, tiritar, zozobrar». Del mismo modo, Husillos Ruíz (2018) destaca la importancia en el lenguaje del simbolismo de sonidos, fonosimbolismo, simbolismo sonoro o fonosemántica. Enfoca, por ejemplo, el significado de los sonidos hacia su conexión con la publicidad y la vinculación que poseen ciertas letras individuales y los fonemas en la marca, cuya influencia se percibe en el nombre de la misma: la L (consonante líquida) de Limpiol, la S (silbante) de Suavitel; la P (consonante de sonido implosivo) de la PEPE, Pizza de peperoni «peposa».
Otra variante del simbolismo sonoro, vinculado a los sonidos de la lengua (fonemas). se relaciona también con las letras “C” y la “K.” La realización del sonido /k/ es aplicable cuando se coloca la c antes de las vocales “a”, “o”, “u” (canto, corto, cuento) y junto a consonantes como la r (cristal) y la l (clavel). La grafía K no se considera una grafía tradicional en español para representar el fonema /k/; según el sitio web Curiosidario[2], “se la ha considerado desde siempre como una letra inútil y extranjera”. Entre 1815 y 1869 la Ortografía académica (RAE, OLE, 2010) la excluyó del abecedario español. Por dicha razón, muchos préstamos lingüísticos cuyo étimo se escribe con K se adaptaron al español con c o con q. La grafía se mantiene en topónimos como Kenia, Kuwait, pero se pierde en Qatar.
De los poetas representativos de dicha tendencia a mantener el sonido /K/ que representa la letra es el poeta puertorriqueño Klemente (Clemente Soto Vélez), que mantuvo su K de Clemente. Otro poeta puertorriqueño cuyo simbolismo sonoro lo distingue es Joserramón Meléndez (Ché Meléndez), conocido por su uso de la ortografía, que se apega más al sonido de la palabra que a las reglas gramaticales establecidas por la RAE.
Hoy día es muy común el uso de la letra K en los mensajes electrónicos y en préstamos lingüísticos (burka, póker). Esa es tal vez la causa del origen de la percepción del grafema como “exótico” y de su uso para la creación de nombres (Karla). Asimismo, resalta el uso publicitario de dicha letra al denominar locales y marcas que nombran objetos del habla común. Las percepciones en torno a la “K” reflejan una situación de marginalidad dentro del alfabeto. Dicha conciencia ha promovido el uso de esta letra para la representación de movimientos sociales: «En la calle, sin embargo, la k experimenta un reinado marginal, outsider, fuera del sistema. Cuando los ciudadanos quieren expresar rebeldía, lucha… recurren a la k: okupas, anarkos, punkis…»[3]. El diccionario académico (RAE, DLE), en reconocimiento de la voluntad transgresora de los hablantes, incluye el verbo okupar (ocupar) y el adjetivo okupa (acortamiento de ocupante).
Como contrapartida de lo visual, del simbolismo sonoro, se recurre al uso de la letra como recurso
de la onomatopeya auditiva (reproducción visual de los sonidos):
- ronquido: rrrrrrrrr
- ronroneo del gato: rrr rrr rrr
- sueño: zzz, zzz, zzz
- viento: sss sss sss
- zumbido de abejas: zzzzzzzz
Pasando del sonido a la letra, el fetichismo, del francés fetichisme, constituye una veneración excesiva de algo o de alguien. Martínez de Sousa (MELE, 2001) denomina fetichismo de la letra a la tendencia a conservar los elementos gráficos presentes en la letra. Se incluyen bajo esta categoría el conservadurismo ortográfico, las alternancias grafemáticas y los neografismos. En relación con el conservadurismo ortográfico, Martínez de Sousa lo emplea para referirse a la «tendencia a conservar todos los elementos gráficos que forman parte de un estadio de la grafía de la lengua; aunque actualmente su realización fonética haya perdido o aminorado». La tendencia a utilizar los grupos consonánticos complejos, en lugar de los simplificados, se observa particularmente en el nivel culto de la lengua. Así, en relación con el grupo bs, el Diccionario panhispánico de dudas (RAE, 2005) recomienda que en el habla esmerada (culta) debe evitarse la desaparición de la b cuando dicha consonante va seguida de s [*astraer] por abstraer. Sin embargo, en la escritura se refleja dicha reducción del grupo bs y se ha fijado en construcciones tales como oscuro (obscuro), sustancia (substancia), sustitución (substitución). Respecto a las secuencias vocálicas, debido al uso del prefijo re (repetición), se mantienen secuencias tales como reemplazar, reencontrar, reescribir; si bien son admisibles las grafías reducidas rescribir y rescritura; se recomiendan (RAE, OLE), sin embargo, las grafías más complejas con ee[4].
Las alternancias grafemáticas, variantes ortográficas o alografías cuya ausencia de valor fónico (sonido) en el español estándar explica las voces de empleo actual que presentan variantes gráficas admitidas (RAE, DLE): el uso culto prefiere la forma septiembre frente a setiembre[5]; asimismo el uso culto prefiere decididamente la forma séptimo, aunque exista la variante simplificada (sétimo). No obstante, todas las palabras de la misma familia (séptuplo, septisílabo, septuagenario, septuagésimo) conservan siempre la p, tanto en la pronunciación como en la escritura[6].
También corresponden al grupo mencionado las variantes del grupo ps, (pseudo, psicología, psicomotor) forma preferida por el uso culto ; mientras que las formas simplificadas (seudo, sicología, sicomotor) se rechazan.
El fetichismo de la letra está también presente en la presencia de los llamados neografismos, definida como «la tendencia muy usada desde la antigüedad consistente en la manera o modo de ortografiar contrario y opuesto a su uso y empleo de las oraciones y las palabras al idioma castellano» ; como se constata en La extraña jota de Juan Ramón.
Como fuere, y ya en su condición de letra, la jota fue una manía muy celebrada por el gran poeta español Juan Ramón Jiménez Mantecón (su nombre completo). Don J. R. J. desterró la g de sus escritos en los grupos ge y gi, y los reemplazó con je y ji (‘jente’, ‘antolojía’).
Así, con el venezolano-chileno Andrés Bello, el argentino Domingo Faustino Sarmiento y el peruano Manuel González Prada, Juan Ramón fue otro escritor empecinado en reordenar el orden ortográfico, pero ninguna academia lo siguió[7].
Asimismo, se revela una tendencia «fetichista» en la obra El Gíbaro de Manuel Alonso (1849), de cuyo título comenta Eduardo Forastieri Braschi en la Introducción: «Alonso se empeñó en mantener la escritura antigua de gíbaro, en lugar de la moderna de jíbaro que ya estaba en uso cuando él redactaba en las décadas del cuarenta y del ochenta».
En este campo, la h no ha tenido la misma fortuna, probablemente por falta de dimensión fonética (no suena). La h se ha caracterizado esencialmente por un rasgo negativo, una letra prescindible, como señalaba el escritor Gabriel García Márquez: «Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota»[8].
Aunque por su historia, la h contiene una potencial carga semiótica muy superior a la de la mayoría de los componentes del alfabeto español: puede desempeñar un papel considerable en la búsqueda de efectos especiales, tales como en las interjecciones: ¡ah!, ¡eh!, ¡oh! ¡uh! Estos efectos se basarán casi siempre en el impacto visual causado por una inesperada y sorprendente presencia gráfica. Así, no es lo mismo escribir Sahara o Sáhara, (ambas acentuaciones son válidas) que Sara; ni Elena que Helena: pues ¡qué sería de Troya sin Helena!.
Referencias
Centro Virtual Cervantes. (2023). Actitud. En: Diccionario de términos clave de ELE. [En línea, Web]. https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/actitud.htm
Chamorro Mejía, M. (2021). Actitudes lingüísticas, revisión teórica y repercusiones en la enseñanza de las lenguas extranjeras. En: Cuadernos de Lingüística Hispánica, (37), e11841. [En línea, pdf]. http://www.scielo.org.co/pdf/clin/n37/2346-1829-clin-37-e100.pdf
Alonso, Manuel A. El Gíbaro. Cuadro de costumbres de la isla de Puerto Rico. Edición, Introducción y notas de Eduardo Forastieri-Braschi. (2008). Segunda edición. Editorial Plaza Mayor, Inc.
Husillo Ruíz, A. (2018). Las pequeñas palabras y su traducción: Glosario trilingüe de onomatopeyas. Universidad de Valladolid. Facultad de Traducción e Interpretación. [En línea, Web]. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/33979
López Jiménez, I. E. (2023). Relatos alfabéticos. Las letras y su historia. En vías de publicación.
________________ (2020, abril 3). Actitudes y percepciones: la R arrastrá. En: 80 grados.net. [En línea, Web]. https://www.80grados.net/actitudes-y-percepciones-la-r-arrastra/
Martínez de Sousa, J. (2001). Manual de estilo de la lengua española, MELE. Segunda edición, revisada y ampliada. Ediciones Trea, S. L.
_________________. (2000, noviembre 23). Las alternancias o variantes ortográficas. En: Lengua, Rinconete, Centro Virtual Cervantes. [En línea, Web]. https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/noviembre_00/23112000_02.htm
_________________ (1997). Diccionario de redacción y estilo. Segunda edición. Ediciones Pirámide, S. A.
Real Academia Española. (2023). Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.6 en línea]. https://dle.rae.es
____________________. (2010). Ortografía de la lengua española.
____________________. (2005). Diccionario panhispánico de dudas.
____________________. (2020, abril 2). Que las letras te acompañen. En: Portal Lingüístico. Noticias. [En línea, Web] https://www.rae.es/noticia/que-las-letras-te-acompanen-la-iniciativa-de-la-rae-en-redes-sociales-para-compartir
Salvador Caja, G. y Lodares Marrodán, J. R. (1996, 2008). Historia de las letras. Espasa Calpe, S. A.
Universidad de Valencia. (s. f.). Percepción del habla. Transparencias. [En línea, pdf]. https://www.uv.es/gotor/Transparencias/tr4PERCEPC.HABLA.pdf
_____________
[1]Las actitudes lingüísticas enmarcan las opiniones, ideas y prejuicios que tienen los hablantes con respecto a una lengua.
[2] Curiosidario. Curiosidades de la lengua española. https://www.curiosidario.es/historia-de-las-letras-2
[3]Ibañez, I. (2014, Junio 4).
La ocupa del castellano. En; Culturas. Diario Sur. Disponible en: https://www.diariosur.es/culturas/201407/02/okupa-castellano-20140702112638.html
[4] RAE. (2005). Diccionario panhispánico de dudas.
[5] Aunque el DLE (RAE) registra setiembre como variante ortográfica de este sustantivo propio, la norma culta da preferencia a septiembre. No así en el caso del adjetivo derivado, septembrino, que solo aparece en esa forma.
[6] RAE, Diccionario panhispánico de dudas.
[7] Hurtado Oviedo, V. (2014, Nov. 16). La Nación. https://www.nacion.com/viva/cultura/la-extrana-jota-de-juan-ramon/W74MQYPPHFGUZGGO7PPQBI5BE4/story/
[8]García Márquez, G. Botella al mar para el Dios de las palabras. (1997, abril 7). Palabras pronunciadas para el I Congreso Internacional de la Lengua. Zacatecas, México.
https://centrogabo.org/gabo/gabo-habla/botella-al-mar-para-el-dios-de-las-palabras