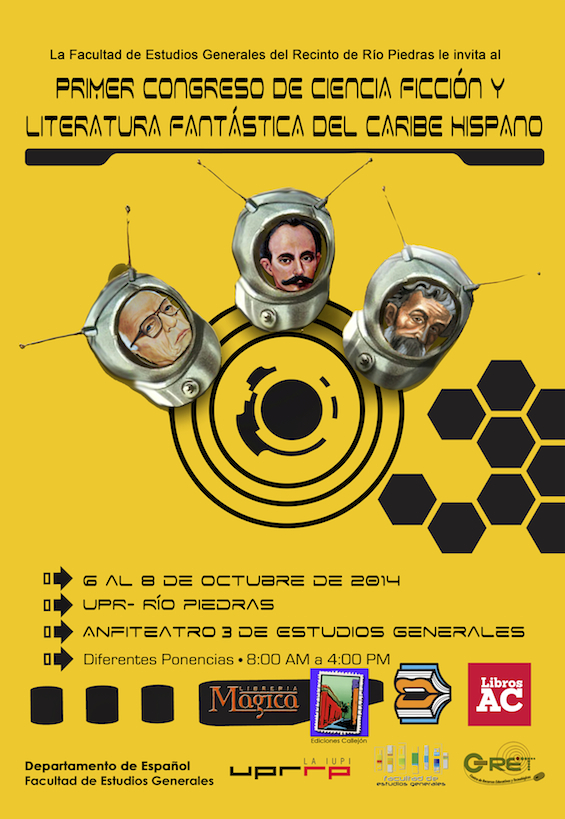Divagaciones sobre la imaginación razonada insular
 Desde sus orígenes hasta la segunda taza de café
Desde sus orígenes hasta la segunda taza de café
Me explico. El 15 de marzo de 1873, Alejandro Tapia publica El gato negro, de Edgar Alan Poe, en la revista La Azucena. Al cuento precede un artículo de presentación en el que Tapia establece un paralelo entre el norteamericano, Hoffmann y Julio Verne. Sobre la obra de Poe señala:
Es una de recreo y sin embargo enseña; es una obra científica y sin embargo deleita; es una obra que pertenece al género más antiguo que registra en sus anales la historia de la literatura, y sin embargo, es una obra que inaugura un género nuevo, completamente nuevo. (Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 45. Octubre-diciembre, 1969. p. 1-3.)
De ese género nuevo, del espiritismo parodiado y de corrientes ideológicas de su tiempo, se sirve el propio Tapia para sus dos novelas Póstumo el transmigrado (1872) y Póstumo el envirginado (1882).
Tapia y el primer fantasma
Si hay fantasmas hay literatura fantástica. Pero cabe preguntarse ¿sin espectros el género no existe? Creemos que cuando la subjetividad es el objeto de la impugnación en la escritura, cuando esta es vulnerada, se asiste a una puesta en escena de “lo fantástico”.
¿Fantasma? El fantasma no es un producto puramente ilusorio de la imaginación, opuesto a la realidad. La realidad no puede ser considerada como un dato no problemático que solo cabe percibir de un único modo objetivamente correcto. La realidad en sí misma es construida discursivamente.
El fantasma es un guión que escenifica el deseo. Modos relativamente estables de defenderse de la falta en el otro. La respuesta a la pregunta ¿qué es lo que el otro quiere de mí? es lo que permite al sujeto mantener su deseo. Un relato fantástico trata de atravesar el fantasma fundamental.
Póstumo el transmigrado. Historia de un hombre que resucitó en el cuerpo de su enemigo es parte de ese pensar la isla… es la historia de un empleado público que, en su segunda oportunidad sobre la tierra, usa la máscara de otro cuerpo para realizar una crítica devastadora de las instituciones. Y Tapia, claro, usa la máscara de la máscara para realizar, como señala Benítez Rojo, “una sátira fantasmagórica donde entre lágrimas y risas reflexionó sobre la imposibilidad del mundo.”
Póstumo envirginiado. Historia de un hombre que se coló en el cuerpo de una mujer. Si en aquella primera parte estábamos sin duda en la novelización de la metáfora del cadáver, aquí se utilizan las marcas del cuerpo para explorar los cambios de identidad y para la construcción de un nuevo imaginario simbólico cultural. Dadas las circunstancias lo anómalo, lo extraño y lo extremo son temas recurrentes. Si les interesa alguna discusión sobre el tema les sugiero leer dos o tres lecturas.1
Entonces nuestros albores novelísticos son, si no fantásticos, extraños, con permiso de Todorov. Y el cadáver es una imagen residual de esos inicios. La literatura fantástica tradicional tiende hacia una unidad completa: jerarquías morales o sociales perdidas o inexistentes, y sugiere imaginativamente una forma de restauración de las mismas. Lo fantástico, entonces, podría dar cuenta de las limitaciones culturales y materiales del orden social. Literatura que no da respuesta sino que crea absurdos, vacíos, ausencias, que apela a la unión de lo imposible para dramatizarse precisamente como imposibilidad inmediata dentro de la situación dada. Antonio Benítez Rojo ha dicho y repito: “Tapia hizo lo que pudo: escribió textos indianistas y costumbristas, que era lo que se esperaba de él, y publicó Póstumo el transmigrado, su verdadera novela, su sátira fantasmagórica donde entre lágrimas y risas reflexionó sobre la imposibilidad del mundo”. Así que está planteado. Nuestra primera novela es el relato de lo imposible. El cadáver fugado. Y queda esto como elemento residual.
¿Qué otras fantasías científicas tenemos a mano? Digo esto literalmente, en mi biblioteca. En 1914 Pablo Morales Cabrera publica Cuentos populares. En esta colección de relatos el autor consistentemente utiliza analogías y explicaciones científicas que intentan resolver enigmas. Es, sin duda, el texto de la época que más se acerca a la imaginación razonada, de la que hablará más tarde Jorge Luis Borges en relación a la obra de Bioy Casares (1940). Cuentos como “Las camándulas”, “El cleptómano” o “La gallina de oro” convierten a Morales Cabrera en un escritor importante.
Dos años después Nemesio Canales en uno de sus Paliques titulado Los respetables (1916) nos advertía sobre la posibilidad de que el ser humano se transformara en un maniquí siniestro, en una máquina.
En 1923, Jacinto Ortega publica una reseña sobre RUR (Rossom’s Universal Robots) del dramaturgo checo Karel Kapek. Ortega nos informa que en la obra se presentan unos robots que tienen vigor, habilidades manuales e inteligencia, pero carecen de alma, no se apasionan, no están abiertos a la aspiración, a la envidia, al dolor, a la alegría… Jacinto Ortega es el seudónimo de, nada más y nada menos que Luis Muñoz Marín, el panfletista de Dios. Cualquier parecido entre los robots y el ELA es pura coincidencia.
Eso sin olvidar que en 1930 Alfredo Collado Martell nos narra en Cuentos Absurdos el primer relato de inseminación artificial en la literatura puertorriqueña. En esa década publica sus primeros cuentos quien, en mi apreciación es el padre de la literatura que etiquetamos como imaginación razonada: Gustavo Agrait. Contemporáneo de Emilio S. Belaval (1903-1972), Enrique A. Laguerre (1906), Tomás Blanco (1897-1975) o Juan Antonio Corretjer, publica sus primeros cuentos en revistas universitarias. Hoy existen dos libros El extraño caso de… quién y Szomoru Vasárnap (1989).
Sin embargo, el primer libro de cuentos de ciencia ficción puertorriqueña es de 1960. Se trata de relatos que comienzan a publicarse en periódicos desde 1950 de la pluma de Wáshington Lloréns y que luego reúne con el título de La rebelión de los átomos. Cuando termine esta segunda taza de café vuelvo a este asunto.
- Aponte Alsina, Marta. “Póstumo interrogado: relectura de Tapia.” Tapia ayer y hoy: Edición conmemorativa 1882-1982. Santurce, P.R.: Universidad del Sagrado Corazón, 1982. 43-74. Impreso.
Rivera, Ángel. Eugenio María de Hostos y Alejandro Tapia y Rivera: Avatares de una modernidad caribeña. Nueva York: Peter Lang, 2001. Impreso.
—. “Siglo XIX, Alejandro Tapia y Rivera y ‘Mis memorias’: Tecnologías del martirio y de la con/figuración del yo.” Revista de Estudios 23 (1996) 275-294. Impreso. [↩]